
El poeta Salvador Madrid en la Plaza mayor de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)
Crear en Salamanca tiene la satisfacción de recuperar y difundir una muestra poética de Salvador Madrid (Honduras, 1978), licenciado en Literatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, poeta, especialista en literatura, fomento de la lectura infantil, investigador, crítico de arte y gestor cultural. Ha publicado “Visión de las cenizas” (2004) “Mientras la sombra” (2015) y “Crónica de los despojos” (2017). También la antología de poetas hondureños “La hora siguiente” (2005, que fue presentado ese año en Salamanca) e Introspecciones, compilación de poetas de Honduras (2009), Es fundador de PaíspoEsible, editor del proyecto de masificación de la lectura “Leer es fiesta” y Director del Festival Internacional de Poesía Los Confines que se desarrolla en la ciudad de Gracias, Honduras. Colabora con diarios y revistas que se especializan en cultura. Ha realizado lecturas, conferencias, conversatorios y talleres de arte en varios países. Actualmente es coordinador del Proyecto “Leemos aprendemos y creamos para ser felices” de Plan International Honduras considerado el mejor proyecto de bibliotecas de Honduras. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, neerlandés y portugués. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su obra poética y su trabajo de gestor cultural a nivel nacional e internacional. Ha sido invitado a festivales y encuentros de poetas en América Latina, Canadá y Europa.
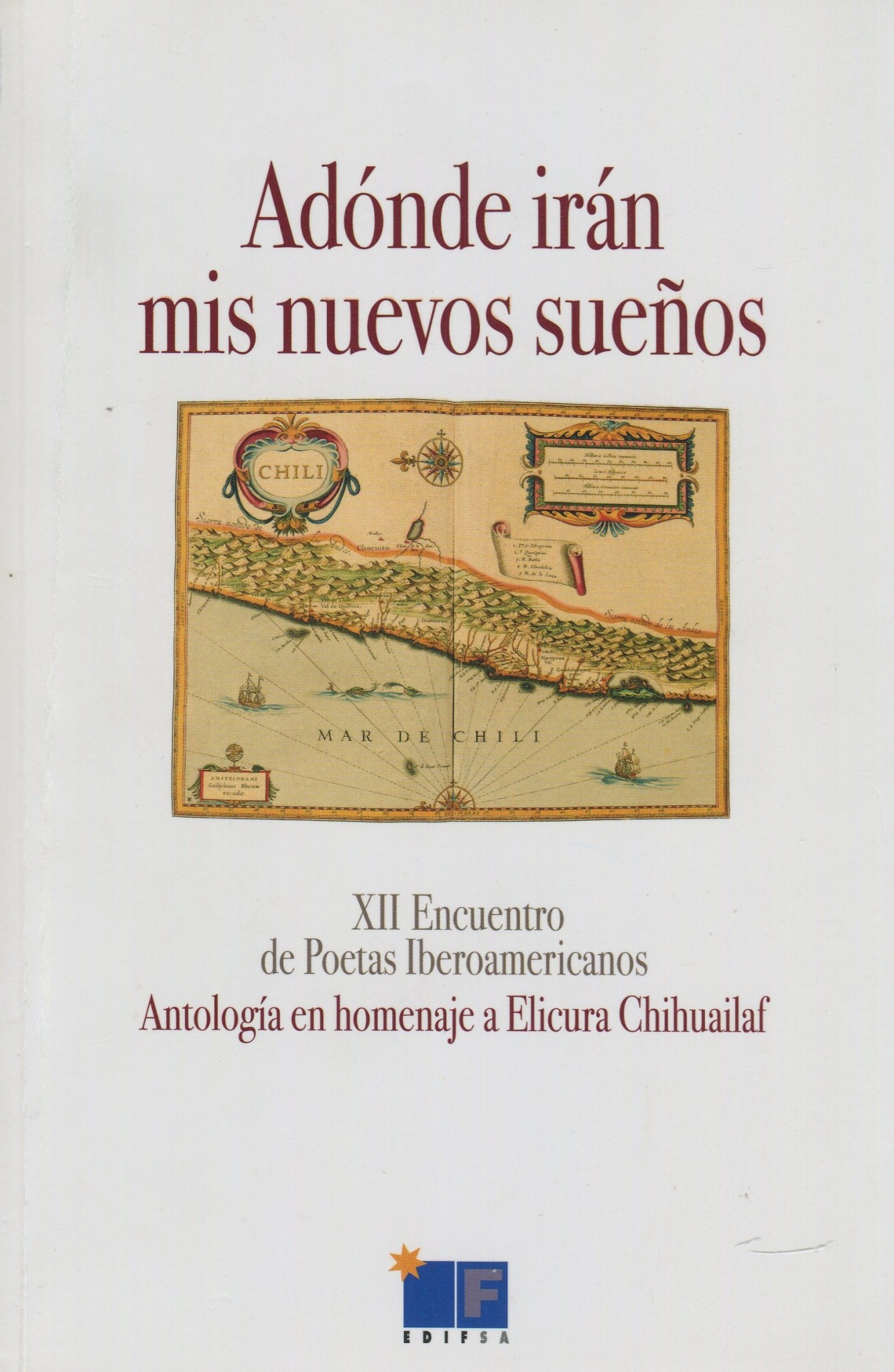
Portada de la antología ‘Adonde irán mis nuevos sueños’
Los poemas aquí ofrecidos fueron presentados en Salamanca, durante el XII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, organizado por la Fundación SalamancaCiudad de Cultura y Saberes, celebrado en octubre de 2009 y dedicado al chileno Elicura Chihuailaf. Se publicaron en la antología del mismo, titulada ‘Adónde irán mis nuevos sueños’ (Edifsa, Salamanca, 2009), bajo coordinación del poeta Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca. Posteriormente, en 2015, Salvador Madrid volvió a ser invitado a salamanca, para intervenir en el XVIII Encuentro, esta vez dedicado a León Felipe.

Foto de familia del XII Encuentro de Poetas Iberoamericanos
DIBUJO
Con la noche y un pedazo de antigüedad retoco una estrella.
Resbalo mi lápiz por los contornos de su vientre;
su aliento, en llamas; su voz, esparcida.
Sé que mi ventana perdió la destreza de gozarse ante la fe
y que nada quiere saber de los cantos que allanaron las fiestas;
pero está abierta con la tibieza mansa de las lluvias
con la emboscada perpetua del sueño en los jardines.
En una calle retorcida las sombras sacrifican sus raíces.
Espejo, oruga de un himno. El viento
es la nota musical de una piedra.
Azul en la retina del infinito, pincelada para los viejos
que dieron nombre a cada hoja llevada por el aire.
Pájaro nocturno, solitario, ¿buscas tu huevo?
¿acaso no es la luna?.
El cielo cabe en una botella de cometas, el cielo
está esculpido en las voces que espantan a las hormigas.
Negro. La noche. Amarillo. Semblante.
Los tejados son veleros y este naranjo un tobillo descalzo.
Retoco una estrella, olvido las ventanas sin rostro
–banquete de ojos cerrados –
La muerte está lejos. La estrella en mis manos.

Foto de José Amador Martín
PASTO DEL INVIERNO
A ti los cantos, una lupa de gotas en la alborada,
los harapos innombrables de la brisa.
Y para ti las hebras fielmente arrebatadas a la niebla
y los pretextos de los labios que se humedecen
cuando las ventanas y el paisaje
festejan la luz y la distancia.
Cuando abrí los ojos
ya habías rozado las ruinas que soñaba,
y en la vasta claridad no me acusaste
de ser llamado a pensar en las palabras absolutas.
Tú, a quien no humilló la zarza,
ni la miel, ni la oruga,
ni la sombra,
ni la desnudez hermosa de los peces bajo el rocío.
A ti una plegaria sin velas y sin incienso
porque te levantas del pan
igual que las manos que te sacuden.
Pasto, abrigada unción del plenilunio en la vereda,
olor de viajero que deja atrás el humo de un fogón
y s
Foto de José Amador Martín
IGLESIA
Algo se escondió siempre en manos de la niebla.
Talvez una envestida de las horas
y las masacres de flores por el aire de la primavera.
Siempre los patios recién barridos
se miraban mejor desde la iglesia
–nítida invocación de las raíces de la ceiba–
y el olor a pan podía distinguirse
como una carabela carcomida
bajo la sombra de las acacias y naranjos.
No es mía la historia de los hombres con ojos que dicen adiós.
No es mío el decir, pero si lo escuché en esas tardes
cuando el tiempo se queda en los labios
de quienes siempre van de ventana en ventana
a recordar el nacimiento de las grandes cosechas
y las celebraciones olorosas a cera de abeja
y la pesca de frutas con canastas de palma.
No es mía la historia y aún así la he soñado.
Y al levantarme y ver las palomas volar
y a las mujeres entre el barro del amanecer
y a los niños cargados de flores
traídas desde sus moradas de agujeros
y maderos con insomnio, he tenido por buenas
las manos de quienes celebran los pasos,
aunque los muertos pregunten
por esa claridad solitaria en medio de las calles.
La certeza de hablar sabe a susurro de camino sin caminantes,
a humedades, a peticiones que enhebran la tarde
a goteras cabizbajas en las noches más frías.
La certeza de hablar aún cuando se traigan pies sin zapatos,
nudos de ancianos y relámpagos,
anécdotas blancas que salan la luz de la sencillez,
hombres libres ahogados en la lejanía,
vocaciones vecinas del aire a fuerza de los harapos,
sabe a la boca de las bestias muertas en el verano.
En la orfandad el descanso se hace tristeza
y está llena de miradores que dan hacia la ceniza,
hacia un adiós desconocido y sin regreso
porque el hombre puede rezar, desatar sus dedos
o fermentar sus sueños,
pero no puede hacer el recuento exacto
de las piedras con que edificó su morada.
Después de la penumbra mansa del campanario
y de las costumbres escondidas en las costumbre
quedan dos manos juntas
que en mayo destrenzarán los labios de las acacias
para llenar de cantos las oraciones de aquellos
que nunca llegarán al cielo.

Salvador Madrid y el pintor Miguel Elías (foto de J. Alencar)

Salvador Madrid por Miguel Elías
MI oficio es creer.
Mi oficio no está lejano de quien huye, de quien cambia de nombre según el poblado que visita. Mi oficio se alía al silencio de los asesinados que arrasan con sus ojos abiertos el campo y los despeñaderos del lenguaje.
¡Ah tarea! ah heredad aprendida entre las rendijas que dejan pasar la luz sin solicitar explicación y que sostienen la caída de las casas entre el abandono.
Mi oficio es de camino en fuga, de catador de nidos en la montaña, de pasto amontonado entre las humaredas que rajan las fronteras. De calicanto y libros es mi oficio, de hoja que cae, de cuentero que la gente se quedó a escuchar para reconocerse en las viejas historias. De hombre con una piedra en la mano, de calle que da a un río, de arriero que descarga las frutas, de multitudes que corren en la ciudad.
Mi oficio es de día de frío cuando nadie salió de casa y en los campos el silencio dobló los tallos. Es de desconocido que carga las encomiendas, del filo que alguna gente poseía en sus ojos mientras acariciaban un puñal y escuchaban el bullicio de la fiesta.
Mi oficio es creer. Es nombrar la destreza que no puede comprarse en los almacenes y en los centros del comercio, sino donde se derrumban los signos que han dejado esparcidos los muertos, los vivos, las bestias, los motores, la luz tajada por la mitad en un día cualquiera.

Foto de José Amador Martín
FUGA DE LA CLOROFILA MUERTA
El otoño es algo más que un piano de hojas disuelto en el aire.
Más que una acumulación de labios
bajo los sauces de las planicies y de las ciénagas invisibles.
Hay en el paisaje lenguas escondidas
para saborear la alborada de la pesadumbre
y los caminos desiguales que dan al nacimiento de la luz.
Hay seres mendigos del jardín que sembraron junto al alba
y otros caídos en la herencia del rocío.
En el campo aprendí a tocar las dormilonas, al mediodía,
a escoger la sal necesaria para señalar el camino de la siesta,
a saber cuándo el pudor se vuelve insomnio
y dónde la soledad aglutina ombligos y paladares
y dónde respiran aquellos
a quienes nunca les susurraron las palabras
ventana fiesta alegría.
La hecatombe de la clorofila en la tierra,
su pasto apenas sinfónico, es decir, su otoño,
se ha borrado de mí, y quedan nada más
los cascos de la intemperie sobre las distancias
y un hombre cuyos ojos anuncian que sí,
que las alondras y las catedrales
en la multitud de caminos y crepúsculos
jamás se adosarán al pan y al hartazgo.

Foto de José Amador Martín
De los techos caen vino y voces.
En las esquinas de lo escondido, una tristeza
hunde claridades, deja sin lumbre al viento.
Una tristeza, tan delgada y lenta
que se confunde con el filón vertebrado de sosiego.
La extensidad se va por campos, por luces, por despedidas,
por cavernas.
¡Distancias rurales, templos de voces que huyen!
Umbrales, nitidez de una tierra sin plegarias.
No se cree en la tertulia de un claro en las enramadas,
en la pesca de capullos
o en la hecatombe del grillo entre los linderos de la grandeza.
¿Qué paz adornar con la ofrenda del descanso?
Cantos de pueblos que se quedaron solos.
Estrellas que regresan cuando la noche abre su barbarie.
¿Dónde esconder las ventanas
en que se anclaba la bendición errante del amanecer
o las golondrinas de vuelos herederos de relámpago?
¡Caminos rurales! sombras que el corazón esparce.
Los sueños sin limosna en los arados
aprendieron del polvo que se eleva despidiéndose.
A veces, la vida se resume
en la conciencia de un hombre que ve su terruño desde un otero
para luego irse con el recuerdo
de quienes se quedaron para siempre
a escuchar el estallido del adiós en las puertas derrumbadas.

Foto de José Amador Martín
ROCÍO
Jeroglífico que cae. En la distancia es el velero del alba,
al cantar el grillo, una escalinata de ecos, y después
una bandada de equilibrios parpadeantes.
Hay mañanas de miradores y veredas,
de viejos que mastican con los ojos.
Mañanas en que los niños te creen placenta de la música
y eres barro sin aliento y presagio ensangrentado.
Es duro el recuerdo cuando hacías temblar con tu dulzura
el sueño que aún se sostenía en los harapos;
porque sobre los pastos eras el peregrino
que llevaba en su memoria los ojos amanecidos en el éxodo.
Y venías, como el aire, más intocable aún,
pero tus sonatas pegadas a la piel
sabían al vinagre del insomnio.
Ven… Que tu transparencia sea un perdón
y no un tiritar de silbidos, que no sea
una máscara clandestina de la luz, sino una mudez
partera de voces, un dedo multiplicado de la luna
y no un charco dejado por la ventisca.
Ven… Lame nuestras manos –desembocaduras heredadas–
Brizna y enrédate, lámpara de humedades.
Ven y danza, sin humillar la cabellera de tanto pueblo.

Salvador Madrid leyendo en el Ayuntamiento de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)
RECUERDO que la gente hablaba de la cercanía de diciembre y que yo me imaginaba a diciembre como un enorme señor de piel oscura con adornos fluorescentes que pasaría corriendo frente a mi casa. Cuántas veces le esperé en el brocal, cuántos viajes postergué para no perderme aquel momento. Pero sólo llegó a mi descanso un olor a pólvora y a trajes nuevos y al sabor de las comidas que se preparaban bulliciosamente.
Y también tengo el recuerdo de los aeroplanos a dos mil metros de altura sobre mi casa.
Yo corría a los miradores para verlos de cerca. (Papá me contó que en otros pueblos los aeroplanos eran tratados como buenos animales, que les daban un baño diario y que eran santos porque siempre veían a Dios).
Recuerdo esa luz en los pechos de mis parientes, su ruido en las horas del alba, aquel bosquejo de perfiles. Nada sé hoy de esos hombres y mujeres; unos terminaron repartiendo ganados en las sierras y en los valles, otros cotejan listas de menesteres que son importantes para los hombres de las ciudades.
Las mujeres son apenas grandes osamentas quejumbrosas.
Pero tengo por nobleza mis recuerdos. Hoy a todo esto le llaman patria. Yo nunca pude entender esa luz en los pechos; algo sé del amor, aunque eso no es suficiente.
Quizás un día, me decida a pensar también que el amor es un señor de piel oscura como aquel que esperé durante siete años entre el ruido de la pólvora y el banquete sencillo de las gentes pobres.

Foto de José Amador Martín
PEREGRINACIÓN
La gratitud que puedo darte es una mirada
mientras te alejas entre el parpadeo apagado del camino.
¿dónde pueden tus pies ser el poema? ¿dónde tu sombrero
sedimenta la mueca de las hondonadas?
Si al amanecer delatarán dónde está tu corazón,
no iría a recogerlo para lavarle su perfil de floresta
nacida junto a la ceniza.
Seguro estoy que si me acobardo y voy a su lado
sería para enterrarlo sin más señal que la desesperanza,
sin más privilegio que la luz en mi cara.
El resto sería quedarme en la tierra de tus actos
donde bestias y relámpagos anclaron su alborada
y dan en banquete tus huellas esparcidas por los caminos
que festejan el gran anonimato de tu raza.
Me quedaría en espera de la hora
cuando no se tiene recuerdo, sino humillación,
cuando mi pecho está lleno de miradores,
de calles que se arrastran y de iglesias
que extienden sus brazos a la última estrella que divisan;
la hora
cuando el mundo se retuerce en el fondo de un grito,
y todo se afina para morar en lo imposible;
la hora, cuando lo único que palpita es mi voz, es mi sangre,
tu canto
y tu caída.

Salvador Madrid y Antonio Colinas (foto de Jacqueline Alencar)
SOY un hombre de poblados pequeños. En su centro caminaba palpado por una lejanía presentida. Primero, fueron mis pasos resonando en la casona donde crecí: el viaje desde el corredor cubierto de geranios hasta las habitaciones de camas avejentadas donde se acumulaban los dioses que extirpaban sus ojos cada vez que crecían mis manos. He de contar de los zapatos que nadie usaba, de lo bello que me dejaron las primeras siestas de los sentidos, esa otredad de palpar las suelas y recordar la vez que brillaban en una fiesta de buhoneros.
Hoy el recuerdo tiene un color amarillo, a veces huele a melaza o a las sillas de los caballos que llegaban a casa por la tarde.
Soy un hombre cuyo signo tiene la destreza del pescador de agua dulce. Yo abreve de los hombres en su dolor, en su burbuja creciente hasta que cubría de levadura los ventanales. Supe de mi linaje apenas. Dijeron que los míos venían a poblar la vastedad, a formular ideas sobre acequias, ganados y grandes casonas.
Mis costumbres de hombre de pequeños poblados nada tienen de fineza y el abolengo que me nombra es un vacío que me hace dócil el corazón. Algo se hizo carne, me dijeron; puede que seas del blanco maíz de la tierra negra o del barro que en la furia no se negó a las huellas. Dolor le apodaron, mi fundador le llamo yo en esas noches en que la Cruz del Sur puede bajarse de una pedrada desde el techo de los poblados pequeños a los que pertenezco.

Foto de José Amador Martín
Llueve un parpadeo ensangrentado
– respiración del tiempo en las paredes–
Hierve la luz en los charcos.
En los ojos alquilados de las ventanas
palpitan los remiendos de la niñez.
Llueve para recordar que somos barro profanado.
Espejo de sombras son los agujeros
y huelgo de verano perdido la columna de la gota.
Tres piedras bendecidas –pacto maya– rebalsan el fuego
en espera
de los habitantes devorados a ciegas por la lejanía.
Las rodillas del campanario sangran espejos.
Hombres por los montes
con los días crucificados en sus manos,
con la herencia fluvial en la carne.
Hombres que se levantan con su boca cerrada
para no ensalivar la madrugada.
Lluvia: rito del azul, bautizo del pecado,
garfio poblado de flores,
campana tras los años del sonido.
Lluvia que se marcha con su holocausto de fríos pechos
y deja una llovizna parecida a una edificación de lenguas,
a una cabalgata del vacío en una isla de semblantes.
No hay movimiento dentro de las semillas
y la luz huele como las mañanas cuando la soledad
caminaba sin su balanza.
Entonces al tocar esta memoria
se muerde la bendición con simpleza
y se cierran las ventanas para que llueva
en los huesos que nos sostienen.

Salvador Madrid, el cubano León de la Hoz, la panameña Maritza López-Lasso y el español José Pulido (Foto de jacqueline Alencar)
El pueblo,
relámpago encallado en las arrugas de la carne,
costilla rural donde los viejos duermen en los cántaros.
El pueblo, anonimato sacro de los puntos cardinales
sin más consuelo que su mansedumbre.
Nadie cuenta sus noches, ni sus caminos,
ni sus semillas gastadas,
ni la desnudez del éxodo en cada ventana.
Velorio inacabable,
Plática, rocío desfondado.
Eres un lirio de vísceras y nostalgias,
una cruz que cae después de ser moldeada.
Se busca un palpitar y das los puños cerrados.
No hay pan bajo los antiguos árboles.
Cuento,
harapo de un lucero, puerta sin limosna.
Nadie corre aguas arriba con antorchas alegres,
con fogones, con luz fértil en los ombligos.
No se trae en la boca un aquí un allá, sabor angosto,
espía de los árboles con nudos en el pecho.
Es un decir,
pero a los tejados han llegado las últimas palomas.

Algunos de los poetas invitados al XII Encuentro, en la Plaza Mayor
(foto de J. Alencar)

Catedral de Salamanca Foto de José Amador Martín














Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.