
José Eduardo Degrazia leyendo en el Teatro Liceo de Salamanca (foto de José Manuel Ubé)
Crear en Salamanca tiene la satisfacción de difundir algunos minicuentos de José Eduardo Degrazia (Porto Alegre, Brasil, 1951). Degrazia tiene publicados una veintena de libros de poesía, cuento y novela. Entre los poemarios están Lavra permanente (1975); Cidade submersa (1979); A urna guarani (2004); Corpo do Brasil (2011); A flor fugaz (2011) o Um animal Espera/Un animale aspetta (2011). Como traductor ha publicado catorce libros, entre ellos siete de Pablo Neruda. Ha obtenido premios y reconocimientos en Brasil y en otros países. Su obra aparece en unas 30 antologías brasileñas e internacionales y ha sido traducido al español, italiano, francés, inglés, rumano y esloveno, entre otros idiomas. Participó, como poeta invitado, en el XVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, dedicado a León Felipe y Juan Ruiz Peña.
Estos minicuentos se han seleccionado del libro “La coleccionista de búhos” (Editorial Verbum, Madrid, 2020), una antología de cuatro de sus libros de minicuentos. Las traducciones son de Ana Sofía Ferreira y Virgilio López Lemus. Lleva un pórtico firmado por Ana Sofía Ferreira.

LA COLECCIONISTA DE BÚHOS
A una muchacha de la ciudad la llevaron por primera vez a una granja. Caminaron por el campo y su marido llevaba un arma en la mano. Encima de un trozo de palo vieron un búho. El marido, pensando que ella nunca acertaría, dijo, entregándole el arma: dispara.
Ella cogió displicente el arma, apuntó, disparó, acertó.
Fue un asombro.
El capataz que les acompañaba, dijo que ningún gaucho disparaba a los búhos. Un animal tan desvalido.
Volvieron tristes a la sede de la estancia. Un sentimiento de culpa por haber matado un ser tan inofensivo a los humanos.
Hoy es la mayor coleccionista de búhos de la ciudad.
De piedra, de hierro, de cristal, ellos, aun bellos, no cierran los ojos como el búho de la estancia antes de morir. Aquel cierre de ojos de la Muerte ella no lo olvidó jamás.

Foto de José Amador Martín
LA CARTERA DEL POETA
Todos lo reconocían como un futuro gran escritor. Andaba para arriba y para abajo, por bares y redacciones de periódicos, con una cartera forrada de cartulina. Allí, decía, estaban los poemas, los cuentos, las crónicas. No le mostraba a nadie las obras, que estaban siempre por hacer. A los amigos, luego de algunos tragos, les declamaba algunas cuartetas, les contaba anécdotas, les repetía breves historias. Ya de madrugada, tomaba el ómnibus para irse a su casa, situada en un barrio distante, e iba abrazando la cartera, a la cual se le deshacían las asas con el paso del tiempo.
Los conocidos no se dieron cuenta de su ausencia. Una noche de invierno la tos lo agarró y entre una y otra faltas de aire, recomendó a su mujer que no olvidase la cartera, apuntándola con el dedo trémulo.
Después de su muerte, la mujer, que lo amaba, cuidó de sus papeles, de su peculio, de sus pequeños ahorros, y de algunas cuentas por pagar. La cartera se fue quedando encima de la mesa del cuarto.
Un día en que la soledad batió fuerte, ella tomó la vieja cartera cariñosamente. La abrió: estaba vacía.
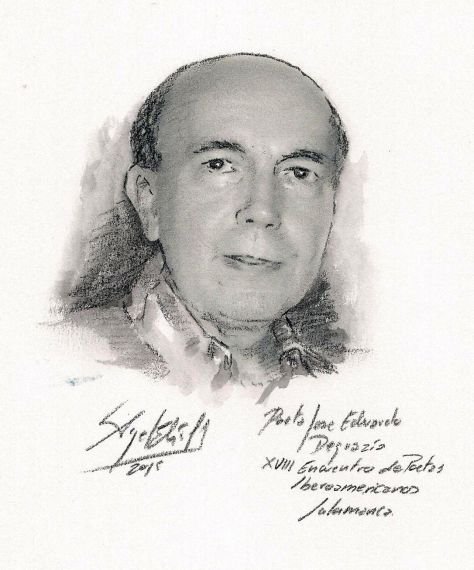
José Eduardo Degrazia, por Miguel Elías
LOS CABALLOS DEL APOCALIPSIS
Soñaba con los caballos del Apocalipsis. Galopaban en las llanuras de su imaginación. Se despertaba sudado y confuso. Un tropel incesante en la cabeza. Nada más se dormía y las patas cruzaban la planicie. Rechazaba dormir. Tomaba estimulantes, café, güisqui, cualquier cosa que lo mantuviese despierto. Hasta caer de cansancio en el primer banco de plaza donde los caballos no lo abandonaban más.
Fue su secreto durante bastante tiempo. Pero como no lograba esconder ni un minuto más el problema, se lo contó a un amigo. Este se comprometió a vigilarlo mientras él dormía. La noche siguiente, el amigo se quedó despierto mientras él se adormecía. Inmediatamente se escuchó el tropel de los caballos. El amigo lo despertó. Aliviado, se estremeció. Sólo había silencio en su cabeza libre de los caballos.
Se quedó viendo al otro debatiéndose.

Foto de José Amador Martín
LA CIUDAD DESCONOCIDA
El hombre caminó por las calles de la ciudad durante toda su vida, como cosa suya. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa, él hacía siempre el mismo trayecto, saludaba personas, miraba escaparates, tomaba café en el bar habitual. Montaba en el mismo ómnibus, que lo dejaba, inevitablemente, en la puerta de su casa.
Un día, el hombre se sintió solo y extranjero en la plaza principal. Abandonó la cartera que portaba, pesada por los documentos importantes, y salió a caminar al azar.
Necesitaba conocer al hombre que lo habitaba durante tanto tiempo. Necesitaba saber en qué ciudad estaba.
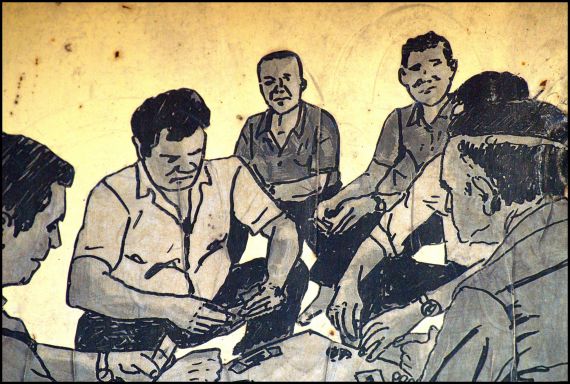
Graffitti. Foto de José Amador Martín
LOS TESTARUDOS
Era un lugar en el que todos se creían dueños de la razón. Creían a pies juntillas, juraban por la madre muerta, pedían que un rayo les cayera encima, juraban por su madre, juraban por todo y por nada. Cada uno tenía su biblia, su manual, su manifiesto, su código de conducta. Sacaban textos de los bolsillos viejos y afirmaban que allí estaba la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad.
Después de mucho discutir sobre todos los asuntos, de horas y horas en asambleas y reuniones interminables en las que nadie se ponía de acuerdo, llegaron a la conclusión de que ya no era posible continuar así. Todo estaba paralizado, de los negocios públicos a las relaciones entre marido y mujer. Hacía falta encontrar una forma de entendimiento; si no, el mundo acabaría.
Llamaron al más anciano y sabio de todos para que se pronunciara sobre todo aquello. Les dijo, después de discutir con todos los presentes las innumerables propuestas presentadas, que la única Verdad era la suya. Se callaron para escucharlo, quizás por ser el mayor, o por sabio, o por diablo.
Ya que todos eran testarudos por herencia de padre y madre, la única forma de llegar a una solución sería el enfrentamiento y de ahí ver quién sería el más testarudo de todos. A él le deberían obediencia y el reconocimiento de líder esperado hacía tanto tiempo. Después de lo que dijo, lo llevaron en brazos hasta la escuela de deportes, donde ejercería como juez.
En aquel lugar de paredes gruesas como las de una fortaleza se dispusieron los contrincantes. Golpeaban con violencia las cabezas contra los ladrillos, contra las losas, contra las columnas de hormigón, cada uno queriendo demostrar ser el más cabezota. Pero las cabezas, por más resistentes que fueran, no conseguían vencer la rigidez de la piedra, y reventaban como melones maduros. Los huesos se agrietaban, la sangre exudaba, los sesos saltaban en un espectáculo épico e inolvidable, hasta que en la arena no quedó nadie con la cabeza entera. Se dirigieron entonces al juez y le rogaron que asumiera la Verdad en nombre de todos.
El más sabio y mayor de los testarudos bajó a la arena y fue aclamado por unanimidad, hecho jamás ocurrido. Lo cargaron en los hombros y lo tiraron de cabeza contra la pared.
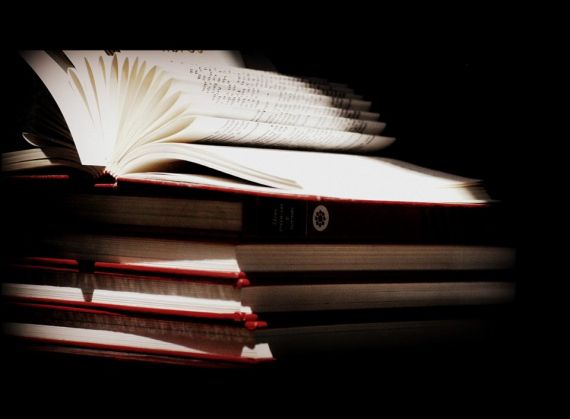
Foto de José Amador Martín
LAS TRAZAS
Siempre trabajé con papeles. Es mi oficio. Puedo decir que soy muy bueno en cálculos y cifras. Me olvido días enteros aquí dentro. En la sala oscura, que es la atmósfera que prefiero. Comencé muy pequeño, después fui adquiriendo experiencia. Sin modestia, soy el mejor del ramo. Pero no piensen que la experiencia llegó sin sacrificios. Nunca supe lo que sería un fin de semana. Los transeúntes ya se acostumbraban a verme curvado sobre la mesa, escribiendo. Este es mi oficio. De él no me olvido jamás. Despedí a todos mis antiguos empleados porque ellos no tenían a los papeles en su debido valor. Y, la verdad sea dicha, porque ellos comenzaron a desconfiar de mi vicio secreto. En definitiva, puedo tener un vicio como todo el mundo.
Los papeles se fueron acumulando con los días, los meses, los años. No me gusta tirar nada fuera, pues no sé cuándo precisaré de una factura de 1952. Yo sé que piensan que estoy muerto y desparecido, pues ya no me hallan entre el monte de papel que llena la sala. No me preocupa mucho la soledad. Cultivo mis trazas en secreto. Ellas rellenan el vacío de mi vida. Antes mataba todas las que encontraba. Después descubrí que el amor de ellas por el papel es el mismo que yo siento. Fui preservando mi cariño hacia ellas como un vicio, hasta aceptar lo que me dictaba mi existencia. Pasé a observar la vida de las trazas y, en breve, fui adquiriendo sus hábitos. Un día, cuando vinieron a hacer la limpieza, encontraron una traza feliz.
Comencé a comer papeles durante un día de lluvia. El buró estaba vacío. Comenzó a darme hambre poco a poco. Había traído un bocadillo del bar de enfrente. Le di una mordida y aquello me repugnó. Me pasé una hoja por los labios, como pañuelo, e inadvertidamente mordí el papel. Masticarla y deglutirla fue un segundo. Comencé a devorar todas las hojas alrededor de mí. Los papeles en blanco del buró comenzaron a desaparecer. Los funcionarios creyeron que yo me estaba convirtiendo en escritor. Me preguntaron por los poemas, por los cuentos, por las novelas que con certeza estaría escribiendo. No me gustan los escritores. Creo que utilizan muy mal el papel. Llenan de palabras las hojas cuando lo que deberían es comérselas. O tendrían que inventar un nuevo tipo de literatura que, luego de leída, pudiese ser comida.
EL ARTE ES LARGO Y LA VIDA BREVE
El crítico y el poeta se encontraron en la puerta de la Academia. «Poeta menor», le dijo el primero. «Mediocre», le dijo el segundo.
Dispararon las armas al mismo tiempo. Nadie fue al respectivo entierro.
Las viudas se deshicieron rápidamente de las bibliotecas.

Foto de José Amador Martín
LA HUELLA DE ROBINSON
Caminando por la orilla del mar vio la playa vacía. Un hombre solo es una isla, pensó. Pero un hombre solo en una isla desierta es la humanidad entera.

Alfredo Pérez Alencart y José Eduardo Degrazia (foto de José Amador Martín)














Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.