Crear en Salamanca tiene el privilegio de publicar, en absoluta primicia, uno de los capítulos del nuevo libro del polígrafo venezolano Enrique Viloria Vera, especialmente vinculado con Salamanca a través del Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca (CEIAS). El libro tiene por título “Villas, pueblas y ciudades” y entre los capítulos que contendrá están los siguientes escritores y sus ciudades reales o imaginarias: Canoabo y Vicente Gerbasi; Iquitos y Mario Vargas Llosa Caracas y Rafael Arráiz Lucca; Carora y Guillermo Morón; Comala y Juan Rulfo; Cumaná y José Tomás Angola; Ferrara y Giogio Bassani;; Madrid y Enrique Gracia Trinidad; Puerto Maldonado y Alfredo Pérez Alencart; San Juan y Carmen Alicia Morales; Valparaíso y Juan Cameron y, finalmente, Barcelona y Begoña García Carteron. Aquí publicamos el dedicado a Macondo y Gabriel García Márquez.
MACONDO Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar
se levantaba una ciudad ruidosa con paredes de espejo.
Preguntó qué ciudad era aquella,
y le contestaron con un nombre que nunca había oído,
que no tenía significado alguno,
pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo.
Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar.
Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río,
en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea.
Gabriel García Márquez
Cien Años de Soledad – además de ser la fábula de la compleja y enrevesada saga de los Buendía con sus José Arcadios, Aurelianos, Arcadios, Amarantas, Úrsulas y Remedios repetidos hasta la confusión, el laberinto y el desconcierto – es también la crónica del nacimiento, auge y caída de Macondo, ese caserío producto de un sueño, de una alucinación, de un espejismo de José Arcadio Buendía, el patriarca originario.
Macondo – el ficticio e imaginado pueblo de José Arcadio -, fue construido en los bordes de un torrente; era una aldea “de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos». Estaba supuestamente sito al oeste de Riohacha, separado por una sierra casi impenetrable. Al sur, la aldehuela limitaba con las ciénagas y pantanos cubiertos «de una eterna nata vegetal»; al oeste se encuentra la Ciénaga Grande, que según los relatos de los gitanos – permanentes visitadores de Macondo cada año – era una extensión acuática sin horizontes, y estaba habitada por cetáceos de piel delicada con torso y cabeza de mujer, causantes de la ruina de los marineros. Al norte, una expedición formada por su fundador José Arcadio Buendía, primero se encontró con un terreno dócil, pero luego de mucho marchar por ciénagas y la tupida selva, encontraron agua, por lo que llegaron a creer que Macondo era, en verdad, una península.
Narra García Márquez, prolijo en detalles, los tiempos iniciales del caserío, en esa lejana época, su fundador “era una especie de patriarca juvenil, que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de los niños y animales, y colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza (…) Los únicos animales prohibidos no sólo en la casa, sino en todo el poblado eran los gallos de pelea (…) En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto”. Lo único que perturbaba la placidez, el silencio y la quietud de Macondo era el ruido ensordecedor de los miles de pájaros – turpiales, canarios, azulejos, y petirrojos que abarrotaban las jaulas que desde su fundación había mandado a construir el patriarca en casa propia y en las ajenas.
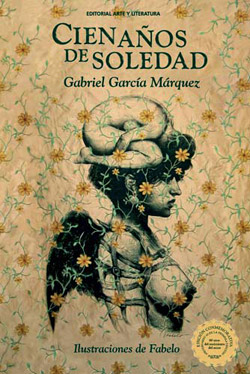
Por supuesto que ese Macondo primigenio fue evolucionando para dejar de ser un esmirriado caserío y adquirir merecida condición urbana de pequeña puebla. Esta vez, el lauro no fue del fundador – consagrado en exclusividad a los ritos de la alquimia -, sino de Úrsula, su incansable consorte, quien salió en búsqueda de un hijo díscolo y alocado que se marchó del pueblo con los gitanos, con su recién descubierta gitana, infectado severamente por una pasión del bajo vientre que lo levantó del improvisado lecho amoroso “en vilo hasta un estado de inspiración seráfica, donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca traducidas a su idioma”.
Úrsula regresó sin el hijo, pero no íngrima, sino escoltada por una muchedumbre, esta vez no eran los sempiternos gitanos, sino “hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos (…) Venían del otro lado de la ciénaga, a sólo dos días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar (…) Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta aldea se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talles de artesanía y una ruta de comercio permanente…”.
Esta inusitada realidad humana y el advenido crecimiento de Macondo, lograron que el fundador perdiera inesperadamente su enfermiza pasión por la alquimia, inoculada por Melquíades, el gitano. José Arcadio actuando, a la vez, como pionero panificador urbano y severo inspector de obras, una especie de renovado consistorio personalizado “volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas de manera que nadie disfrutara de privilegios que no tuvieran todos, Adquirió tanta autoridad entre los recién llegados que no se echaron cimientos ni se paraban cercas sin consultárselo, y se determinó que fuera él quien dirigiera la repartición de la tierra (…) José Arcadio impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro del cual sólo se permitió una licencia: la liberación de los pájaros que desde la época de la fundación y la instalación en su lugar de relojes musicales en todas las casas”.
Pero no todo es felicidad permanente, la normalidad tiene también visos de anormalidad, lo bueno convive con lo malo y la fortuna con el infortunio, el plácido y alegre Macondo sufrió también una enfermedad contagiosa, un virus, una epidemia, que se transformó en súbita calamidad, en verdadera pandemia. En su caso, no fue la peste negra que diezmó a Europa ni la roja que aqueja a los venezolanos del siglo XXI, tampoco el Ébola o la gripe española, a pesar de la cercanía de las ciénagas, de los zancudos de los pantanos no fue la malaria, el paludismo, el dengue o la chucunguya, y mucho menos el cólera. Fue una enfermedad silente y devastadora: la peste del insomnio, con sus efectos demoledores sobre el ser humano, puesto que “lo más terrible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido (…) cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrase de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la memoria de las sosas, y por último la identidad de las personas y aun la conciencia de su propio ser, hasta hundirse en une especie de idiotez sin pasado”.

El único antídoto casero que se concibió contra la transfigurada epidemia macondiana, fue el de marcar cada cosa con su respectivo nombre e indicar también su utilidad. El añoso patriarca se encargó de que esta personal ordenanza municipal fuese adoptada por todos los pobladores del crecido villorrio: “pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral, que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos que les resultaba menos práctica pero más reconfortante”. Sin embargo, la solución definitiva la dio el gitano Melquíades, quien, a su regreso a Macondo, le dio de beber una pócima a su antiguo compañero de andanzas, y entonces, súbita, “la luz se hizo en su memoria” y todo Macondo celebró con alborozo la evaporación del olvido, “la reconquista de los recuerdos”.
La política, bien concebida y practicada, es una apuesta por la paz, la convivencia y la concordia; permite dirimir pacíficamente las diferencias y las opiniones encontradas que, de otra manera, se resolverían a tiro limpio, a balazo certero pero nunca justiciero. Al recóndito Macondo arribó – inevitable – la ancestral división y rivalidad entre los liberales y los conservadores en la siempre convulsa Colombia. El novelista pone en boca de Aureliano las confusas nociones que se tenían en el villorrio sobre unos y otros, explicadas esquemáticamente por su suegro: “Los liberales (…) eran masones; gente de mala índole, partidaria de ahorcar a los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos, y despedazar al país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar; eran los defensores de la fe de Cristo y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas”.
A pesar de que las diferencias entre unos y otros no eran de fondo – unos iban a misa a las 10 y los otros a las 11 -, sino por el poder. Un mal día en casa de los Buendía, Úrsula exclamó atribulada: “¡Estalló la guerra!”. Aureliano, el luego reconocido, condecorado y olvidado coronel Aureliano Buendía, se alzó en armas “promovió treinta y dos levantamientos armados y los perdió todos”. Antes de partir a los campos de batalla, nombró a Arcadio para que gobernara Macondo, como todo sucesor designado – de eso tenemos funestas noticias en la Gran Colombia –, Arcadio se lo tomó en serio: “Se inventó un uniforme de militar con galones y charreteras de mariscal (…) , y se colgó al cinto el sable con borlas doradas del capitán fusilado. Emplazó las dos piezas de artillería a la entrada del pueblo, uniformó a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó vagar armados por las calles para dar la impresión de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo, porque el gobierno no se atrevió a atacar la plaza durante diez meses, pero cuando lo hizo descargó contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquidó la resistencia en media hora. Desde el primer día de su mandato Arcadio reveló su afición por los bandos. Leyó cuatro diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó el servicio militar obligatorio desde los dieciocho años, declaró la utilidad pública los animales que transitaban por las calles después de las seis e impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo, Recluyó al padre Nicanor en la casa cural, bajo amenaza de fusilamiento, y le prohibió decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales”.

Arcadio se transformó instantáneamente en un dictador civil, en un chafarote prepotente, en Comandante Supremo de la villa, en Caudillo temporal, hasta que la matriarca Úrsula, hastiada de las detenciones arbitrarias, de la violación de los derechos fundamentales y de los fusilamientos porque me da la gana, le dio un Golpe de Estado blando – unos buenos azotes y reprimendas que lo hicieron llorar y enrollarse como un caracol en el patio de la ancestral casa de la familia -, y asumió el gobierno del atribulado Macondo que ya no exhibía los encantos y la atracción de antaño; ahora la corrupción y la intolerancia se habían anidado en el otrora feliz e inocente pueblón.
Al terminarse la cruenta guerra, decretada la derrota de los liberales, Macondo corrió con mejor suerte “…el general Moncada fue nombrado corregidor de Macondo. Vistió su traje de civil, sustituyó a los militares por agentes de policía desarmados, hizo respetar las leyes de amnistía y auxilió a algunas familias de liberales muertos en campaña. Consiguió que Macondo fuera erigido en municipio y fue por tanto su primer alcalde, y creó un ambiente que hizo pensar en la guerra como en una absurda pesadilla del pasado”.
Macondo – para alegría de unos y pesar de otros, incluyendo a Úrsula, la ancestral matriarca, quien suplicaba: “Dios mío… Haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo, no sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación” -, se convirtió en el paraíso del despilfarro. La petición la cumplió Dios, pero al revés, Macondo enfrentó, como otras comarcas vecinas, el desafío de una súbita riqueza que no provenía del trabajo productivo, de la honesta y laboriosa faena de sus gentes, sino de una multiplicación mágica e incomprensible de los animales de Aureliano Segundo y Petra Cotes. Narra el escritor: “las casas de barro y cañabrava de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento “; llegaron a un Macondo estupefacto, que iba de un invento al otro: la luz eléctrica, un tanto mortecina, el cine, el gramófono, el teléfono, y las alegres y desprejuiciadas matronas francesas.
Para el futuro infortunio del villorrio, llegó el ferrocarril; “el inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, y halagos y desventuras, y tantos cambios, calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo”. Y en ese tren llegaron ellos: los gringos.

Súbitamente y sin pausas, Macondo sufrió una profunda transformación, convertido ahora en un “campamento de casas de madera con techos de zinc, poblado de forasteros que llegaban de medio mundo en tren (…) Los gringos, que después llevaron a sus mujeres lánguidas con trajes de muselina y sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas y extensos prados azules con pavorreales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado (…) Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la Divina Providencia, modificaron el régimen de las lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes en el otro lado de la población (…) Fue una invasión tan tumultuosa e intempestiva que en los primeros tiempos fue imposible caminar por la calle con el estorbo de los muebles y baúles, y el trajín de de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado, sin permiso de nadie (…) Miren la vaina que nos hemos buscado – solía decir el coronel Aureliano Buendía – no más invitar a un gringo a comer guineo”.
Y empezó la explotación intensiva del banano por la inmisericorde compañía americana; también comenzaron las injusticias empresariales, los abusos laborales, las patrañas judiciales, las marramuncias oportunas, los vales embusteros, y, por supuesto, el agotamiento de la paciencia de los trabajadores, el desespero de sus dirigentes sindicales. Como respuesta a la indolencia de gobernantes, accionistas y gerentes de la compañía: lo inevitable ocurrió: “La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaban a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales”. El ejército fue llamado para controlar la situación, estableció la Ley Marcial que no se cumplió, muy por el contrario, los soldados “pusieron a un lado los fusiles cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes”. La ira de los trabajadores cundió y se tradujo en saqueos sabotajes, levantamientos en armas, motines, incendios, destrucción. La situación preludiaba una incontrolable y cruenta guerra civil, “las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentrarán en Macondo. El llamado anunciaba que el Jefe Civil y Militar llegaría el viernes siguiente, dispuesto a interceder en el conflicto”. La convocatoria a la que asistió una multitud devino en criminal celada. No habló el Jefe Civil y Militar no llegó ni habló, las ametralladoras sí: José Arcadio Buendía, un tiempo después confirmó: “Eran más de tres mil (…) Ahora estoy seguro que eran todos los que estaban en la estación”.

La otrora feliz y plácida villa nunca más volvió a ser la misma. García Márquez describe – desolado e incrédulo – la decadencia y próxima muerte del villorrio:
“Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano, habían sido abandonadas. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. De la antigua ciudad alambrada sólo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde discurrían las serenas tardes de naipes, parecían arrasadas por una anticipación del viento profético que años después había de borrar a Macondo de la faz de la tierra. El único rastro humano que dejó aquel soplo vivaz, fue un guante de Patricia Brown en el automóvil sofocado por las trinitarias. La región encantada que exploró José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y donde luego prosperaron las plantaciones de banano, era un tremedal de cepas putrefactas, en cuyo horizonte remoto se alcanzó a ver por varios años la espuma silenciosa del mar”.

















mayo 6, 2016
La concha de tu madre allboys