
Chicago
Crear en Salamanca se complace en publicar uno de los relatos contenido en el último libro de la narradora y ensayista cubana Mirza L. González (Güines, La Habana, Cuba). Residió durante 40 años en Chicago, donde obtuvo un Máster en Artes Liberales y Literatura (M.A.) de Loyola University (1965), y su Doctorado en Filosofía y Letras (Ph.D.) de Northwestern University (1974) en Evanston, Illinois. Fue catedrática de DePaul University en Chicago (1966-2000) donde alcanzó el rango de Full Professor. Entre otras valiosas contribuciones a DePaul, introdujo y enseñó cursos sobre literatura caribeña, cubana, afro-hispana, del exilio y revolucionaria. Ha recibido numerosos honores y premios, entre los que destaca el “Cortelyou-Lowery Award for Distinguished Faculty: Excellence in Teaching, Research, and Service”, de DePaul University, en 1996.

Ha publicado tres libros: La novela y el cuento psicológicos de Miguel de Carrión (Miami: Ediciones Universal, 1979); Literatura revolucionaria hispanoamericana (Madrid: Betania, 1994), antología crítica de obras revolucionarias de diversos géneros literarios; y Astillas, fugas, eclipses (Madrid: Betania, 2001), su primera colección de cuentos. Artículos suyos y capítulos sobre literatura y autores cubanos y latinoamericanos han sido publicados en diversas revistas literarias y libros. Sus artículos más recientes son sobre el teatro cubano-americano. Actualmente reside en la Florida.
El relato se ha seleccionado del libr “Caracol de sueños y espejos”, recientemente publicado en Madrid por Editorial Betania, cuyo editor, el poeta Felipe Lázaro, es colaborador especial de Crear en Salamanca.
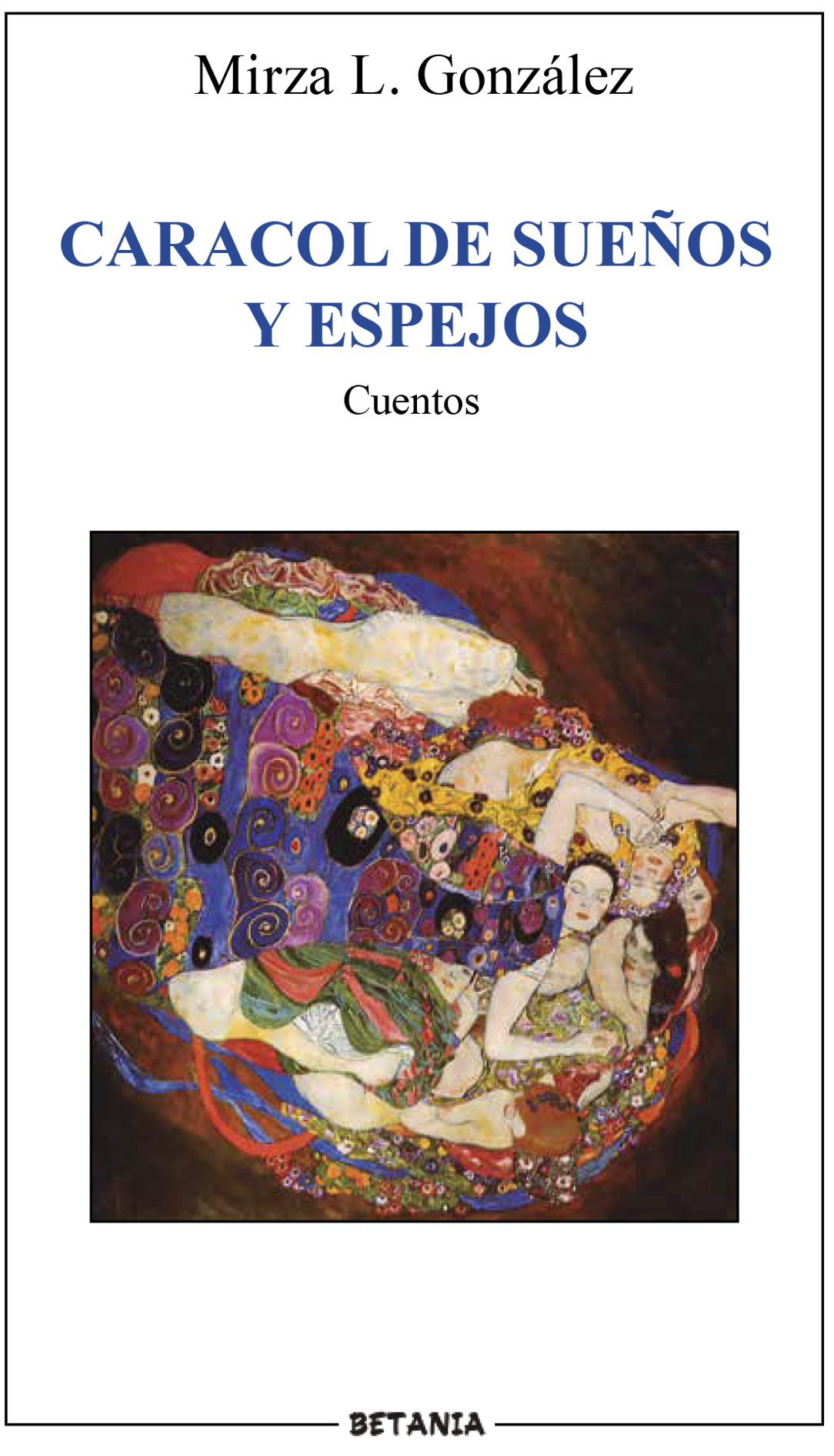
JUVENTUD BICENTENARIA
Recuerdos y reflexiones en un 4 de julio
Éramos felices allí, en nuestra “casita de antaño”, nuestro primer hogar fuera de la patria, a pesar del extrañamiento, las añoranzas de la familia, los amigos, y la tierra natal. También la recordamos como “la casita de la Foster”, llamada así por el nombre de esa calle de Chicago, donde todavía se encuentra, enhiesta y firme; y bajo esos términos nos referimos a ella cuando hacemos un recuento de nuestros hogares en la errancia del exilio.
“Nuestro bungalow” era otra acepción. Aunque sencillo, llegó a ser “nuestro fuerte”: nos acogía y protegía todo el año de las inclemencias del tiempo y de los peligros de la calle. No sólo en los duros inviernos, con sus tormentas de nieve y ventiscas heladas; sino también durante las otras estaciones, cuando nos proporcionaba la frescura natural, en el piso bajo, especialmente en los portales del frente y del fondo. El del frente era amplio. Lo recuerdo con dos butacas grandes de madera, aposentadas en su piso, en los veranos, durante los años coincidentes con la niñez y adolescencia de mis hijos. Lo asocio con sus edades, porque los abuelos, y a veces los padres, u otros miembros de nuestra pequeña familia, solos, o acompañados ocasionalmente por buenos amigos o vecinos, nos sentábamos allí para cuidarlos cuando jugaban en el portal, montaban bicicletas, o patinaban en la acera. Hasta hubo columpio cuando los niños se convirtieron en jovencitos. El portalito del fondo era el que más se utilizaba, principalmente en la primavera, el verano y el otoño. Aunque pequeñito, tenía espacio suficiente para dos butacas de madera, acojinadas, muy cómodas; con una pequeña mesa circular de hierro entre ellas, y espacio alrededor donde abrir tres o cuatro sillas más, plegables, en las que se acomodaría una mediana compañía. Lo más agradable de este saloncito rectangular, situado detrás de la cocina, eran sus inmensas ventaneras de cristal que le daban aspecto de mirador.

Después del invierno, cuando el frío, la nieve, el hielo, las ventiscas heladas, y las temperaturas congelantes habían amainado, temprano en la primavera, se empezaban a abrir algunas de sus ventanas. Y cuando llegaba el verano se abrían completamente. Esto era casi todos los días. Y desde allí circulaba el aire a raudales por la planta baja, refrescando toda la casa, y se disfrutaban, a plenitud, las vistas del jardín.
El jardín era mediano, pero para nuestros ojos era grande y hermoso. Desde ese “mirador” se veían los patios vecinos de ambos lados, el fondo del garaje, y parte del callejón que se extiende, recorriendo la línea de los patios posteriores de mis vecinos, a izquierda y derecha. Estos callejones, o alleys, característicos de la ciudad de Chicago, se cruzan unos con otros, facilitando la cómoda circulación de los autos de la cuadra al salir de sus garajes, y el acceso a las calles secundarias que se encuentran en sus extremos.
Me enteré, después que lo compramos, que estos bungalows se pusieron de moda en la ciudad a principios del siglo XX y tienen características muy especiales. Toda la planta baja, incluyendo el portal del frente y el posterior, están elevados unos cuatro pies sobre el nivel de la acera. Desde esas alturas, como si fueran miradores, se pueden disfrutar: al frente, los paseantes de la acera y el tráfico de la calle, y al fondo, las vistas del jardín. Visualizar desde este último el magnífico espectáculo de la naturaleza a medida que avanzan las estaciones, entre la primavera y el otoño, era un regalo divino. A lo largo del estrecho camino de concreto que se extiende desde el callejón, hasta los escalones que dan acceso al portalito, disfrutábamos el diario milagro del florecer, cambiante e incesante, de las hermosas hileras de tulipanes, narcisos, crisantemos, y otras flores, que se sustituían unas a las otras. Cuadro fabuloso de la naturaleza, ofrecido año tras año, a ambos lados del listón de concreto, hasta los cinco peldaños de madera que dan acceso, desde el jardín, hasta el pequeño mirador. A la belleza colorida se agregaba el aire perfumado por los arbustos de lilas, en pareja, vigilando la entrada posterior al jardín desde el callejón.
Nuestro antiguo bungalow está localizado en un vecindario de la clase trabajadora de Chicago, adonde llegamos, después de residir en dos edificios diferentes de apartamentos, donde vivimos con dignidad y decencia, aunque bastante apretados (en todos los sentidos de la palabra), durante nuestros primeros cinco años en la ciudad.

Nuestro núcleo familiar consistía de seis personas, categorizadas perfectamente en cuanto al número de parejas, a las generaciones, y al sexo. Si se hubiera planeado, no habría sido tan coordinada y perfecta la distribución: el grupo estaba integrado por tres parejas (los abuelos, los padres y los niños), que a la vez eran tres generaciones. En cuanto a los sexos también estábamos perfectamente balanceados: Había tres hombres y tres mujeres. Mi hijo era el tercer varón, completando el trío al nacer, con su padre y su abuelo. La niña, de igual manera completaba el triduo de mujeres con la madre y la abuela. En la edad, en los extremos, estaban: el abuelo, en los sesenta avanzados; y el nieto, el más joven, de apenas un año. En esa casa, el Benjamín de la familia dio sus primeros pasos, mientras que su hermana, caminando frente a él, lo alentaba, y a veces lo sostenía. Y los cuatro restantes de la familia, embobados a su alrededor, pendientes de que no se cayera, o se hiciera daño, le guiaban y animaban con gestos y palabras, sin tocarlo, señalándole y abriéndole el camino. Casi siempre teníamos invitados especiales: amigos, o parientes, recién llegados de la isla, ansiosos de trabajar para sacar adelante a los suyos, que ya venían acompañados de familiares, o solos, listos para agarrarse del primer trabajo que se les presentara y así prepararse a su vez, para enfrentar las luchas de la vida y reclamar o ayudar a otros familiares o amigos que lo necesitaran.
Entre muchas experiencias vividas al comienzo, y durante el transcurso de esta nueva etapa, este día especial marcó un momento inolvidable en la historia de nuestras vidas. Al amanecer, bien temprano en la mañana, cuando me encontraba recogiendo el periódico del portal, escuché el sonido del resorte de la doble puerta de una casa vecina frente a la nuestra, al cruzar la calle, justo al abrirse. Con curiosidad instintiva mis ojos buscaron el origen del sonido y la causa: la puerta se abrió, y alguien salía. Era Beth, una amiga de mi hija. Lo primero que distinguí fueron sus ojos, grandes y azorados, asomándose al exterior. Movió la cabeza rápidamente, de un lado al otro, como buscando algo, o a alguien. Y el cuerpo, fino y delgado, anticipado por un pie con zapato escolar, quedó en su totalidad ante mi vista. Moví la mano para saludarla. Ni lo notó. Sus ojos buscaban algo más.

No pude precisar si, en ese instante, estaba en busca de su gato, de algo, de alguien, o acosada por un peligro. La conocía bien. Al igual que ese animalito, Beth era dueña de un resorte secreto, listo para ponerse en acción con igual eficacia, engolándose bajo una caricia de su piel sedosa, o respondiendo con violencia al sentirse amenazada.
Atravesó el portal como una centella y descendió los escalones a pasos rápidos. Saltó a la acera, alerta, acechante, impaciente, nerviosa. Llegó a la esquina y dobló. Me pregunté adónde iría tan temprano. Eran solamente las seis y media de la mañana. No había escuela ni trabajo. Era el cuatro de julio, día de celebraciones. Seguramente la madre dormiría aún.
No supe valorar el momento. Sería la última vez que la vería viva.
¿Por qué había cambiado tanto en los últimos dos años?
Era una de las alumnas más inteligentes de su clase. Recuerdo claramente el día de su graduación de la escuela primaria. Cuántos halagos le prodigaron mientras le entregaban diplomas y menciones de honor. ¡Qué jovencita tan privilegiada! Era figura eje, en halagos y menciones, en casi todos los actos que se celebraron en ese día lleno de emociones. Muchos habían sido organizados por ella, para otros estudiantes. Beth había compuesto y escrito las semblanzas para sus compañeros y compañeras de clase; y ella misma las leyó en esa ocasión, demostrando su agudeza mental, su facilidad para escribir y para comunicarse. Su generosidad y nobleza para realzar los méritos de sus compañeros y compañeras de curso eran patentes.
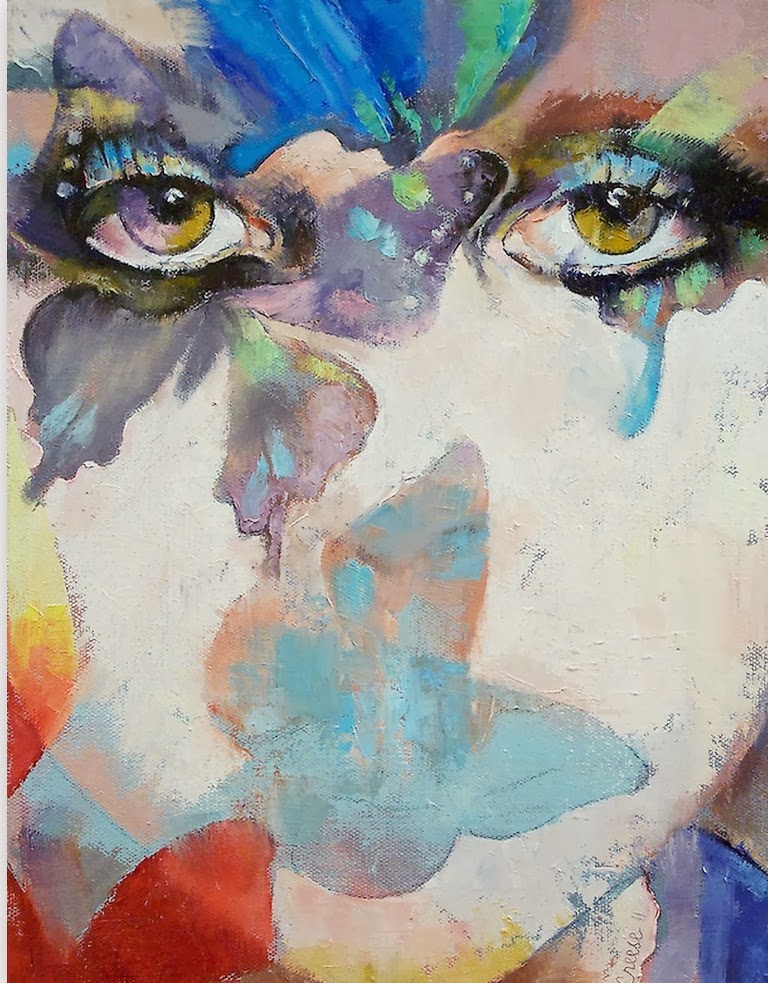
Pintura de Michael Creese, artista nacido en Chicago
En realidad no era una belleza de certamen, pero sus ojazos obscuros, de mirada viva e inteligente, en un cutis claro, de mejillas rosadas limitadas por los paréntesis de dos hoyuelos, resultaban un conjunto atractivo. A mi mente vino, no sé por qué, el recuerdo de la última vez que le había arreglado el cabello. Era compañera de clases de mi hija, y se había empeñado en que yo, quien a veces le servía de peluquera improvisada a mi niña, le diera el mismo corte, y se lo arreglara. Inmediatamente me negué, no tenía entrenamiento para ello, mis habilidades iban en otra dirección; pero ella, persistente y luchadora, me convenció. Lo hice con gusto, aunque temerosa, y todo salió bien. Lucía de maravillas y estaba feliz. A partir de entonces fue “mi clienta” para cortes y arreglos capilares. Mi pago era una gran sonrisa, una cara satisfecha y unas gracias de corazón. Así dichas, en español, aprendido en el colegio, y orgullosa de su buena pronunciación. Creció, y se hizo una mujercita, en la casa al frente de la nuestra, al cruzar la calle.
Todos en mi casa tratamos de ayudarla, a ella y a la madre. Yo lo intenté, en más de una ocasión, pero mis manos, ni mis palabras, llegaron a alcanzarla. Supe por mi hija que se quejaba de la madre, la cual había caído en un estado de apatía hacia la familia y la vida en general. La madre trabajaba en una oficina, pero una hermana la ayudaba, cuando podía, con los hijos, cuando ella trabajaba horas adicionales. Eran cuatro hijos. Había tres varones, mayores que ella. Ella y la madre eran las únicas mujeres de la casa. La madre era viuda y, suponía yo, estaría cansada de luchar por la familia, sola, de trabajar, de criar hijos, de entablar diariamente esa lucha encarnizada, la mayor parte de las veces sin esperanzas, para que sus hijos fueran decentes, honrados, buenos, y salieran adelante.
Pocas veces tuve la oportunidad de hablar con Beth largamente durante el último año. En esas ocasiones involucraba a la madre en nuestras conversaciones, y le preguntaba por ella. Pensaba que esas pláticas serían saludables, y que, al hablar de su progenitora, podría llegar a comprenderla mejor. Y se daría cuenta, entre otras cosas, que los padres también necesitan la paciencia y comprensión de los hijos. No sólo la ayuda en las faenas, sino el apoyo espiritual, la comprensión, y el compañerismo que se va fortaleciendo con la buena comunicación, la simpatía mutua, la afinidad y la amistad. Me sentía mejor preparada para esa misión que para cortarle y darle estilo a su cabello. Había tenido experiencias en casos similares al de ellas. Aspiraba a que se acostumbraran a hablar, a discutir sus ansiedades y desarrollar un sentimiento de amistad y entendimiento, sobre la base del amor, que ya pensaba existiría. Yo sentía compasión por las dos, pero mi corazón se iba hacia Beth. No dudé nunca que su progenitora la quería, pero lo triste es que parecía no importarle la hija. Daba muestras de indiferencia. Antes de caer en este estado casi de abulia, había luchado con los hijos mayores, que estaban, o habían estado involucrados con la droga y el alcohol. Tal vez esto explicara el estado de agotamiento de la madre, quien fracasada y vencida en la tarea más importante de su vida, se había refugiado en la inercia ante el fatum familiar.

Pintura de Michael Creese, artista nacido en Chicago
Sabía que Beth sufría por los estados depresivos de su progenitora. Seguramente las penalidades la habían hecho madurar antes de tiempo. Recuerdo la ocasión en que ella y mi hija estudiaban para la clase de religión. Preparaban una presentación donde se discutirían los conceptos de la vida y la muerte desde una perspectiva individual. Yo estaba cerca y, sin quererlo, escuché cuando leían sus puntos de vista; los de Beth me asombraron por su profundidad. Sus argumentos fueron varios. Entre ellos recuerdo que opinaba que se debe transcurrir por la vida, así como enfrentarse a la muerte, con una actitud de dignidad y plenitud. Fue la última vez que estuvo en mi casa. Más tarde supe que ella también había caído en el vicio. Pobre madre, tendría que recorrer, por tercera vez, el desagradable camino emprendido por los hijos varones, esta vez con su única hija.
Recuerdo que hubo una ocasión en la que vi a Beth feliz, muy feliz. Estaba enamorada, con ese primer amor de la adolescencia. Los veía a veces llegar, o salir juntos de la casa de ella, o a la salida de la escuela, con las manos enlazadas, hablándose con las miradas. Después riñeron. Y cuando ella andaba sola, y me veía en la distancia, procuraba esquivarme. Actuaba extrañamente. Pensé que estaría pasando por uno de esos estados, de neurastenia, o histeria, o un cambio pasajero de personalidad, típico de la adolescencia. Pero, sin yo saberlo entonces, ya se había convertido en un peligro. Por esa razón me esquivaba. Cuando intenté tener una conversación con ella no me miraba de frente como antes. Temía que leyera la verdad en sus ojos. Ya entonces había adquirido, para su desgracia, el poder que le roba el vicio a la inteligencia para enredar a los demás en su tela de araña. Y lo utilizó. Nos enredó a casi todos en su red de invenciones y manipulaciones. Estaba rodeada de un grupo de viciosos de la droga y el alcohol. Jóvenes, entre catorce y diecinueve años, con arrugas en la cara y bolsas obscuras bajo los ojos, con miradas vacías y tristes de viejos prematuros. Y en los labios, huellas de llagas, quemaduras, cicatrices, cortadas, sonrisas de comisuras caídas, o carcajadas descontroladas, sin razón ni explicación. Mutismos, o conversaciones palabreras en exceso, historias sin sentido, rápidamente contadas, para confundir, cuando los más confundidos son ellos. O silencio absoluto. Miradas vagarosas, al vacío, pupilas clavadas silenciosamente en el infinito. Parpadeos nerviosos, muecas, risas por nada, o estado letal. Soñadores despiertos con sonrisa beatífica. Dormidos de pie, fuera de balance, casi cayéndose. O echados en las aceras, sin sentido, sin importarles que cualquier degenerado, u otro como ellos, los orine, los vomite, los defeque, o quién sabe a qué violación los sometan. Caras que reflejarían, si algo reflejaran, el tedio, el aburrimiento o el cansancio de vivir en plena juventud.

Esa tarde, de repente, se escuchó una sirena. Corrimos todos al portal, en el instante que una ambulancia salía rumbo al hospital, con Beth adentro, en un estado de profundo sueño. Más tarde supimos, por su propia familia, que no llegó con vida. Y que un auto a gran velocidad, tratando de evitar el enfrentamiento con la ambulancia, perdió la dirección, se subió a la acera, y chocó contra el hidrante de la esquina. Todo ocurrió con una rapidez pasmosa. El agua se escapaba a chorros. Pocas horas después nos enteramos que Beth había muerto intoxicada por un exceso de tranquilizantes.
Esta noche de verano, desde mi portal, pienso en el final trágico de un día de fiesta. Irónicamente, se alumbran los rostros de los que me acompañan, mientras contemplamos un cielo iluminado de fuegos artificiales, acompañados de una enorme lluvia de luces de bengala. Cohetes y toda clase de voladores, atruenan, y ensordecen con sus estallidos a los habitantes de la ciudad que celebra ese día la fecha más memorable de los Estados Unidos. En este ambiente de fiesta distingo las luces de la casa de enfrente, sola y silenciosa. Miro a la puerta, que unas horas antes se abrió ante el día, para una joven de la edad de mi hija, de la misma edad de miles, millones de hijos de los demás padres y madres en el mundo; y embargada por una tristeza infinita distingo, muy cerca de la acera, deslizándose por la orilla de la calle, el llanto silencioso de un hidrante, pintado de blanco, rojo y azul.
Chicago, 4 de julio, de 1976. (Celebración del Bicentenario de los EEUU).

Nota de la autora: Esta historia es real. Fue escrita al día siguiente de la muerte de Beth. Actualmente no vivo en Chicago. En fecha semejante, 40 años después, he visitado la ciudad de nuevo. Recién he visto y caminado por los alrededores del bungalow de la Foster. Todavía se mantiene dignamente en pie. Con sus portales, al frente y al fondo. El del fondo, más aislado y tranquilo, seguramente es utilizado todavía para refrescarse en los veranos, entretener a las visitas, contemplar las flores y disfrutar el perfume de las lilas al fondo del patio, todavía presentes. La casa del frente, al cruzar la calle, permanece enhiesta, cuidada y limpia. El hidrante, silencioso, impávido, continúa en su sitio, contemplando indiferente el paso de la vida. Pensé en Beth. (Chicago, 4 de julio del 2016).

EL “CARACOL” NOCTURNO DE MIRZA L. GONZÁLEZ.
TEXTO DE ZOÉ VALDÉS
Al leer los cuentos de Mirza L. González que tan amablemente me ha enviado me vienen a la mente aquellas tardes de fugas escolares en las que me iba a recorrer las librerías clandestinas de La Habana para buscar libros olorosos a tiempo, de papel desasido, tapas descosidas, prohibidos por el régimen castrocomunista. Así encontré verdaderos tesoros, y de ahí proviene mi vasta aunque caótica cultura. Leía todo, lo permitido y lo censurado, lo mismo una biografía de Nadejna Krouspkaïa, la esposa de Lenin, como a Washington Irving, o la célebre novela Sinuhé El Egipcio de Mika Waltari, como un libraco de medicina especializado en otorrinolaringología con desnudos incluidos. Pero lo que más recuerdo es la novela de Carlos Montenegro, Hombres sin mujer, y los cuentos de Lino Novás Calvo.

Estos cuentos de Mirza L. González que ahora nos presenta la Editorial Betania también me evocan la esencia de aquellas sagas costumbristas a lo Miguel de Carrión o Carlos Loveira. Dos autores cubanos bastante olvidados, por cierto, quizá debido al retrato tan extremadamente minucioso y costumbrista de la sociedad cubana de los años en los que se consolidaba la idiosincrasia mestiza del cubano, con sus aspectos progresistas, pero también clasistas y racistas.
Mirza L. González va por esos linderos, los de mostrarnos sin juzgar, una sociedad perdida en sus costumbres, en sus antiguos nombres, una sociedad que iría a encontrarse a través de las imágenes más cotidianas, rutinarias, con el desafío de su propia existencia, y que se iría autodefiniendo a través de historias breves y sencillas. Historias de amor, de ardor, de partidas, abandonos y reencuentros.
Sus personajes se reestructuran como la crisálida de una oruga, o como de ese “caracol nocturno” que nos regalara José Lezama Lima como definición firme de la poesía. Porque su narrativa es pura prosa poética, como también definiera Octavio Paz un tipo de prosa reflexiva que se deja conducir por la musicalidad de lo inesperado, de lo espiritual, de lo mágico. 8 Son cuentos cubanos escritos en el exilio, pero también son cuentos del exilio escritos para los cubanos de todas partes del mundo, incluidos los de la isla. En ese mensaje de amor a una forma de hablar, de observar la vida, de describirla, encontraremos nombres familiares, situaciones revividas, cartas y hasta correos electrónicos que aún escritos hoy provienen de otro tiempo. De aquel tiempo en que la cultura cubana tenía un significado, un enorme valor, y podía mostrarse al mundo como ejemplo de refinamiento y libertad artística y literaria.

Los cuentos de Mirza L. González nos llevan de la mano hacia historias suyas y de sus familiares y amistades, pero por encima de todo nos colocan frente a un espejo, del que a veces hemos huido, como cuando me fugaba de la escuela para ir a forrajear libros distintos y me encontraba con mi propia vida en ellos. O como cuando recorría la poesía completa de Lezama Lima con la yema del dedo, sentada en un quicio enfrente de Trocadero 162, donde vivió el poeta y vivía entonces María Luisa, su viuda, y más tarde me entregaba desaforada a las fogosidades nocturnas y mi cuerpo desnudo se encaracolaba en otro cuerpo desnudo hasta el amanecer. Los cuentos de Mirza L González son eso: almas despojadas envueltas en la letanía de una voluta de humo que queda apresada entre la lectura y el silencio.

Pintura de Chicago














agosto 23, 2017
Altamente agradecida a A. P, Alencart, a la Junta Directiva de ‘Crear en Salamanca,, y demás encargados de esta valiosa y hermosa revista, por la publicación de mi cuento «Juventud bicentenaria», parte de mi reciente colección ‘Caracol de sueños y espejos’. Gracias por las adiciones [fotos, y pinturas de Michael Creese (trágicas e inquietantes) para embellecer y ambientar la narrativa]. La foto del parque y la iglesia de mi pueblo, y el perfil de los rascacielos de Chicago, mi ciudad adoptiva, me conmovieron profundamente. Que siempre continúen produciendo este trabajo de alta calidad!.
agosto 29, 2017
La profesora Mirza Gonzáles ha inspirado a cientos de jóvenes en los EEUU a leer, soñar y narrar sus historias en la lengua de Cervantes. !Gracias! por publicar su valioso aporte al complejo tema de la migración, en general, y la diaspora cubana en particular. Las voces de mujeres valientes y pensantes son imprescindibles para entender el alma de comunidades pujantes, que a veces se sienten ignoradas.