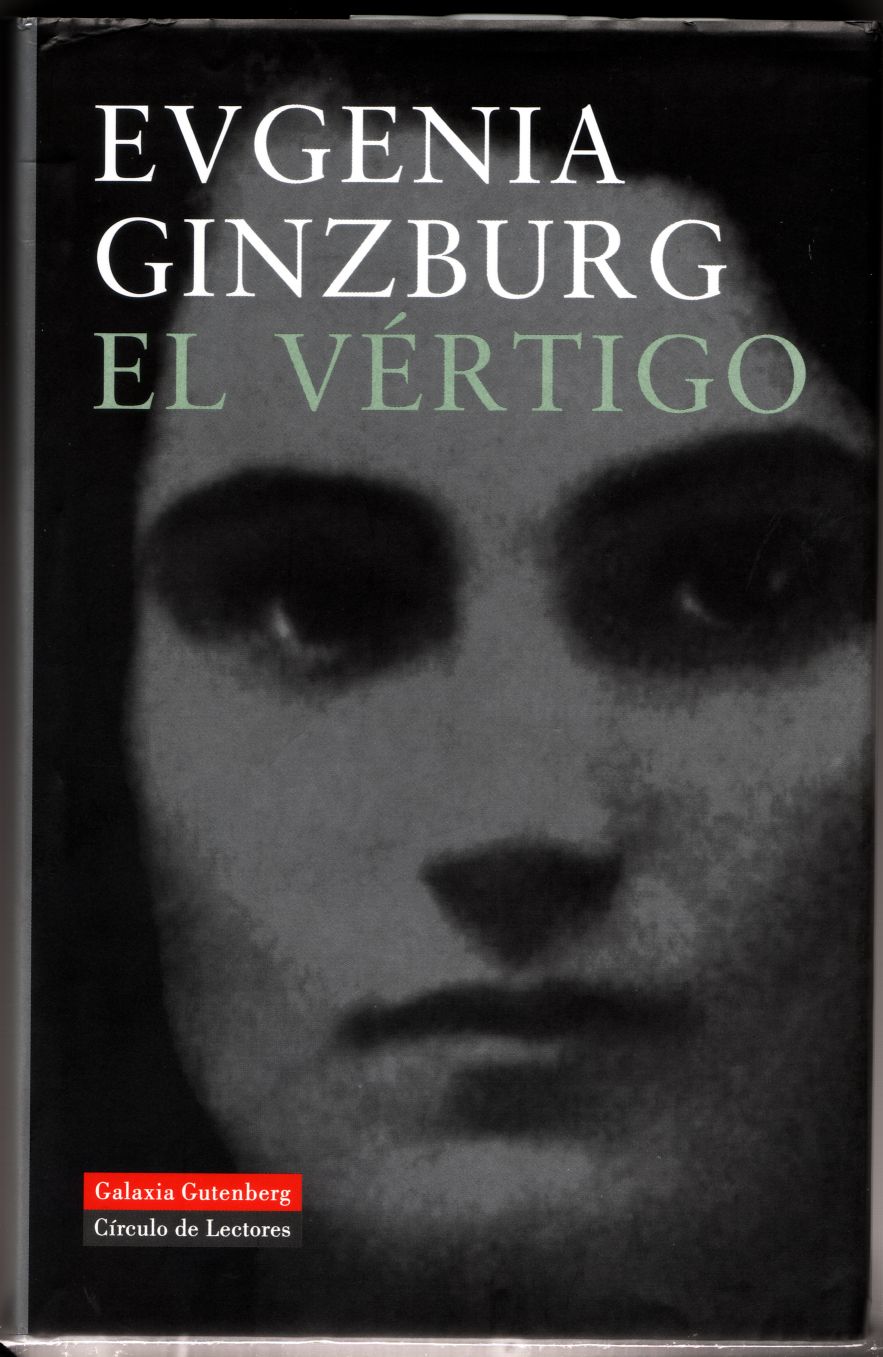
Crear en Salamanca se complace en publicar el comentario firmado por el escritor y periodista venezolano Nelson Rivera, aparecido originalmente en las páginas de El Nacional el pasado 22 de enero. Rivera es director y editor del Papel Literario del prestigioso periódico que se edita en Caracas. Entre sus libros están ‘El cíclope totalitario’ (2009) y ‘Zapata por Amor Propio’ (2012). Así se destaca su reseña: “He aquí la voz de una víctima del socialismo real: 18 años de su vida los pasó en el horror del Gulag. Su testimonio fue volcado en El vértigo».

‘El vértigo’ es una angustia perenne. La historia de una continua e interminable pesadilla que tiene su punto de ignición el 1 de diciembre de 1934, día en que fue asesinado en Leningrado, Serguei Kirov, secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Las acusaciones llueven como una tormenta enloquecida. Esa cifra endemoniada que era Stalin lanza sus garras sobre el cuello de sus adversarios, reales o imaginados. Se habla de “contrabando de ideas”, de la acción pervertida de “los enemigos del pueblo”. Tienen lugar insólitas detenciones a comunistas ortodoxos e irreductibles, acusados de traición. El universo de militantes que rodea a Eugenia Ginzburg comienza a temblar en silencio, pero se amarra a la esperanza de que aquel adefesio no sea sino un error breve, una mala racha que acabará por ceder ante los dictados de la verdad.
De la nada (así, sin más, de la límpida nada) aparecen documentos que señalan a los propios miembros de partido, no solo del asesinato de Kirov, sino de los hechos más alucinantes e improbables. La fantasía del poder enloquecido corre sin límites. Los delitos, expresiones de la más gruesa insensatez: por no denunciar a alguien que ha incurrido en desviacionismo; por no haberse percatado del peligro que representaba la teoría de la revolución permanente; por haber despreciado el segundo gran plan quinquenal; por haber puesto en duda la afirmación de un burócrata; por haber expresado una opinión que olía a “podrido liberalismo”; por haber nombrado a un camarada que ha caído en desgracia o simplemente por haberle conocido; por ser trostkista; por reírse del “gran padre” de los soviéticos, el camarada Stalin; por “relacionarse con un enemigo del pueblo” (por ejemplo, conversar con el propio esposo); por sostener actitud conciliatoria con elementos hostiles al partido. A quienes habían vivido fuera de la Unión Soviética se les acusaba de espionaje a favor de los enemigos.
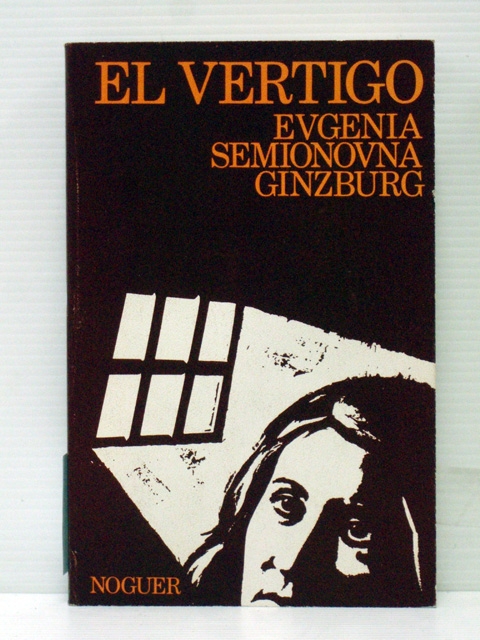
Ponga cuidado el lector a lo siguiente: no importa la veracidad, el fundamento o el descaro de la acusación: ocurre que el régimen ha ordenado que se cumpla con una cuota de señalados y juzgados (sí, de un número por región, sin consideración alguna a la verdad o a la distribución de la población, un grupo debe ir preso). Es irrelevante el que no haya vínculo ninguno del acusado con el crimen que se le imputa: desde arriba ha llegado una orden que debe cumplirse sin apelación. Rúbrica de lo totalitario: la majestad y el arbitrio pleno de los comisarios que se vierte sobre millones de personas. Lo repito: sobre millones de personas, en su inmensa mayoría inocentes como Eugenia Ginzburg, a quienes un día cualquiera el socialismo real les revoca el derecho a la vida.
La articulada maquinaria ha comenzado a operar. Es sorda al sentido común. Impermeable a las más incontestables evidencias que sustentan la inocencia de los imputados. Los brutales funcionarios dicen: declárese culpable, arrepiéntase, firme esta declaración en contra de familiares y amigos. Si señala a tales personas su pena será menos dura: Ginzburg es testigo de la más patética escena, en la que inocentes desmoralizados o torturados se confiesan traidores y protagonistas de actividades imposibles. El terror comunista ha comenzado a producir frutos.

Eugenia y Pavel
LEGALES PROCEDIMIENTOS
“Acaso la espera de una desgracia es peor que la desgracia misma”, escribe Ginzburg. Mientras dura su proceso el poder la arrincona: la destituyen, le retiran ciertos permisos, la empobrecen y aíslan como a cientos de miles de otros comunistas (el socialismo real es esa rapiña que tarde o temprano devora a sus propias criaturas). Cada quien busca la manera de “salvarse”: algunos aceptan su “culpabilidad”, otros huyen.
Ella todavía confía en las instituciones, en la verdad, en la benevolencia final del poder por el que ha empeñado su vida: cree que hay falacias que no pueden ser más que una mueca pasajera y que el buen juicio se restablecerá, y toma el rumbo equivocado: defenderse, sostener su inocencia.
Si hay algo que me ha resultado asombroso de la lectura de las casi 900 páginas que tiene El vértigo es la cantidad y calidad de obstáculos y evasivas que las propias víctimas del comunismo levantan ante sí mismos para evitar reconocer la malévola condición de la entidad que los oprime y los despoja de su condición, hora tras hora. Dicen los comunistas perseguidos: seguramente Stalin no sabe lo que está ocurriendo; no es posible mi detención puesto que entonces tendrían que llevar a las cárceles a millones de personas; debe ser un error que será enmendado como resultado de las protestas que las personas honestas harán a favor de nuestra libertad. Siniestra y crasa realidad: Stalin había ordenado las detenciones y juicios masivos; en efecto, fueron millones las personas enviadas a campos de concentración; excepcionales fueron las voces que se levantaron en contra del terror: el miedo había vencido a la sociedad que había apostado al sueño de una revolución.
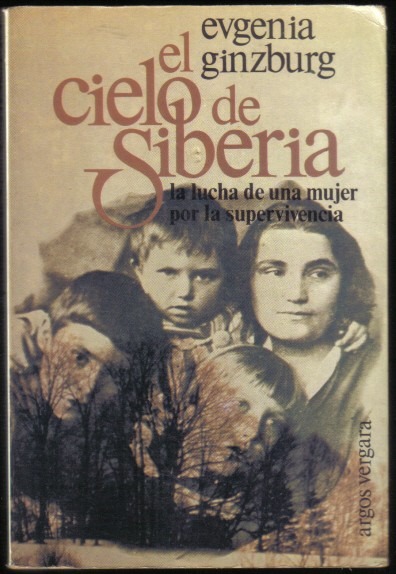
Llega el año 1937 y Eugenia Ginzburg se acerca inexorablemente a las puertas de su gólgota. Lidia con el desprecio de los burócratas (“El cine debería mostrar ojos como estos, en primer plano; tan desnudos, resplandecientes de cinismo, de maldad; de lascivo saboreo anticipado de las torturas a las que será sometidas la víctima”). El horror avanza en carpetas que engordan y en una lengua que ensancha su malévolo y retórico carácter (por ejemplo: una pena se llamaba “admonición severa”, otra “admonición severa con advertencia”). A los comunistas se les expulsa del partido, se les allana, detiene y fusila.
Ginzburg tiene padres, esposo e hijos. El orden doméstico se desmorona. Su minucioso y nítido relato de la utilería en juego desde los primeros los interrogatorios (la provocación y el desdén; la amenaza y la sugestión; las falsas promesas y los castigos reales), le advierten el propósito subterráneo del sistema Gulag: lograr el abatimiento moral de cada señalado. Adocenarlo, someterlo, inhabilitar su pensamiento, ablandar sus facultades críticas hasta la parálisis. Hacer que su relación con lo público se limite a dos conductas: obediencia y devoción a Josef Stalin. A la resistente la interrogan durante siete días, las 24 horas sin cesar. La psique se encoge, se aviene a sus mínimos instintos. Logra sobrepasar la prueba. Debe carearse con gente amiga que ha confesado delitos que no han cometido. Fantasía, lotería del mal, carcajada de lo siniestro: la acusan y condenan por terrorismo. La pesadilla se hace más oscura.

PERSONALÍSIMO NAUFRAGIO
A diferencia de la monumental obra de Alexandr Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, que es un ensayo histórico basado en cientos de experiencias (la suya propia y la de otras 227 víctimas), el libro de Eugenia Ginzburg es el testimonio, la voz cierta, sufriente y terrena de una mujer que cuenta su tránsito, su personal naufragio y supervivencia por distintas cárceles y castigos, por los variopintos trabajos que tuvo que cumplir para mantener la vida en campos de concentración. ‘El vértigo’ es un recuento donde conviven la confesión, el dolor, la complicidad, las asperezas entre las confinadas, las trampas, la violencia y la esperanza. ¿Cuánto de lo humano puede quedar fronteras afuera una sensibilidad que vivió a lo largo de 18 años, en irreducible vigilia, fortalecida por la idea de que algún día saldría de su martirio y podría sentarse a escribir sobre aquello de lo que fue protagonista y testigo?
Ginzburg cuenta los traslados, las amistades y las separaciones de otras detenidas, las semanas pasadas a bordo de trenes sin agua rumbo a Siberia (dice: “no es un mártir quien no ha sido torturado por la sed”). Años en los que tuvo que talar bosques, cargar piedras a cuarenta grados bajo cero, alimentar gallinas, robar, cuidar niños (el reglamento decía que se les podía cambiar los pañales pero no tocarles la piel), segar heno en terrenos pantanosos, impostar y luego convertirse, a fuerza de practicarlo, en una enfermera. Largo tiempo en el que se cruzó con cientos de presas, paleta múltiple de lo humano, mujeres que sobrevivieron, que murieron, que estallaron, que enloquecieron, que se derrumbaron, que fueron detenidas una y otra vez, o que desaparecieron en las nieves más allá de la imaginación.
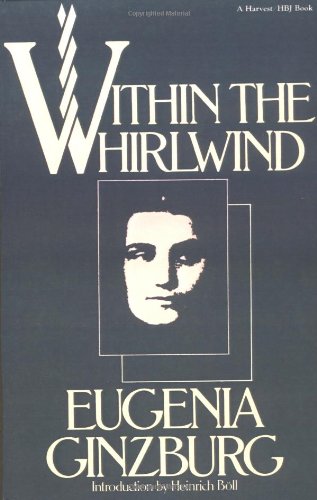
18 años o la sensación de haber perdido el mundo. 18 años o el deterioro de la percepción de cómo pasa el tiempo (“era una monotonía engañosa; vivíamos siempre en la espera de nuevos acontecimientos extraordinarios”). 18 años o la inacabable incertidumbre de cuándo llegará el final del “vacío inverosímil”. Derecho enloquecido: ‘El vértigo’ tiene la propiedad de mostrarnos el sistema de reglas y disposiciones que es la savia del totalitarismo. Leyes demenciales que rigen hasta el número de minutos que puede ser ventilada una celda. Arbitrariedad, extraños azares, como el rocambolesco e infame reglamento de los 50 grados bajo cero, referido a la tala de bosques en el corazón de Siberia. En palabras de la propia Ginzburg: “No hay nada peor que cuarenta y nueve grados bajo cero. Porque son necesarios cincuenta, ni uno menos, para que se active el humanitarismo oficial de los servicios sanitarios. Los cincuenta grados bajo cero suponen la suspensión del trabajo en el bosque (…) con cuarenta y nueve grados la tala debía cumplirse”.
También porque narra los modos de soportar, de obstinarse en el apego a la vida, ‘El vértigo’ es un libro que revela la soterrada disconformidad del espíritu de Ginzburg para rendirse ante Stalin. No solo lo infernal vive en sus páginas, también los dispositivos, las pulsiones que hacen posible la resistencia: la memoria y el olvido, la uso de la facultad de hacer bien a los demás, el recuerdo de la poesía (la autora confiesa que fue en la red Gulag donde aprendió a leer “verdaderamente”), el silencio (el campo les enseña a las mujeres que para mantenerse vivas no es tolerable el tema de los hijos, de quienes nada se sabe), la palabra atinada, la inventiva, la lucha a cada instante con la náusea espiritual, con el hambre trófica o el asedio de la locura. Pulso a brazo partido con las emociones y sus altibajos: “Todo es importante para mí, todo me conmueve, todo me entristece o me regocija”. La batalla por evitar la fractura moral y continuar cobijando alguna gratitud por la vida.

LA ARAÑA INFATIGABLE
Vive en cada página, en cada episodio, en cada pausa del relato de Eugenia Ginzburg: el totalitarismo es la injusticia instalada en cada rincón de la vida cotidiana. El horror que adopta formas inéditas. Ese terror que no tiene paredes, ni gramática, ni lógica alguna, salvo la que nos indica que siempre será peor, más lesivo. Esa telaraña que todo lo rodea, donde el vínculo entre causas y efectos queda roto. El fin de la ley. El mal que no descansa, que no se sacia nunca: “Sin ninguna equivocación posible, con la máxima precisión, venían a buscarte al mismo rincón en que estabas escondida esperando que te olvidaran. Pero no, se acordaban de ti. Y te enviaban de nuevo a la helada oscuridad”.
Pero hay algo más terrible en el carácter de lo totalitario: la traba, la demora con que los ciudadanos entienden o aceptan que el mal ha llegado. En ‘El vértigo’ es evidente, una y otra vez, esa conducta de las personas que se niegan a reconocer que el peligro se ha instalado. El deliberado vadeo frente a los síntomas indiscutibles. “Sentíamos cómo se aproximaba la terrible amenaza e, inconscientemente –algunos conscientemente–, oíamos sus pasos. Pero fieles a nuestros principios, seguíamos viviendo como si nada ocurriese, tratando de aprovechar la tregua hasta el último instante”. Añade: “Nadie quería creer que aquello era el comienzo de una oleada de detenciones masivas. Al menos, nadie quería confesarlo delante de otro; tal vez, ni confesárselo a sí mismo. Si hoy miramos hacia atrás y echamos una ojeada sobre aquel siniestro período, nos llenamos de asombro ante tanta ceguera voluntaria: ¿cómo era posible tener dudas ante hechos que saltaban a la vista?”.
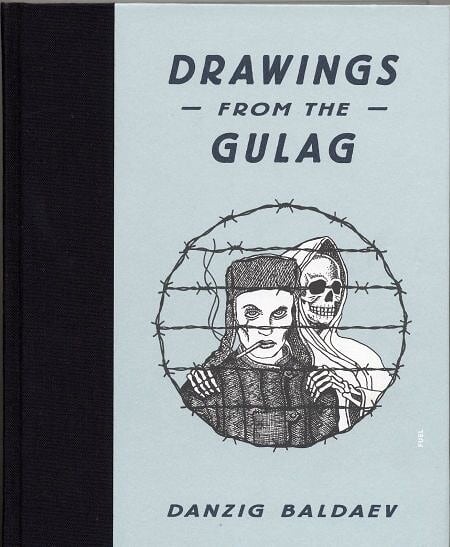
Pero hay algo todavía más que constituye una de las huellas significativas que deja la experiencia vivida por Eugenia Ginzburg: el totalitarismo como la instauración del mal menor como soporte de la vida. Ese conformismo que te dice que siempre se puede estar peor: menos mal que han enviado tres días a la celda de castigo y no cinco; menos mal que me deportaron a Siberia Occidental y no a Siberia Oriental; menos mal que me dieron diez años de cárcel y no quince. Menos mal que: el reblandecimiento del espíritu, la sumisión de la ciudadanía, el amoldamiento al sistema de abusos cuyo resultado no es otro que el crecimiento deforme y sin normas del poder.
Porque se ha vencido a la tentación del mal menor es que Eugenia Ginzburg y muchas como ella no renunciaron nunca a la esperanza y lograron preservar la vida, hasta salir de aquellos infiernos. Escribe ella: “Ver a un hombre que sale fuera de las alambradas es reanudar el contacto con la libertad. Y ante esta aparición, todas las bajas pasiones enmudecen. Es imposible envidiar al hombre que en ese momento es la encarnación misma de la libertad. Al contrario: hay que acompañarle con veneración hasta la puerta del campo para evitar que se pierda una sola gota de ese gran don recién adquirido”.

El escritor y periodista venezolano Nelson Rivera














Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.