
El escritor barcelonés Carlos Gámez
Crear en Salamanca tiene el placer de difundir un capítulo de la atractiva novela de Carlos Gámez (Barcelona. 1969), escritor y profesor. En 2012 ganó el premio Cafè Món por el libro de relatos Artefactos (Sloper, 2012). En 2002 publicó el relato de no ficción Managua seis: Diario de un recluso (Instituto de Estudios Modernistas). Sus relatos han sido seleccionados para las antologías: Emergencias. Doce cuentos iberoamericanos (Candaya, 2013); Presencia Humana, número 1 (Aristas Martínez, 2013); Viaje One Way: Antología de narradores de Miami (Suburbano, 2014); y para la revista de creación Specimens (Septiembre, 2014). Colabora con las revistas literarias Nagari, Sub-Urbano y Quimera, además de colaboraciones puntuales con Rocinante y Agitadoras. Acaba de finalizar su tesis sobre ciencia y literatura española en la Universidad de Miami. Malas noticias desde la isla es su segundo libro de ficción.
Este capítulo forma parte de dicho libro, que ha sido publicado por Kakatana Editores conjuntamente con Nagari, dentro de su Colección Hojarasca. El editor es Omar Villasana; el diseño de cubierta e interiores ha sido hecho por Elisa Orozco, mientras que la ilustración de la portada es obra de Joaquín González.
Pedidos: katakanaeditores@gmail.com
O bien directamente a Amazon:
PINTURAS Y CALIGRAFÍAS DE MIGUEL ELÍAS

Portada Malas noticias desde la isla
EL NIÑO
Yo soy el Niño, así me llama todo el mundo; no es alarde, así me llamaban en mi lugar de origen y así me llaman mis compañeros desde que accedí a La Isla, y la audiencia lo adoptó de inmediato como mi sobrenombre. Quiero iniciar mi última confesión orientada agradeciendo el favor del público; un apelativo como el del Niño siempre conlleva muestras de afecto, muestras como las que me prodigó el escritor español expatriado antes de que viniera aquí; así me llamaba igualmente él: el Niño. Me presenté a este concurso para volver a verlo.
Nací en la ciudad antiguamente conocida como Fez; pero me crié en los arrabales de lo que se llamó Tetuán; allí era tristemente feliz hasta que lo conocí a él y supe que algo me faltaba. Yo frecuentaba la estación de los transportes para sacarme unos numerarios haciendo de guía para los turistas, o de recadero, o de limpiabotas; de lo que hiciera falta. Fue en la sala de espera de los transportes donde me encontré al escritor español expatriado: grotescamente atractivo, con esa dicción castellana que después me enseñaría; me acerqué y, en un español mal hablado como el que yo tenía entonces, le pregunté si necesitaba ayuda; sí, mi niño, recuerdo que dijo. Más tarde me llamaría “mi Caperucito Rojo”; pero esa es otra historia; aquel día se conformó con “mi niño”. La cuestión es que me pidió que lo acompañara en su periplo por las calles de la ciudad que se llamó Tetuán; yo accedí encantado a cambio de unos cuantos numerarios.
Si no me falla la memoria, porque aquellos recuerdos se fragmentan, creo que aquel día recorrimos los barrios emblemáticos de Tetuán; lo hicimos en un trayecto que ahora se me antoja un bucle, de la periferia hacia el centro. Visitamos el bled, la plaza de Sayyida al-Hurra; tomamos la calle Tranqat; cruzamos frente al edificio de La Unión y el Fénix y llegamos a los jardines de Riad al-Ochak; allí nos sentamos en un banco y él, penetrando sin miramientos la membrana de mi confianza, me aduló repetidas veces; parecía un látigo, su lengua era enrevesada y circundante, pero de un chasquido se estiraba y sus piropos se volvían dulcemente punzantes, como el aguijón de una abeja, no sé cómo explicarlo. Me dijo que acababa de conquistar su corazón y que siempre reinaría en lo íntimo de su ser; después me calificó de criatura virginal y perfecta y, tras una caricia, me invitó a ir a visitarle a Tánger; me dio su tarjeta, en ella figuraba su correo electrónico: escritorespañolexpatriado@gmail.com.
Mientras le acompañaba a la estación de transportes me dejé llevar. Aún atesoro en mi memoria como un valioso elixir aquel beso en la mejilla con el que me inoculó su aliento y se despidió. Después respondería presuroso a mis primeros correos electró- nicos, que yo escribía desde un locutorio cercano a la casa familiar; en ellos volvía a adularme; son textos que todavía conservo en mi bandeja de entrada y a veces consulto con tristeza para insuflarme ánimo. Era de esperar que, pese a ser buen musulmán, al cumplir los dieciséis años decidiera huir en su búsqueda; se presentaba como la única alternativa a la miseria que me rodeaba. Escapé de casa para vivir cerca de él; era solo un crío; ahora soy el Niño.
Así fue como llegué a Tánger; imágenes que en este momento rememoro, aunque sé que son fragmentos que aúno en mi discurso: el sol en lo alto del cielo; el músico que tañía su flauta; las monedas de los turistas europeos de cabellos dorados con sus aparatos en ristre: cámaras de vídeo, tablets, iPhones; los Hijos y las Hijas de la Revolución Francesa frente a la fachada del viejo y ruinoso Zoco Grande, junto a los centros comerciales recién inaugurados; y después, la callejuela de la antigua sinagoga, en ruinas, junto a los látigos artesanales elaborados con cuero marroquí expuestos en la pared, cerca del nuevo barrio de burdeles por donde se paseaban los jóvenes militares de permiso —su sexo prieto y amenazante en la entrepierna, como un ariete dispuesto a aguijonear la caverna trasera—. Luego el recuerdo del camino hasta alcanzar el café moruno en el que meses más tarde deleitaría con mi baile de femíneas ondulaciones al escritor español, aunque eso era algo que no sabía aún mientras observaba la terraza del café; no, aquel día solo estaban los viejos maricas selectos que habían regresado a la ciudad tras el final de la guerra, sentados en el mirador, atentos a púberes como yo a punto de abrirse a la vida, sutiles invasores de su intimidad; todos tan descarados: Guapo, hermoso, mi niño de nuevo; eso me descolocó, volvió el recuerdo del escritor español expatriado y, de repente, me encontré con la mirada ansiosa del nórdico; después lo conocería, me lo presentó días más tarde el escritor español; me dijo del nórdico que era un connaisseur para quien África no encerraba ya secretos; pero yo sentí su mirada penetrar mi cuerpo en busca de los sonoros secretos que se le habrían rebelado otras veces; no sé cómo explicarme.

El café moruno era el lugar donde el escritor español afirmaba haber encontrado a “jóvenes de piel cobriza y dientes blancos, de alma pequeña, errante, cariñosa: ordinariamente sin estudios ni empleo: pero abiertos y comprensivos”, a los que también acabaría por presentarme; lo hizo mientras viví en la mansión de alta alcurnia que encerró mi verdadero primer encuentro con él, a cuyas puertas llegué con alborozo aquella mañana que aún almaceno en mi memoria, de la que recuerdo el trayecto desde el café moruno y que había consultado en internet hasta retener todas las indicaciones: alcanza la galería cubierta: contempla los decrépitos futbolines que no se mencionan en Google Maps: avanza por la ronda de la muralla frente al hotel Cuba: continúa por Ben Charki: deja atrás el callejón con una puerta maciza: y después el café de la Azotea: tuerce a la derecha por Tapiro: pasa frente a Les Aliments Sherezade: y encuentra de cara tu destino: la lujosa mansión en la que a partir de ese momento vivirías.
Allí me quedé por un tiempo, apenas unos meses; pero un día el escritor español decidió dejar de estar expatriado del país que se llamó España y que ahora forma parte de la recién refundada Unión Europea; esa entidad abstracta hasta que comenzó a controlar el flujo de personas por sus fronteras y que de un día para otro se rodeó de muros. Por aquellas fechas, cuando se fue el escritor español, me expulsaron de la lujosa mansión, de sus divanes y sus alfombras; tuve que velar por mi subsistencia en las calles de Tánger; y empecé a frecuentar a esos jóvenes de piel cobriza y dientes blancos, mis rivales hasta ese momento, mis compañeros a partir de ese instante, que ya comenzaban a marchitarse por la cola inhalada y las drogas consumidas; muchachos de alma pequeña y errante, como los trabajos con los que se alimentaban, casi todos relacionados con la prostitución, ya fuera con los maricas selectos o con los otros gays extranjeros que poblaban la ciudad: unos numerarios a cambio de la invasión de fluidos ajenos al cuerpo. Mi vida también fue como la de ellos hasta que me enteré de lo del concurso y decidí presentarme a la prueba clasificatoria. Habrán visto que en nuestra zona la prueba consistía en cruzar la valla, una valla de seis metros que rodea todos los centros de admisión de concursantes en el norte de África.
Fue un fracaso; ya resultó costoso escalar la sirga debido a la malla anti-trepas que habían instalado; y evitar a los perros mecánicos, que nos mordían los tobillos para hacerlo más difícil. Los chavales más débiles resbalaban hasta el suelo y salían huyendo de los canes; muy bien, gritaban los organizadores, y aplaudían para darle ambiente a la escena. Yo llegué hasta arriba sin esfuerzo, gracias a las femíneas ondulaciones de las que había quedado prendado el escritor español; sin embargo, no contaba con las concertinas que me esperaban en lo más alto y que erosionaron mis delicadas manos y mis brazos de bailarín; y di con mis huesos en el suelo, junto a la valla pero en el lado equivocado, mientras contemplaba a algunos imponentes subsaharianos de músculo fornido, tal como los denominaba el escritor español expatriado, quienes, avisados por algún amigo sobre las nuevas reglas del concurso en esta temporada, portaban guantes de trabajo que apenas se rasgaban al saltar la valla; según dijeron días después los organizadores, esas cuchillas servían para hacer más selectiva la prueba y conseguir que solo accedieran a la siguiente fase los más dotados físicamente, que eran los que necesitaban los europeos.
Allí, en la prueba, vi a Mamadou por primera vez; era precisamente uno de esos subsaharianos; él sí pasó la fase preliminar; yo solo recibí las pertinentes palmaditas en la espalda, ya en el suelo, y también la sonrisa falsa de uno de los miembros de la organización; una mujer de pelo rubio y labios terriblemente mal pintados que me dijo con acento extranjero: Muy bien, gracias por participar. Eres joven. Prueba el año que viene. Entonces más suerte. Parecía que fuera la dueña de todo aquello; más tarde descubriría que se trataba de la ministra; debió de mencionar mi juventud porque esta vez no había niños; movidos por la desesperación, algunos padres habían inscrito a sus hijos pequeños en el concurso y los habían lanzado por encima de la valla en temporadas anteriores, provocándoles severas lesiones, hasta que la organización prohibió concursar a menores de dieciséis años y colocó cámaras y torres de control en las vallas; por eso soy el Niño esta temporada, como lo era para el escritor español mientras estuvo expatriado en Tánger; nadie más joven puede competir aquí.
Tardé semanas en recuperarme de las heridas de las concertinas; debo admitir que al principio renuncié a volver a participar; si era incapaz de superar la selección inicial, ¿cómo sobreviviría a las pruebas posteriores? Así que me conformaba con dar largos paseos en bucle por Tánger hasta que llegaba frente al mar; allí contemplaba el Estrecho junto a mis nuevos compañeros de aventuras: los jóvenes de piel cobriza y dientes blancos, de alma pequeña y errante. Miraba las aguas bravías, los barquichuelos, aquella herida infectada y abierta, y tras ella La Gran Valla, la membrana que me separaba del anhelado destino en la otra orilla, y del escritor español expatriado, al que estaba empezando a olvidar.

Entonces apareció él en la televisión por cable; fue en el programa de libros del canal Arte que había descubierto en aquellos meses que supusieron para mí una primera y apasionante inmersión en el mundo de la cultura, y que ahora yo sintonizaba desde un locutorio de internet que pirateaba Netflix, para aprender más y para que así él se sintiera vergonzosamente orgulloso de mí si volvíamos a encontrarnos; el escritor español expatriado siempre decía, y cito literalmente, que yo debía ufanarme de mi cultura, de la música de mi tierra, que era popular pero elevada; aunque yo no lo veía así, yo quería atesorar los conocimientos que él tenía, y pensaba que solo era posible acumulando los mayores saberes de ese otro conocimiento elevado: el suyo. Allí, en el programa de televisión, lo vi hablar en ese castellano complejo y rico que me enseñó, plagado de préstamos mozárabes; como el mío, solo que yo lo hago de forma inconsciente y él conscientemente, combinando los vocablos árabes y bereberes con los de una yaquetía que ya no existe y que hubiera querido conocer; pero esa es otra historia.
Mientras lo contemplaba a través de la pantalla, quedé tristemente extasiado; de nuevo mi cuerpo fue invadido por el extraño influjo de Caperucito; olvidé su partida y otros elementos oscuros de nuestra separación que aún chasqueaban en mi interior, y la alquimia que me produjo su imagen sirvió de acicate para dejar de ser rehén de mi propio destino. Un frenético ímpetu por participar en el concurso me obligó a volver a intentarlo.
Eso sucedió en el siguiente paseo, junto a once de esos jóvenes de piel cobriza y dientes blancos; no sé cómo explicarlo; en vez de mirar de nuevo hacia el seductor y peligroso Estrecho, me fijé en la barquita abandonada al lado de las dársenas en torno a la cual se arremolinaban las olas, y en la abertura que había quedado al descubierto tras el reciente temporal, en la zona de la valla del centro de admisión de concursantes que lindaba con el mar; debió de ser un golpe de suerte, un regalo de Alá; no me lo pensé dos veces y, en un abrir y cerrar de ojos, ya había saltado a la barca, atravesado el hueco de la valla y superado la primera prueba del concurso, aunque de una forma poco ortodoxa y escoltado por Nadir, uno de esos muchachos de piel cobriza y dientes blancos, que me acompañó en mi iniciativa.
Pasamos un tiempo allí, en el centro de admisión de concursantes; cuarenta días para ser exactos, con poco espacio porque este año la afluencia de gente ha sido enorme. Hacíamos ejercicio en un patio anexo, ya que en principio el centro iba a realizar más pruebas para elegir a los seleccionados, pero al final cambiaron el guion y decidieron hacer la criba según la edad. Yo soy el Niño, era evidente que me iban a seleccionar con ese criterio. En el muelle encontré alguna cara conocida, como la de Mamadou; inexplicablemente, Nadir se quedó en tierra. Pregunté a uno de los organizadores y me dijo que eran cosas de los de programación; ellos nos habían estado observando a través de las cámaras con las que controlaban todo el recinto; al parecer, habían alegado razones de audiencia para dejar a Nadir en el centro aunque se tratase de alguien joven. Para el escritor español expatriado, él hubiera sido uno de esos muchachos de piel cobriza y dientes blancos, de alma pequeña y errante, mientras que los organizadores lo veían como un chaval bien dotado físicamente. La cuestión es que, según mi interlocutor, los programadores lo percibieron de forma distinta; para ellos se trataba de un macho dominante, y ese era un perfil que solía amedrentar al público y, por eso, pese a sus notables aptitudes físicas para el trabajo, habían decidido eliminarlo.
Suspiré agradeciendo a Alá las femíneas ondulaciones que tanto deleitaron al escritor español expatriado y que, pensé, me habían concedido el favor de los programadores; lo hice mientras nos embarcaban en unas lanchas alargadas y uno de los miembros de la organización que nos había acompañado hasta el embarcadero decía: Están acondicionadas para el viaje; pero yo miré cómo se hacinaban los cuerpos en la barca y no entendí en qué consistía el acondicionamiento, hasta que el hombre, ante las quejas de algunos, dijo: No seáis aguafiestas. Las pruebas que os esperan al final de la travesía van a ser más difíciles que esta, debéis analizarlo positivamente; lo dijo todo frente a una de las cámaras que emitían en directo, y entonces lo comprendí, no solo el lenguaje que había utilizado, sino también su fondo.

La embarcación se hizo en seguida a la mar; al inicio de la travesía reinaba el buen humor entre el pasaje; éramos los escogidos y eso nos alegraba el ánimo; se cantaban himnos y se oían gritos de júbilo; pero al poco tiempo el calor resultó muy intenso. Muchos se quejaban de sed, y las olas parecían tan altas que los más débiles empezaron a llorar y los más religiosos a rezar, yo entre ellos, aunque reconozco que estaba tranquilo porque tras las palabras en el muelle había tenido la baraka; no sé cómo explicarlo, debió de ser cosa de Alá; por una extraña razón sabía que se trataba de una criba encubierta; con toda seguridad había cá- maras ocultas en algún lugar de la canoa y estaban exponiéndonos a una prueba sorpresa en condiciones difíciles, como había sucedido en temporadas anteriores.
Decidí no caer en la trampa y me concentré. Pensé en cosas que me importaran de verdad. Traté de recordar las confusas enseñanzas recibidas del escritor español, sus lecciones de lengua castellana como si de ciencias naturales se tratase; el paseo hasta el café moruno cada tarde, siempre por idéntico camino, el mismo que recorrí en mi primer día en Tánger pero al revés: pasa frente a Les Aliments Sherezade: tuerce a la izquierda por Tapiro: deja atrás el café de la Azotea: y el callejón con una puerta maciza: continúa por Ben Charki: sigue la ronda de la muralla frente al hotel Cuba: alcanza la galería cubierta: contempla sus decrépitos futbolines no mencionados en Google Maps: y encuentra de cara tu destino: la fachada del café moruno: y dentro la conversación diaria del escritor español con el nórdico: entonces te lo presentó: y tú sentiste el aguijón de su mirada desenroscarse y clavarse lascivamente en tu cuerpo: aunque aún no los habías deleitado con tu baile de femíneas ondulaciones.
En aquellos días, los primeros de nuestra relación, el escritor español se limitaba a enseñarme a hablar su lengua, y yo aprendía una cultura que creíamos compartida en alguna mesa libre al fondo del local; entonces narraba siempre una versión de Caperucita Roja en la que esta era un niño; un niñito virginal y perfecto que no debía ir a ayudar a su abuela, sino a un señor de alta alcurnia que se llamaba Rodrigo y que se encontraba muy lejos, en un lujoso alcázar al que se accedía por una escalera de caracol; ese Caperucito no tenía que llevarle al señor Rodrigo ni tortitas, ni manteca, ni miel, como sí suele narrar el cuento de Caperucita; lo que debía hacer era adentrarse en la alcoba de Rodrigo y curarle una enfermedad infecciosa con un alfiler. Rodrigo, que pertenecía a la nobleza española más carpeta y sagrada, había contraído esa enfermedad en su época más libidinosa y necesitaba a Caperucito y al alfiler para sobrevivir y para evitar el comentario de las gentes; por eso miraba al muchacho con unos ojos más pro- 24 fundos y unos dientes más salidos cada día; hasta que una ma- ñana Caperucito le hizo a Rodrigo las preguntas por todos conocidas, a las que se sucedieron las respuestas de Rodrigo, que no es necesario repetir ahora excepto la última, cuando gritó: Para comerte mejor, y se abalanzó sobre Caperucito, tapándolo con todo su cuerpo de adulto. Después, de un certero movimiento, penetró los dominios de su caverna inundando venas, arterias y todo el espacio que permitía la abertura, a la que el escritor español expatriado denominaba extrañamente La Cava; esa era la parte del cuento que yo nunca entendía, pese a comprender que estaba escuchando la historia de un niño con una vida parecida a la mía, si no es que los dos éramos el mismo. Tampoco se entendía lo que él contaba acerca del niño Caperucito, de un dulce látigo y de la violación de la gruta sagrada, aunque después descubriría que se trataba de una leyenda africana que había sido tergiversada en lo que se llamó España y así le había llegado al escritor español, de la misma forma que en África se tergiversaba el cuento de Caperucita Roja, aunque esa es otra historia.

La verdad es que en estas leyendas el inocente siempre parece culpable, y el cuento del escritor español no era un caso distinto; a Rodrigo lo presentaba como el poderoso dueño del alcázar y un niño no era quién para resistirse a una dominación que no se acababa de entender; ese sentimiento de culpa se acentuaba cuando aparecía un familiar de Caperucito, Julián o Urbano o Ulyan —ahora el recuerdo es confuso—, para salvarlo de una castración segura y llevarlo de vuelta con los suyos tras rajar el vientre de Rodrigo con un cuchillo.
En la barca, y entre los sollozos a los que me había vuelto inmune, recordé que cuando el escritor español finalizaba su historia, me devolvía la sensación de estar escuchando la fábula de un niño que había esperado encontrarse conmigo para contarme su vida y oír la mía, y descubrir que habían sido casi idénticas, aunque, a diferencia de Caperucito, yo era sólo el segundo de siete hermanos, y sabía que mi familia de la ciudad que se llamó Tetuán no iba a reclamarme, porque bastante tenían con buscarle un trabajo al primogénito y alimentar a los otros cinco, como para preocuparse por las correrías del hijo segundo en Tánger con un escritor español expatriado.
Sumido en estos pensamientos avisté las luces del puerto de La Isla; era donde tenía lugar la fase final de la edición en castellano del concurso. Se ubicaba en mitad del codiciado Estrecho; en ese momento, desde unas lanchas, unos hombres con megáfonos nos informaron de que todo el trayecto había sido grabado y que la audiencia había decidido que algunos concursantes no eran dignos de pasar a la siguiente fase, y di gracias a Alá y me sentí orgulloso por haber detectado una prueba encubierta; dos miembros de la organización subieron a nuestra barca y empezaron a repartir chalecos salvavidas con distintivos de «Inmigración»; eran de dos colores: unos tenían guarismos y los otros no. Entonces leyeron en voz alta los nombres de los que habían sido eliminados y les dieron chalecos de color naranja. De nuevo, yo estaba entre los seleccionados y recibí un salvavidas verde fluorescente con sus cifras bien indicadas; la mía era un siete. Nos trasladaron a todos a una embarcación más grande, donde nos recibieron unas personas uniformadas que nos dieron agua, comida y mantas térmicas, para después registrarnos y quedarse nuestros objetos personales; más que un barco de la organización del concurso parecía una aduana sobre el mar, no sé cómo explicarlo. Más adelante, nos agruparon según el color de nuestro chaleco y nos hicieron sentar sobre un cartón antes de someternos a una entrevista. Recuerdo que durante la espera comimos berenjenas y yo sonreí recordando las charlas del escritor español sobre un cronista denominado Cide Hamete Benengeli, al que él llamaba berenjena. Después me llegó el turno del interrogatorio. Quisieron saber mis motivaciones para concursar mientras me tomaban una foto y las huellas dactilares. Finalmente, nos dividieron por ediciones. A los del sector en castellano nos acompañaron a una embarcación y nos trasladaron a La Isla; allí nos llevaron a un patio y nos hicieron desnudar; nos encontramos con participantes de otros lugares; éramos ocho en total y tan solo había una mujer: Amina, que se desnudó aparte por pudor. Ella dice que me recuerda de antes; pero yo creo que no la conocí hasta ese momento. Una vez estuvimos todos colocados en una perfecta línea, muy del gusto de los europeos, abrieron unas mangueras situadas en los tejados de los edificios que rodeaban el patio; ese ritual se repitió cada mañana a partir de entonces; decían que así ahorraban dinero y nos mantenían limpios, pero la fuerza de las mangueras era tal, que cuatro concursantes de nuestro sector protestaron a la dirección del programa. Al día siguiente fueron eliminados.
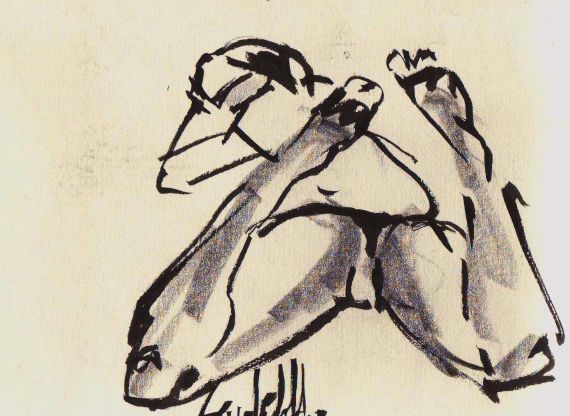
A partir de entonces actuamos aún más prudentemente, porque cabía pensar que habría nuevos descartes de última hora y alguna otra clase de sorpresas, como la primera prueba en nuestro nuevo destino. Consistía en dar, en una confesión orientada al público, nuestro parecer sobre la recién refundada Unión Europea, la sociedad que iba a acoger al ganador; de paso debíamos mostrar nuestra oratoria. Más tarde descubriría que esa era la prueba inicial en cada una de las temporadas de «Inmigración», tras las quejas de los líderes de la recién refundada Unión sobre el desconocimiento de la cultura europea por parte de los emigrantes; pero en un primer instante, y debido a que ninguno de nosotros conocía a nadie que hubiera llegado tan lejos en el concurso, la noticia causó estupor. Hubo protestas entre los otros participantes; no entendían que, si la elección se había basado en las aptitudes físicas hasta ese momento, en consonancia con los trabajos futuros, los organizadores se decidieran por una prueba de corte intelectual; además, todavía no conocíamos lo que era una confesión orientada al público, no sé cómo explicarme. Ahora bien, yo sabía que aquello me iba a favorecer gracias a mi aprendizaje de la lengua junto al escritor español expatriado y mi gusto por la cultura a partir de entonces, aunque resultaba evidente que habría pruebas compensatorias por la virulencia de las quejas. Mamadou fue uno de los que más protestaron; afirmaba que lo que necesitaba la recién refundada Unión Europea era músculo; y le faltó tiempo para mostrar sus bíceps a la cámara en repetidas ocasiones. No tardaría en enfrentarse conmigo cuando, semanas después, durante una de las galas, descubrió el contenido real de mi primera confesión orientada. Hasta entonces había sido secreta, como las del resto, pero los organizadores decidieron hacer públicos unos fragmentos; ese día Mamadou se encaró conmigo; me presentó ante la audiencia como el concursante “decadente” al que le favorecían este tipo de pruebas; sus palabras me recordaron a Amina. Aseguró que en su país no existía la homosexualidad, que la eliminaban a golpe de machete; la gente como Mamadou suele sentirse muy insegura ante los homosexuales, piensan que cuando admiramos sus músculos estamos deseando llevarlos a la cama; su mentalidad lineal no da para más; no conciben todas las posibles formas curvilíneas de relación entre humanos. Creen que con sufrir la lacra de ser emigrantes basta para sentirse superiores a personas que padecen marginaciones adicionales; y siempre afirman que la homosexualidad es un signo de depravación, como si yo no conociera a maricas con su misma nacionalidad, yo que los distingo a la legua; así se lo dije. Aquella disputa, que era el zenit de una rivalidad que había ido creciendo durante las semanas polarizó a la audiencia.
La cuestión es que aquí he tenido solo una amiga: la muchacha de la edición francesa. Desde el día que llegué a La Isla he sufrido todo tipo de ataques, como los alfileres que encontraba cada mañana en mi cama, en nuestro dormitorio de literas, y que perturbaban mi ya de por sí ligero sueño; aunque peores resultaron los insultos y amenazas que un día aparecieron en el espejo de los lavabos: EL NIÑO MARICÓN, escrito con mi pintalabios ya gastado, junto al esmalte para uñas que me habían robado la noche anterior esparcido por el lavamanos y mi lápiz de ojos roto, para más humillación, pese a que guardaba todas mis cosas bajo llave, por lo que tuve que empezar a defenderme; Alá me perdone, pero cuando no me veían entraba en el cuarto de las taquillas, donde no hay cámaras para respetar nuestra intimidad, utilizaba una ganzúa para abrir la de Mamadou, y le recortaba los calzoncillos por donde emanaba su virilidad de elegido. Pensaba que solo podía ser él quien escribía esos mensajes denigrantes, dado el mal castellano de Amina y el hecho de que Cissé ya se había ido, y me divertía imaginando la punta del pene de Mamadou surgiendo traviesa del calzoncillo, como un ariete negro; por supuesto, a él no le hacía ninguna gracia; es verdad que sospechaba de mí, y se enojaba con facilidad cuando debíamos colaborar; pero nunca me descubrió.
Supongo que por eso, por mis enemistades con Mamadou y Amina, sucedió lo de la intoxicación. Yo juraría que fue provocada, que mi entrenamiento por las laberínticas calles de Tánger junto a los muchachos de piel cobriza y dientes blancos hizo de mí alguien que nunca enferma, por muy niño que sea, como se demostró en mi notable actuación en la prueba de las camas calientes, y como no se demostró en la prueba del invernadero porque me sentía demasiado débil para competir con Mamadou y sus ansias por destacar, aunque yo estaba acostumbrado a trabajar en el campo desde crío. La cuestión es que pienso que el envenenamiento tuvo lugar después de que se hiciera pública mi primera confesión; debió de ser entonces o justo más tarde, cuando realizamos la prueba del control policial, que pasé sin problemas pese a la rudeza de Amina, porque estaba acostumbrado al acoso de los policías de Tánger, siempre dispuestos a aprovecharse de nosotros.
Tras la prueba almorzamos aquel arroz con aceitunas, zanahorias y alcachofa sazonado con limón; quizá algún compañero, tal vez Mamadou, que prefirió no probar bocado, introdujo algo tóxico en mi comida, porque a partir de aquel instante empezaron los dolores de barriga, los hormigueos, la irritación y, finalmente, las alucinaciones en la enfermería del concurso. En esas alucinaciones me encontraba con Caperucito subiendo por la escalera de caracol del alcázar de Rodrigo, y este me entregaba su alfiler y me instaba a tener una vida idéntica a la suya; también soñaba que me dirigía al confesionario y, en un perfecto castellano, recitaba mi primera confesión orientada al público, que no era otra cosa que lo que había aprendido en las clases del escritor español expatriado y lo que yo había descubierto por mí mismo después; no sé cómo explicarlo; que los españoles habían sido los perros de presa de los verdaderos colonizadores africanos: franceses e ingleses; cómo va a cumplir esa supuesta misión civilizadora que se adjudicó el colonialismo un país que es incapaz de civilizarse a sí mismo, una sociedad que por aquel entonces tenía idéntico tipo de actitudes y conductas salvajes en su territorio como las que decía querer combatir en tierras africanas; solo los militares más de derechas, unos déspotas incultos, se creyeron eso de la colonización española del norte de África. La cuestión es que los habitantes de ambos lados del Estrecho hemos actuado con la misma crueldad, hemos padecido las mismas rencillas y divisiones, nos hemos odiado con la misma pasión con la que odiamos a nuestros hermanos, hemos sido en esencia lo mismo; lo único que nos ha diferenciado han sido los amos que nos han empleado.

Como ustedes bien saben, lo que acabo de decir, que es lo que pienso, no fue lo que dije en mi primera confesión orientada al público; las palabras que acabo de pronunciar solo las soñaba junto a Caperucito y la escalera de caracol; imaginaba que hablaba a la audiencia, pero me despertaba de golpe en la cama de la enfermería del concurso, asustado suponiendo que las cámaras lo habían registrado todo y me iban a eliminar. Recuerdo aquellos días con verdadero terror.
Por suerte, solo era el efecto de las alucinaciones provocadas por los medicamentos prescritos para combatir el envenenamiento; nunca salió nada comprometido de mis labios, Alá me protegió. Poco a poco me fui restableciendo. Mi intoxicación, lejos de volver al público en mi contra, lo había puesto de mi lado, por lo que la jugada de aquel que había decidido envenenarme —que yo entiendo que fue Mamadou, el mismo que escribía esos mensajes en el espejo del lavabo, aunque no tengo ninguna prueba— le había salido mal; además, el día de la verdadera confesión orientada al público, había compuesto un discurso que yo sabía que gozaría del beneplácito de los televidentes: había incidido en mi condición de homosexual y en el hecho de ser menor, y lo había hecho con el perfecto castellano que me había enseñado el escritor español expatriado, plagado de vocablos provenientes del árabe pero que el público de la edición en castellano era incapaz de distinguir de su propio substrato lingüístico; y con esas formas lo había dicho bien claro: que solo en Europa se respetarían mis derechos, aunque fuera mentira, aunque la audiencia no tuviera idea de cuál es la situación de los gays en culturas como la mía, aunque desconocieran por completo la realidad de los homosexuales fuera del mundo occidental.
A los europeos les encanta sentirse los salvadores, creer que gracias a su cultura se defienden los derechos humanos, como si los homosexuales no hubieran sido perseguidos y ultrajados en épocas pasadas en Europa, mientras los musulmanes narraban en libros como Las mil y una noches historias homosexuales como la del Bilateral o las inclinaciones de Abu Nowas, o amores de marcado carácter lésbico que los occidentales parecen desconocer; pero esa visión paternalista del mundo la llevan en la sangre; me lo había dicho el escritor español expatriado y debía aprovecharlo; por lo que continué mi intervención con todos los prejuicios que se asocian a mi etnia, que yo repudié públicamente y que sabía comunes a la mayoría de los televidentes: el machismo, el atraso de nuestra sociedad, la negativa influencia de la religión pese a que soy un buen creyente; tópicos que no son ajenos tampoco a Europa ni a su recién refundada Unión, pero que funcionan si lo que pretendes es tratar de hacerte pasar por un emigrante que va a integrarse perfectamente en la sociedad de acogida, porque hasta comparte sus prejuicios; así que el siguiente movimiento debía ser una buena retahíla de críticas contra otros colectivos emigrantes representados en el concurso: críticas a los musulmanes radicales como Amina, críticas a los subsaharianos, que al parecer siempre dejaban una mujer en África y que tienen un olor tan distinto, además del tono de piel; juicios que coinciden precisamente con la percepción que el público español tiene de estos colectivos, y que trataban de exculpar a la sociedad europea de racismo, pues de mis palabras debía extraerse, además de la impresión de compartir prejuicios con la audiencia, la idea de que todo el mundo es racista, no únicamente los europeos; y mi estrategia funcionó, al menos con el público de la edición en castellano, el encargado de elegir a nuestro finalista, con lo que acabé de decidir a la audiencia a mi favor y obtuve una magnífica puntuación; aunque también me acarreó esos problemas de convivencia con Mamadou y con Amina que, cuando conocieron los pasajes más polémicos de la confesión, no entendieron que lo que estaban oyendo no era lo que yo pensaba, sino lo que necesitaba decir para obtener una buena cantidad de puntos y acabar ganando el concurso, no sé si me explico.

Ahora no, esta es mi última confesión orientada al público en el confesionario, mi charla final; aunque la fortuna haya estado de mi parte con esas mentiras, ahora debo decir la verdad, aunque eso me impida ganar; pero sé que si venzo lograré reencontrarme con el escritor español expatriado, y no podría mentirle pese a que fue él quien provocó la primera invasión tras el hermoso baile de femíneas ondulaciones que escenifiqué para él al ritmo de los tambores en el café moruno; por su mirada supe que había prendido su llama interior; entonces, celoso de los atisbos del nórdico tras mi danza, soltó su pipa de Qif y me agarró de la muñeca hasta hacerme daño y después me arrastró por el camino en bucle que atravesábamos cada día de vuelta a casa, que coincidía con el que recorrí en mi primera jornada en Tánger, es decir: sal corriendo del café moruno y alcanza la galería cubierta aunque ni esa urgencia ni los decrépitos futbolines aparezcan en las instrucciones de Google Maps: avanza por la ronda de la muralla frente al hotel Cuba: continua por Ben Charki: deja atrás el callejón con una puerta maciza: y después el café de la Azotea: tuerce a la derecha por Tapiro: y pasa frente a Les Aliments Sherezade hasta encontrar de cara tu destino: la lujosa mansión del escritor español expatriado: siente ahí el dolor de la muñeca que aún no te ha soltado: atraviesa el zaguán: sube por la escalera de caracol hasta su alcoba empujado por sus órdenes: observa cómo se desnuda: mira el aguijón de su ariete: su látigo blanco: y después el látigo negro en forma de espiral que permanecía fijado a la pared: la prolongación indispensable del escritor español expatriado: ahora en el lecho: entonces él te atrae con violencia quieta: parece querer quebrar tu delicado cuerpo: hasta que te obliga a arrodillarte: a implorar perdón: lo haces mientras el vergajo espiral se desenrolla: te cruza la espalda en tres azotes: cicatrices que ya desaparecieron pero que siguen doliendo en tu interior: … : después te toma por los hombros: te gira el cuerpo sobre la cama: te penetra: al principio con ciertos miramientos: ¿Te hago daño?: pero minutos después sin clemencia: descontrolado por la lascivia: cabalgando, cabalgándote con su alargado aguijón: con su látigo blanco que conoce el ignorado camino a tus entrañas: haciendo caso omiso de tus gemidos de dolor sobre la almohada: de tus lágrimas: de tus advertencias de sufrimiento: de tus súplicas para que se detenga: porque aún eres un niño: y tu estrecha caverna todavía no está preparada para sus hechuras: pero él se encuentra en pleno auge: obnubilado por la juerga: presto a inocular el líquido: a invadir tu esencia: y repite a gritos aquella frase: CORRE A TU NIÑO A GOLPE DE LÁTIGO: entonces comprendes lo de la gruta sagrada: y que la historia de tu vida es en realidad una variante del cuento de Caperucito: con él te unes en ese preciso instante: y descubres que tu vida es idéntica a la suya.
Así fue como mi pasión se convirtió en un ardiente iceberg. Aquella noche el dolor de huesos fue insoportable; se agravó los días posteriores; tampoco podía conciliar el sueño porque, tras la invasión, el escritor español expatriado empezó a flirtear con otros muchachos, aquellos jóvenes de piel cobriza y dientes blancos, de alma pequeña, errante, cariñosa, de los que me había hablado y que acabarían convirtiéndose en mis compañeros. Cada vez que él entraba con un nuevo acompañante en la lujosa mansión de alta alcurnia, me escocían los celos, tal como lo había hecho el látigo del escritor español, cuyos favores llevaba ya semanas sin obtener; hasta que un día se fue. Yo pensé que se marchaba en busca de otro niño en otro alcázar o en otra mansión lujosa. Ahora sé que se fue porque no era otro sino el mismísimo Caperucito, el niño de la historia que me había relatado tantas veces, aunque con otro nombre: Alvarito. Por eso debíamos separarnos: él me había iniciado para que tuviera una existencia idéntica a la suya, y dos imágenes iguales no pueden vivir juntas. Desde entonces solo he vuelto a verlo en la televisión por cable; por eso estoy aquí, intentando ganar el concurso y tener algún futuro tras volver a encontrarme con él, para tratar de sustituir al último niño que sustituyó al niño que sustituyó a Caperucito en un mundo sin futuro; porque yo soy el Niño.















Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.