
El escritor cubano Amir Valle
Crear en Salamanca tiene el placer de difundir un relato del destacado autor cubano Amir Valle (Cuba, 1967). Escritor, ensayista, crítico literario y periodista. Saltó al reconocimiento internacional por el éxito en Europa de su serie de novela negra “El descenso a los infiernos” sobre la vida actual en Centro Habana, integradas por las obras: Las puertas de la noche (2001), Si Cristo te desnuda (2002), Entre el miedo y las sombras (2003), Últimas noticias del infierno (2004), Santuario de sombras (2006) y Largas noches con Flavio (2008). Su libro Jineteras, publicado por Planeta obtuvo el Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007, a la mejor obra de no ficción publicada en lengua española durante el 2006. Ese año resultó ganador del Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa con su novela histórica Las palabras y los muertos (Seix Barral, 2006). Otros títulos más recientes: La Habana. Puerta de las Américas (2009), Bajo la piel del hombre (2013), Nunca dejes que te vean llorar (2015) y Palabras amordazadas. Breve historia de la censura cultural en Cuba (2016). Desde 2005 reside en Berlín donde dirige Otro Lunes. Revista hispanoamericana de cultura: www.otrolunes.com Web del autor: www.amirvalle.com

El relato seleccionado forma parte del libro ‘Nostalgias, ironías y otras alucinaciones’. Cuentos escogidos (Betania, 2017, con pintura de portada del cubano Felipe Alarcón Echenique), editorial que dirige el poeta cubano Felipe Lázaro, muy vinculado a Salamanca y a esta revista. El libro reúne nueve de sus relatos, seleccionados por el autor, en forma de una magnífica y muy acertada antología personal. Como bien señala, Alberto Garrido, otro excelente narrador cubano, en las palabras iniciales de este libro: “Con Nostalgias, ironías y otras alucinaciones nos acercamos a un texto ejemplar, al mejor libro de cuentos de Amir, porque no solo es una bitácora de sus obsesiones literarias y estéticas, sino porque la factura, la técnica, se oculta, se escamotea para dejar que lo más importante brille: los personajes (…) No veremos en este libro ninguna pirotecnia liviana de la que tanto abunda en la literatura actual. Son cuentos de una redonda madurez: marginales, sórdidos, lúcidos, irónicos (…) Las historias son sucias, dramáticas, huelen a vida…”.
ENLACE PARA DESCARGA LIBRE DE LOS CUENTOS ESCOGIDOS
https://ebetania.files.wordpress.com/2017/03/amir-valle_antologicc81a-de-cuentos.pdf

Foto de Eduardo Margareto
EL DESESPERADO AMOR DE LOS AHORCADOS
Vine a Comala porque me dijeron que aquí encontraría a mi padre.
Juan Rulfo.
A BMD, que dice que la vida es un melodrama.
Vine a este rincón de los barrios pobres porque me dijeron que aquí encontraría a Celene. Ahora está frente a mis ojos. Me mira y baja los suyos, que se pierden detrás de toda esa máscara de llagas casi sanguinolentas que le cubre la frente y se hace un bulto purulento sobre los pómulos donde ya no quedan cejas.
Desde que descubrí a lo lejos las chimeneas lanzando su humo negrísimo, compacto, hacia esa otra oscuridad caliente y pegajosa que flota siempre sobre esta ciudad, me dije que ya todo era distinto, no había vuelta atrás. La algarabía de las calles (donde tropezaban a mares millones de personas; donde se movían los carros libres ese día del NO CIRCULA impuesto para mantener el nivel de mierda que se pegaba al cielo; donde los taxis ecológicos manchaban de verde las avenidas esquivando la congestión cotidiana del tráfico; donde los gritos de los vendedores se estrellaban contra las paredes y las caras de la gente; donde la luz era La Luz, inmensa, radiante, cálida y se esparcía en derredor impregnándolo todo de la claridad de las cosas limpias) había sido sustituida por aquellas otras calles donde caminaban rostros grises cargados del polvo y el hollín de las chimeneas; donde sólo circulaban camiones ahogados de polvo hasta en las tuercas; donde el único grito era el chirrido metálico y descompasado de las cadenas de esas fábricas que han ahogado su color bajo esta inmensa capa de polvo que se traga la luz y deja un amargor molesto en la garganta.

Fotografía de Eduardo Margareto
Un viejo estaba sentado en la tierra reseca del jardín cuando me detuve frente al edificio polvoriento donde debía encontrarla. Tenía los ojos perdidos, sepultados en un mar de arrugas que se movió igual a una ameba gigante cuando levantó la cabeza para mirarme. Sus dedos larguísimos y también arrugados, manchados de nicotina o tinta o churre, con uñas negrísimas y largas que me parecieron garfios herrumbrosos, se extendieron como tentáculos que quisieran atraparme y se recogieron de golpe para formar ese pegote de hueso y pellejo y trapos raídos y sucios que vuelve a encogerse y a bajar la cabeza para contar las monedas cuando vacié el contenido de mi bolsillo (menudo siempre destinado al Metro) en el sitio donde imaginé que debía estar la palma de aquella mano.
Las escaleras con barandas rotas, con escalones donde se amontonan los papeles cagados que despegaron en un vuelo raro cuando abrí la puerta, y bolsas de nylon con basura y pedazos de cajas de pizzas de champiñones y camarón de tamaño familiar y otra vez, como afuera, mucho polvo: en los pasamanos, los quicios de las paredes, los adornos imitación de candelabros, y las lámparas del techo. Siempre el polvo. Se asen consultas pirituales, decía el cartel: un papel que quizás fue blanco tiempo atrás, ahora manchado de grasa, en uno de los bordes telado por una arañita de culo grande y patas largas que pude ver escapando por una de las rendijas cuando sacudí el polvo acumulado en otra de las esquinas, ahora despegada, del anuncio, así, automáticamente, como quien hace algo para que el tiempo pase, en mi caso, esperando después del toque.

Foto de Eduardo Margareto
─¿Es usted Carlo? ─me dice la vieja. También arrugada: voz que sale de esa cara pálida, “polvorienta”, pienso. Su mano se aferra al pomo de la puerta y ella misma, escondida entre ese vestido viejo, ancho, de tela negra y gorda, atravesada en el dintel. Un mechón de cana, gris, se deshace en hebras sucias sobre su frente escapando del pañuelo de cabeza, también negro.
Digo que sí con un gesto y entonces se aparta.
─Me pidió que lo llamara ─siento la voz, como un murmullo a mis espaldas.
Una habitación sencilla: la cocina en un rincón donde humea un caldero con algo que se riega en ese vapor que salta del agua borboteante y va a cubrir como una nata hirviente casi todo el techo y me hace parecer que camino por el pasillo oscuro y asfixiante de una sauna; una mesita donde descubro varios vasos con restos de leche y un tazón donde aún queda un poco de fideos y papas y un pequeño trozo de algo que parece carne; una ventana cubierta por una cortina de un blancuzco grisáceo que se mece de cuando en cuando con esa misma brisa que ha llenado todo del mismo polvo que pulula afuera. Celene está en un camastro de sábanas grises, manchadas y con un olor insoportable a moho que crece mientras me acerco.

Foto de Eduardo Margareto
De golpe me vino la imagen de sus senos. Senos continentales. Siempre lo mismo: cuando alguien la mencionaba, varios años después de su muerte, lo único que llegaba como un fogonazo era aquella mancha que dividía claramente el nacimiento de sus pechos: dos montículos medianos donde sobresalían dos pezones que siempre me parecieron raros: en aquella parte de su piel, justo en la corona del pezón, el color era de un rojo sangre extraño y a un mismo tiempo excitante, del mismo tinte de esa mancha en el que siempre me había parecido encontrar una reproducción casi fiel del continente americano.
─Son senos continentales ─le dije una vez, y comencé a marcar con la punta del dedo el sitio que ocupaba la Colombia de la cocaína y García Márquez, el Perú de los Tupamaros y Vargas Llosa, el macizo territorial de la libertina Brasil de las favelas y Jorge Amado, la tierra de Timossi y Carlos Gardel: sitios donde el mal y el bien se daban la mano, cuidada por los Andes que mucho tenían que envidiar a la tranquilidad maternal de aquellos senos.
Ahora la imagen llegaba con las palabras, casi al paso, de Manelo:
─Te llamó una muchacha ─me dijo, poco antes de cerrar la puerta del carro que siempre lo conducía a la Embajada─. Creo que se llama Celene.
Y pensé que era un yerro, una fatal coincidencia, una equivocación de marca mayor porque Celene estaba muerta. ¿Quién me lo dijo? No recuerdo. Pero la noticia llegó con la naturalidad de las cosas que se saben ciertas: ella estaba muerta, así, como podría escribirse en cualquier novelón radial: en el estómago de algún tiburón que desandaba el Golfo de México en busca de una nueva balsa con comida grande y jugosa bien diferente de esos desechos con sabor metálico a viejo que arrojaban los barcos; quizás pudriendo sus carnes de grandes prominencias en un arrecife o arena de un cayo, mientras los macaos cebaban su hambre con sus fibras tiernas, o tal vez había ascendido “como un susto en el estómago”, decía ella, hacia Dios, y ahora estaba parada en las puertas mismas del paraíso. A fin de cuentas, muchas historias de cubanos parecían perfectos melodramas y en todo aquello había una clara verdad: estaba muerta y esa que me había llamado no podía ser “ella”.
Sin embargo, la mancha de sus senos, sus senos mismos, aquella única parte del cuerpo, siguió conmigo toda esa tarde. Tenía que dormir. Había decidido dormir después de dos días trabajando en aquella campaña de publicidad que me ocupó más allá de quince horas cada día, bajando sólo a Presidente Masaryk cuando el hambre se retorcía como una lombriz en mi estómago y me hacía saltar del asiento frente al ordenador. Cuatro tacos y un par de cocas de botella bastaban para reavivar mis fuerzas y calmar el Alien que sólo el café adormilaba hasta el nuevo receso para la merienda o la cena. Esa tarde no pude dormir.
Manelo regresó a eso de las siete. A esa hora la Casa Amsterdam era un oasis de silencio. En la cocina, Alina y las otras mujeres preparaban la cena y Manelo vino a sentarse junto a mí en la sala. Encima de nosotros, en la pared, uno de los auténticos gallos de Mariano miraba a esas dos mujeres que se entraban a trompones y patadas en medio del ring del canal de los deportes.
─¿Seguro que te dijo Celene, Manelo? ─pregunté.
Pareció no entender, pero luego de un silencio breve y confuso, su rostro cambió.
─Celene ─me dijo con seguridad─. Ese mismo fue el nombre.
─¿Una nueva amante, Don Juan Carlo? ─soltó Alina entrando en la sala con un plato de chicharritas de plátano y otro de uvas moradas─. Tomen, vayan haciendo boca.
─Ni Dios lo quiera ─contesté sin pensarlo─. La única Celene que conozco ya no está entre los vivos.
Alina me miró, también confusa. Puso el plato en el centro de la mesa y volvió la espalda.
─Pues mira ─dijo antes de salir por la puerta, aún sin volverse, “buenas nalgas”, pensé al mirar su trasero, como nacido de esa líbido cabrona que todo hombre lleva adentro, más si una mujer como aquella se paseaba en ese short por toda la casa─; piensa bien, porque hace una hora volvió a llamarte.
─¿Así, con ese nombre? ─ahora ya no la imagen, sólo el nombre.
─Sí, Carlito ─respondió Alina, volviéndose un poco más allá de la puerta─: CE-LE-NE, así se llama.
Y era ella. Dos días después su voz en el teléfono, rescatada de un olvido en el que nunca estuvo. Había pensado que sí, que después de siete años, no recordaría cómo hablaba. Pero allí estaba su voz, y de golpe, como mismo me llegaba su imagen, aquellos senos continentales, tuve la certeza de que su voz había permanecido en un rincón de mi cerebro como esperando aquel momento.
─¿Eres tú?… ¿La Celene…? ─no sé cómo pudo escucharme. Apenas yo me oía.
─La misma que conociste ─dijo─. ¿Me creías muerta?
─Bueno… ─pude decir, algo más calmado, después de un silencio en el que creí sorber todo el aire de la oficina─. Es que dijeron…
─Que estaba en la panza de un tiburón, ¿no?
─Algo así…
─Es mejor ─dijo entonces─. Así podré saber cómo es morirse dos veces.
Y después, el acuerdo de vernos. Ella iría vestida de negro. “Me gusta mucho el negro, ¿recuerdas?” y desde su llegada a México, porque Miami era la misma mierda que Cuba pero sin carencias, se había gastado un buen dineral en comprarse ropas de ese color, muy buenas por cierto, me dijo, que en los Estados Juntos cuestan un ojo.
─Nos vemos en Xochimilco, ¿quieres? Me encantan esos canales. ─dijo, y soltó el mismo “Chau, Carlito”, de otros años.
Xochimilco también me gustaba. Me había acostumbrado a visitar aquella especie de Venecia indígena en el único sitio en las afueras del DF donde aún sobreviven las milpas de los aztecas. No hay casonas de antiquísimas arquitecturas, ni puentes para suspirar, ni góndolas con remeros que cantan: sobre las milpas, los descendientes de los indígenas todavía cultivan flores y hortalizas que luego venden en la ciudad; en los muelles, a veces improvisados en lugares donde es necesario aminorar la marcha de las lanchas, venden lo inimaginable: una flor rara, una escultura de obsidiana o cerveza tecate; en las barcazas, la gente asume su pose de turista y come tacos, bebe cerveza o refresco y pide rancheras a los que conducen. El canal es sucio, pestilente, con ese color indefinible del agua estancada y pútrida por los siglos de los siglos.
El tráfico desde la oficina en Masaryk hasta el mismo comienzo de Xochimilco había estado imposible, aún cuando había tomado el Anillo Periférico Sur que se suponía hecho para hacer más rápido el trayecto. Celene estaba allí. Parecía un ángel negro posado sobre el asiento de la barcaza.
─Monta, Carlito ─dijo esa vez, haciéndome una seña desde el asiento en la popa─. Esta va a ser nuestra Arca de Noé…, hoy se acaba el mundo.
Y era su sonrisa. Marcada por los años, por un algo que luego supe triste y desolador y que en ese instante la hacía un ser extraño, manchado, como una foto sobre la que se derrama, al descuido, algunas gotas de esperma. Pero era la misma forma de reír que sorprendí por primera vez en ella, doce años atrás, a pocos días del inicio de nuestro noviazgo, cuando me dijo “quiero dártela toda, vaciarme con rabia en ti, para sentir que toda esa leche se la tiro a Nerio en la cara”, para luego acostarnos y hacer el amor contra aquel padrastro que mucho después supe la manoseaba de niña y que más tarde, cuando su cuerpo tomó forma de mujer, la fizgoneaba y no dejaba ni por asomo que tuviera novio. “Como el perro del hortelano”, me dijo por esos días, “como no quiero que me tiemple, no me deja templar”. Y a pesar de lo crudo de la frase, de lo soez que me resultaron sus palabras, la fui perdonando por ese odio que descubría detrás de sus historias cuando se confesaba. Al principio había sido así: aprendí a templar con alguien y contra alguien, y lo hacíamos con odio, como en desquite, con una rabia animal que nos dejaba sin fuerzas y que sólo nos permitía vestirnos, salir del cuarto, callados, cabizbajos, para regresar cada uno a nuestras casas. Después, meses después, vacía su entraña de tanto rencor, pudimos hacerlo de otro modo, como si al unirnos naciera el mundo.

─No lo crees todavía, ¿verdad? ─dijo, y le extendió un billete al remero que abrió una nevera y preguntó con un gesto: “Coca Cola”, dije.
─Sí ─le respondí─. Me parece un sueño…
─O una pesadilla ─cortó ella─. No olvides que estoy muerta. Ahora te voy a llevar a un canal cerrado, oscuro, tétrico, y me comeré tu rabo como una salchicha.
Lo había dicho con una voz tenebrosa, imitación de folletín radial de terror. Buscaba mi sonrisa y se la di. Tuve que dársela, aunque notaba que aquello que me estiró el rostro me nacía de un lugar dentro que no podía precisar. Ella lo supo.
─No estás feliz, ¿verdad? ─dijo, bajando la mirada a sus manos. Pude ver sus anillos.
─¿Sigues casada? ─solté, evitando el tema.
─Eso no importa aquí ─soltó, incorporándose─. Sé cómo te sientes. También estoy así.
Me gustaba Xochimilco. Los fines de semana, cuando no íbamos de almuerzo a las pirámides o al Bosque de Chapultepec, viajábamos en grupo a pasear en bote por aquellos canales donde podía sentirse, pese a la mierda acumulada por los siglos, el espíritu mágico de los aztecas, como una paz que nos llenaba hasta el mismo instante del regreso a nuestra casa en la Colonia Condesa. Pero ese día algo me impedía oír, oler, palpar, como si la magia se hubiera escondido ante el despertar de recuerdos de aquel encuentro.
─Jamás me respondiste aquella vez ─dijo. Sus ojos cayeron de pronto sobre los míos. Tuve que desviar la mirada: una vieja desdentada sonreía enseñándome “una flor para la señorita, señor”, como un eco repetido desde uno de los muelles que fue quedando detrás mientras la barcaza avanzaba.
─Nunca quise herirte ─respondí.
Entonces tomó mis manos. Sentí sus ojos clavados sobre mi pelo y comencé a pasar mis dedos sobre sus anillos. Ella se los miró.
─Es sólo un recuerdo ─dijo─. Los llevo para no olvidar, para seguir odiando…
─Siempre esa palabra ─corté, y fui yo quien levanté los ojos para mirarla fijo, duro, como quizás debí haberla mirado mucho antes, en Cuba. La vi bajar la vista, volverse pequeña de pronto, como una avecilla bajo un vendaval y obedecí a ese deseo que me revolvía las tripas desde que escuché su voz y supe que era ella: ahora la sentí plegarse, acomodarse, buscar el lugar de acople perfecto, como hacía muchos años atrás, cuando la abrazaba.
─Un día descubrí que detrás de ese odio por Nerio había una necesidad de amor que yo no podía darte.
Levantó la cabeza y sentí en su mirada algo parecido a la rabia, un rayo conocido y odiado por mí hasta que creí enterrarlo en un olvido en que tampoco estaba.
─¿Por eso me dejaste? ─dijo.
─Por eso ─respondí─. Me sentía una mierda. Pensaba en tu padrastro y me sentía ridículo. Necesitaba huir.
Quedó en silencio, mirando pasar otra barca donde unos charros cantaban “si Adelita se fuera con otro”. Luego sonrió.
─Otra mentira ─dijo, y le hizo una seña al remero. El hombre, un indio cabezón, de grandes brazos casi negro, le alcanzó una cerveza, ya destapada─. Desde que te fuiste a La Habana, sabía que no volverías. Santiago era muy chiquito para tus sueños.
Tenía razón. ¿Cuánto lo había pensado entonces? ¿Cuántas veces se descubrió colgado de la ruta diez, rumbo a la universidad, fabricando historias, siempre habaneras, de progreso y fama? ¿Valdría lo mismo su obra escrita desde esa área verde que era Santiago, a pesar de los consejos del viejo Soler y de Guillermito? Ahí estaban sus casos: Soler ni muerto era valorado como merecía y de Guillermo, ni hablar, a pesar de sus panes dormidos y sus matariles. Por eso había decidido quedarse. Y porque Heras lo decía: “si estás en La Habana lo escuchas todo; allá, en provincias, sólo sentirás el eco”. Y apagado. Un eco apagado.
─Es verdad ─contesté─. Ana Margarita era mi tabla de salvación…
─ Y te aferraste a ella, pese a todo ─cortó Celene.
Los canales estaban abarrotados de barcazas. El remero de la nuestra parecía concentrado en ese hundir y sacar la pértiga con la que nos conducía sobre el agua, más turbia aún por el accionar de las quillas y las otras pértigas. Yo sabía que escuchaba. Si alguno de aquellos barqueros salía escritor podría coger un Nobel con las historias que allí oía. ¿Cuántas habría escuchado en sus años aquel hombre?
Celene le hizo otra seña, apuntando a un muelle que se acercaba y el hombre asintió. Nos bajamos y el remero ató la barca a la orilla y se sentó a mirar otras barcas. Caminamos sobre la milpa. Nunca lo había hecho, a pesar de las tantas veces en que había ido allí y lo había pensado. Creía que sobre aquellas moles de tierra se estaría inestable, como flotando, a merced de cualquier vaivén del agua, casi listo a hundirse en aquel fango que guardaba quién sabe cuánta mierda de los siglos. Una mujer, también india, con cara de yucateca, nos vio caminar hacia unos canteros de flores que quedaban justo frente a uno de los canales y vino hacia nosotros. “No queremos flores”, le dijo Celene, sin dejarla hablar, “diez pesos si nos dejas sentarnos ahí”, y señaló a un espacio vacío en una esquina del cantero. La india tomó el dinero y volvió a su casucha. Yo sentía que nos miraba.
─Es sordomudo ─me dijo Celene cuando estuvimos sentados, señalándome al barquero─. Siempre que vengo aquí lo alquilo. Los demás son muy gritones.
La monja tendría unos cien años y una peste a guardado del carajo. Abrió la puerta y nos dejó pasar, mirándome fijamente, como queriendo adivinar quién sería.
─Es casi ciega ─me dijo Celene y me señaló la butaca a un costado de la habitación─. Regreso enseguida. Tengo que arreglar el cuarto.
Otra monja, con la única diferencia de tener menos arrugas que la vieja, me trajo un vaso con jugo natural de naranjas. Le di las gracias y agradeció con esa forma tan típica en las hijas del Señor de asentir bajando levemente la cabeza. Luego fue a conversar con la otra, que permanecía de pie junto al arco que conducía a los pabellones. Desde mi asiento podía ver casi todas las puertas. Celene apareció en el fondo y vino a buscarme. Caminamos por el pasillo hasta una de las últimas puertas.
─Esta es mi casita ─dijo de pronto, ya dentro de su cuarto, sentándose en una esquina de la cama.
De un sólo pase de vista podía abarcarse todo: una cama ancha, de gruesos colchones, cubierta por sábanas blanquísimas y olorosas; una mesita de noche a un costado; una cómoda de varias gavetas y un espejo grande y un escaparate empotrado a la pared, abierto esa vez, donde colgaban muchas perchas, todas con ropas negras. También un crucifijo encima de la cabecera de la cama. Celene se puso de pie y fue a cerrar la puerta.
─ iéntate aquí ─dijo, tocando la cama, a su lado─. No pienso violarte.
La cama era blanda y se hundió bajo mi peso. Celene volvió a tomarme las manos, me las volteó hacia arriba y quedó mirando mis palmas.
─Tu camino del amor se interrumpe muchas veces, ¿ves? ─dijo y tocó allí donde se truncaba una de las líneas digitales.
─¿Como llegaste a Miami? ─corté. No quería caer de nuevo en aquel asunto. No sabía qué, pero una cosquilla me corría desde la cabeza y terminaba en mis güevos, provocándome rápidas y esporádicas erecciones que, por suerte, quedaban a medias.
Se recostó en la cama, sacó una almohada inmensa, también blanca, debajo de la sábana y se abrazó a ella sin dejar de mirarme. Yo continué sentado en el borde contrario; ella, tirada hacia la cabecera.
─Fácil ─respondió─. Creo que estuvimos tres horas en la balsa. Apareció un barco puertorriqueño y nos llevaron a un lugar, Aguadilla se llamaba. De ahí, unas dos semanas después, rumbo a Miami.
─¿Y el anillo?…
─De Roberto. Ese que se parecía a ti.
─¿Y él está en Miami?
─Estaba. Un año después de casarnos en Santiago, lo invitaron a Suecia y se quedó. De ahí saltó a Miami y allí nos encontramos.
─¿Y dónde está ahora?
─Bajo tierra. Hace más de tres años que los gusanos deben haber dado buena cuenta de ese hijoeputa.
En aquella parte de la ciudad se sentía el calor con una fuerza aplastante. Desde que Celene cerró la puerta había comenzado a sudar. Ella también tenía algunas goticas de sudor sobre el labio, se las secó y caminó hacia una de las cortinas gruesas, también blancas, que cubrían los ventanales de cristal. Metió la mano detrás de una y enseguida el ruido me anunció que allí tenían aire acondicionado. Después volvió a sentarse.

─¿Entonces lo de mi padrastro era un pretexto?
Asentí. Después que puso el aire había ido hacia el escaparate para colgar el sobretodo negro que había usado esa mañana en Xochimilco. Quedó con una saya corta, una blusa negra, transparente, que permitía ver sus ajustadores también negros. Se quitó la gorra azabache que traía y desplegó su pelo negrísimo sacudiendo la cabeza. Seguía siendo bella. La única diferencia eran aquellas manchas blancuzcas en la piel de su cara y sus brazos. Ahora que los podía ver, descubrí que también tenía los muslos manchados. No obstante, volví a sentir el escalofrío que bajó de la cabeza y se me clavó entre las piernas en una erección que no pude evitar cuando volvió a acostarse y abrió ligeramente los muslos.
─¿Hacemos el amor? ─me dijo entonces. Y decirlo y que un latigazo me hiciera saltar hacia ella fue la misma cosa. Y que empezara a besarla en el cuello, en los hombros, en los brazos, mientras mis manos desabrochaban uno a uno sus tres grandes botones y zafaban el ajustador y buscaban detrás de su cintura el cierre de su saya, hasta dejarla desnuda, blanquísima, despojaba de ese negro que la hacía triste, bucólica, marchita, para devolvérmela a mí mismo como aquella Celene de los primeros años: bordear la cumbre de sus senos continentales; marcar beso a beso cada país de la mancha entre sus pechos como el más fanático chovinista de los latinos; detenerme allí donde antes intentaba chupar esa sangre que bullía en los canales aún cerrados de sus pezones; después bajar hacia el vientre; lamer lentamente cada centímetro de piel; oler despacio el vello blanquísimo, casi pelusa, que nacía debajo de su ombligo; redescubrirla, paso a paso, por la misma ruta mil veces recorrida años antes; saber que a unos centímetros, bajo la espesura oscura y olorosa de su montaña cálida, latía, vibraba, seguía naciendo el mundo. Ella se removía bajo mis besos. Hurtaba el cuerpo como una serpiente que intenta escapar y no puede y se ahogaba en suspiros y quejidos de placer que me sabía de memoria, que se había escondido en un rincón oculto de mi cabeza como temiendo ser descubierto y que yo lo aplastara, lo exiliara. Pero seguía allí, y volvía a tocarla, como guiado por una voz que llegaba desde aquellos años, en los mismos sitios que sabía le gustaban, con las mismas caricias que la enloquecían, seguro de que la entrada a la cueva de los milagros, al paraíso encontrado sobre la tierra, al nacimiento del mundo, estaba cerca, que sólo habría que pronunciar el ábrete sésamo de un beso y las piernas se abrirían en columnatas enormes para que yo descendiera allí, primero a robar sus jugos, a saborearlos, a tocar con mi lengua la campanilla que hacía brotar la fuente de los milagros y llegar al estallido final después de ese “entra en mí, lléname toda”, que tanto conocía.

Descanso entre sábanas, óleo del cubano Denis Nuñez Rodríguez.
─No puedo ─dijo, separándose de pronto, justo cuando iba a buscar bajo la maraña entre sus piernas.
Otro latigazo. La erección me ahogaba, subiendo desde mis piernas hasta el pecho, clavándose en mi cuello en una bola ardiente que apenas me dejaba respirar. Volví a tirarme sobre ella. Volví a buscar su cuello y quise besarla. No lo había hecho. No había sentido sus labios, la humedad de su lengua, esa rara mezcla de ternura y rabia que me trasmitía en cada beso.
─No quiero ─soltó, empujándome─. No puedo hacerte daño.
Entonces me detuve. Sentí que la rabia iba bajando, alejándose. Que algo me decía que no debía insistir. Los años no habían pasado por gusto. Como diría alguien, nosotros, los de entonces, ya no éramos los mismos. Tampoco el amor. Si es que algo quedaba del amor.
─Tienes razón ─le dije─. Esto nos hará más daño. Tú tienes tu vida y yo…, yo regreso a Cuba el mes que viene…
─No es eso ─respondió con la cabeza baja. Aún desnuda─. Estoy enferma.
─¿Enferma?
Se cubrió con la sábana y de nuevo abrazó la almohada. Recordé que antes lo hacía. ¿Cómo pude olvidarlo? Entonces no lo recordaba todo de ella. Habían lagunas, sitios oscuros.
─Roberto murió de SIDA ─dijo─. Cuando fui a buscar sus papeles para enterrarlo, lo vi escrito.
Ni siquiera atiné a mirarla. Algo me obligaba a permanecer así, los ojos clavados en los mosaicos del piso y sintiendo que algo comenzaba a molestarme en el pecho.
─Por eso estoy aquí ─escuché su voz de nuevo, esta vez más baja─. Como no puedo volver a Cuba, quiero morir en un lugar donde por lo menos se hable mi idioma.
Sólo entonces pude levantar los ojos hacia ella. Una mueca de sonrisa en sus labios.
─¿Entiendes por qué te dije que sabría cómo es morir dos veces?
Parálisis es la palabra. No podía moverme. Y el pecho: como a punto de reventar. El corazón latiendo como el badajo de una campana inmensa, enorme, metiéndose en mis oídos, resonando en el cerebro como mandarriazos contra una pared de acero. Y ella frente a mí.
─Anda ─me dijo─. Cuenta cómo fue mi muerte para mi madre, para los de Cuba…

Avenida Insurgentes
Esa noche sentí que las luces me aturdían. La Avenida Insurgentes me pareció interminable, larguísima, bulliciosamente estruendosa; la Casa Amsterdam, un manicomio. “No voy a cenar”, le dije a los demás que ya estaban en la sala jugando el dominó de todos los días y fui a encerrarme en mi cuarto. ¿Tendría que concluir el capítulo México de mi vida con aquella tragedia? ¿Toda esa luz que me llenaba en aquel país tendría un cierre tan gris? No quería, no podía dejar que la realidad de aquella historia me apabullara. Era verdad. El mundo es tan pequeño como la cabeza de una aguja. Venir a México para encontrarse de patada y porrazo con una historia que pensaba cerrada, muerta, siete años antes. Y después decían que era cosa de novelas. La vida es una novela. ¿Cuánto había hecho para borrar de mi cabeza el abandono en que dejé a Celene cuando decidí que debía unirme, casarme, pegarme a la tetona de Ana sólo con el deseo de quedarme en La Habana, la Meca del triunfo? ¿Cuántos sueños había suicidado con aquella traición al único amor limpio en mi vida? Nunca, hasta el mismo momento en que ella me confesara su enfermedad, había sabido cuánto daño le había hecho a Celene, cuánta mierda había echado sin saberlo sobre mi propia vida, cuánto amor había desperdiciado.
También era cierto: la quería. No había podido olvidarla, sepultarla en ese estercolero que ya iba creciendo mientras sumaba los años a mi fichero personal de frustraciones. Aquella era una más. Y por eso no supe (aún no sé) si fue esa frustración, la misma rabia que crecía como un alarido en mi pecho o el simple deseo de terminar algo interrumpido lo que me hizo empuñar el miembro como algo ajeno aunque sólo al roce de mis dedos se tornó tieso, madero enhiesto, rígido, rugoso de venas, mientras mi cabeza buscaba allá, en el pasado, una de esas ocasiones en que descubrí el nacimiento del mundo naciendo entre las piernas de Celene. Simplemente no pude. No podía recordar ni un detalle de su cuerpo, ni siquiera un borrón de ese cuerpo blanco que se desnudó ante mí esa tarde, salvo sus senos continentales y la gran América dibujada justo en el medio de su pecho.
─Llévame a Xochimilco ─me dijo por la mañana y ahora estamos aquí, en la misma barcaza, con el mismo remero. El aire es pesado. La contaminación hoy alcanza niveles absurdos. Descubro de golpe que eso, el gorrión de todas las noches, la mierda que también pulula en esta ciudad luminosa, me ha demostrado que no puedo vivir fuera de Cuba. Soy un animal autóctono de esa isla que he comenzado a soñar de un modo terrible, molesto, angustioso, desde que apareció Celene.
Ella está aquí. Mientras bajaba las escaleras del edificio en aquel rincón alejado de la zona industrial, cargándola por la cabeza y los pies, tuve que aguantar para no vomitar sobre ella. Hiede a muerte. Cuando la dejé en el asiento del taxi que nos trajo hasta este rincón ahora triste, sentí en mis brazos algo pegajoso y no quise tocarme: cuando me bajé y pagué al taxista, que me miraba como si anduviera conmigo la mismísima muerte, me limpié los pellejos podridos y pedazos de postillas purulentas que se habían desprendido de una de sus piernas y los tiré sobre la tierra, limpiándome con el pañuelo antes de montar en la barcaza y acomodarla en el asiento de popa.
La abrazo. Siento que vuelve a encogerse, a plegarse, a buscar el acople exacto de nuestros cuerpos. Xochimilco hoy está vacío. Apenas pueden verse unas cuantas barcazas. Veo que Celene levanta la vista y mira a una de las barcas: unos turistas, puros americanos, aplauden al charro que casi grita que “de piedra ha de ser la cama”, y los újuleeee de uno de los cantantes la hace sonreír, “de piedra la cabecera”, y el ayayayayyyyy de otro le saca una risa y el “la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras” coloca de nuevo su cabeza junto a mis costillas.

─Tengo frío ─dice, y una tos podrida la conmueve, la sacude y tengo que sujetarla. Cuando escupe hacia el canal, los pececillos corren a comer sus flemas manchadas de sangre.
─¿Cuando vuelves a Cuba? ─pregunta, limpiándose con un pañuelo también manchado.
─La semana que viene ─digo─. El sábado.
Ahora sus ojos miran fijo al muelle de la milpa donde nos sentamos entre las flores. Le hago una seña al remero que atraca y me ayuda a bajarla. Otra vez la mujer viene hasta nosotros. Le pago veinte pesos y me siento junto a ella, esta vez entre las flores.
─Ayúdame a acostarme ─me dice, y la aguanto hasta que posa su cabeza sobre la tierra. Le quito la gorra y sus cabellos van a unirse en desorden con el verde de los tallos. Queda mirando al cielo. Después se quita un crucifijo de plata, pequeñísimo, y me lo extiende.
─Si vas a Santiago, lleva esto al Cobre ─dice─. Dile a la virgencita que cuando muera estaré pensando en ella.
─¿Y de cuándo acá eres creyente? ─digo, por decir algo.
─Alguien me dijo una vez que cuando la muerte está cerca, uno piensa en Dios ─murmura, los párpados se le cierran, como con sueño─. Ahora sé que es verdad.
Luego saca de su pecho un paquete y me pide que lo abra: ella, desde una foto, lanza un beso al mar. Está junto a Roberto.
─Llévale eso a Mami. Dile que estoy viva, que estoy bien, que algún día le escribo.
Y no contesto. Ella cierra los párpados. Comienza a respirar más lentamente y de pronto, después de mirar hacia la casucha donde descubro los ojos de la india fisgoneándonos, me doy cuenta de que se ha dormido. ¿Será esta la misma Celene que conocí en Cuba hace unos años? ¿La misma que bromeó con su muerte cuando nos encontramos hace apenas un mes? ¿Esa purulencia podrida que estalla en su frente, sobre sus pómulos, en sus cachetes como verdugones quemados, negruzcos, nació de la belleza que antes la marcaba? ¿Por qué precisamente en ella vendría yo a saber cuán rápido se pudre un cuerpo enfermo con aquel bicho de mierda que estaba cambiando el mundo?
Los pájaros silban sobre los árboles más frondosos de la milpa. Las barcazas pasan en su bullicio de tomadera y canturías. Puedo sentir el ulular del agua chocando y filtrándose entre los juncos fangosos de esta tierra que me sostiene. A ratos me parece que estamos flotando, que avanzamos y vamos dejando detrás a esas barcas.
Comienza a caer la tarde cuando descubro que el tiempo ha pasado. Celene sigue dormida. Le hago una seña al remero y la llevo, cargada y abrazada a mí, hacia la barca. Esta vez el tránsito hacia los barrios pobres me parece fugaz, casi un suspiro, aunque cuando nos detenemos ante el edificio de Celene ya las sombras comienzan a caminar sobre la ciudad. En algunos lugares se encienden las primeras luces.
─¿Aviso al necrocomio, señor? ─pregunta la vieja cuando ve su cabeza recostada a mi hombro.
“No, señora”, le digo, “todavía no ha muerto”. ¿Está tan acostumbrada a la muerte esta mujer que ni un músculo de su rostro se conmueve de dolor? ¿Dónde la conocería Celene después que decidió dejar el sanatorio de las monjas y venir a morir a este rincón? ¿Qué lazos las uniría? No había preguntado eso a Celene: siempre hablamos del pasado. Avanzo por la habitación y la dejo en la misma cama donde la encontré por la mañana. Se revuelve entre sueños, masculla algo ininteligible y luego vuelve a quedar quieta. Su respiración se hace acompasada. La cubro con la sábana hasta los hombros y me alejo hacia la puerta. La vieja está parada junto al fogón. Mira a Celene y me mira y vuelve a mirar a Celene y después, a distancia, sigue mis pasos hasta la puerta. Regreso hasta ella y le dejo dos billetes de a cincuenta. No dice nada, pero toma el dinero.
Cuando abro la puerta, siento en el brazo derecho una humedad pegajosa ya conocida. Me limpio, sacudo la mano y el último pedazo de Celene que siento sobre mi cuerpo va a pegarse contra el piso polvoriento de la escalera. Después me limpio las manos en la pared y termino frotándome los dedos y las palmas con un pedazo de periódico. Las letras que se arrugan anuncian un nuevo descenso del valor del peso mexicano. Afuera me espera el taxi. “A la Calle Amsterdam, en el Hipódromo Condesa”, le digo al taxista y cierro la portezuela. En Ciudad México son las nueve de la noche, hace frío y ha empezado a llover.
La Habana, mayo y 1998


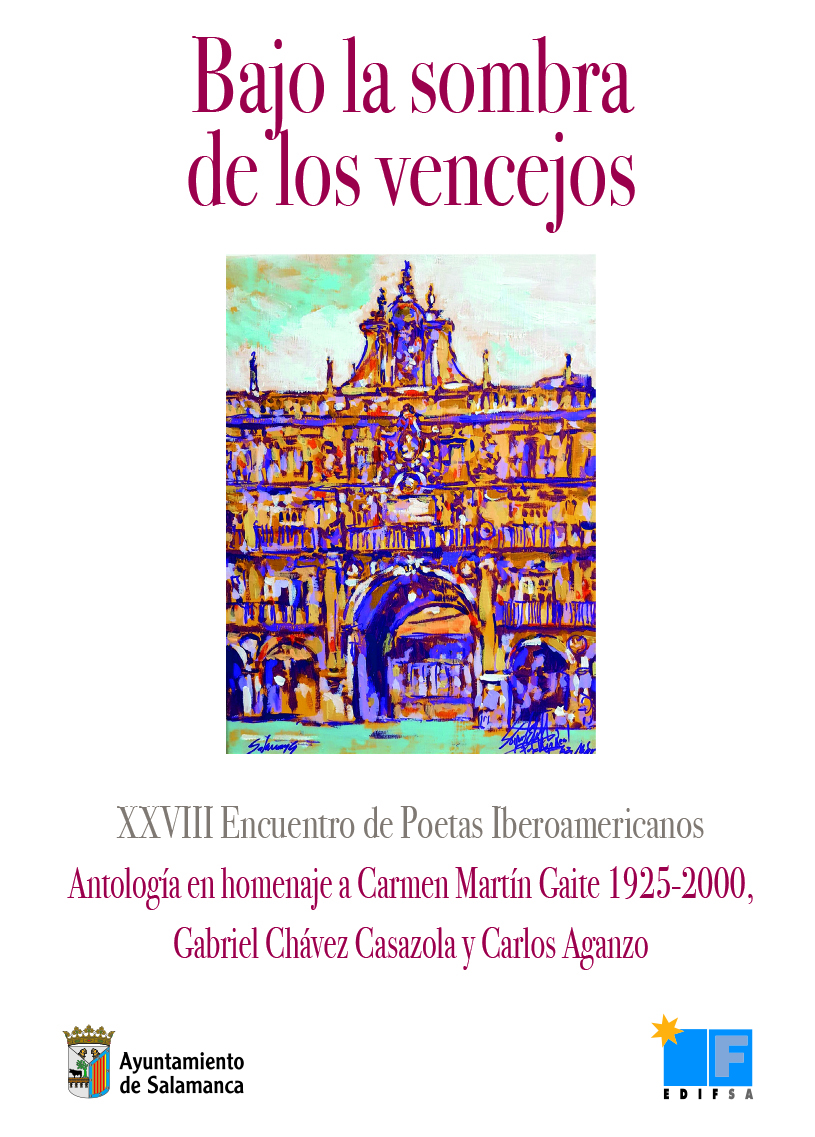










Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.