
El poeta mexicano Francisco Trejo
“Crear en Salamanca” se complace en publicar diez textos del mexicano Francisco Trejo (Ciudad de México, 1987), poeta, editor e investigador, maestro en Literatura Mexicana Contemporánea por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Sumario de los ciegos. Antología personal (2020), Penélope frente al reloj (2019), Balada con dientes para dormir a las muñecas (2018), De cómo las aves pronuncian su dalia frente al cardo (2018), Canción de la tijera en el ovillo (2017), Epigramas inscritos en el corazón de los hoteles (2017), El tábano canta en los hoteles (2015), La cobija de Ares (2013) y Rosaleda (2012) son sus libros de poesía publicados hasta ahora. Una muestra de su obra está incluida en la Antología general de la poesía mexicana. Poesía del México actual. De la segunda mitad del siglo XX a nuestros días (2014). Entre otros reconocimientos, obtuvo el VIII Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2012, el XIII Premio Internacional Bonaventuriano de Poesía 2017 y el VI Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2019.

Estatua de Fray Luis de León. Foto de José Amador Martín
Trejo participó en la VII edición del prestigioso Premio Internacional de Poesía ‘Pilar Fernández Labrador’. Su libro presentado estuvo muy bien valorado por el Comité de Lectura, quedando ad portas de los 15 trabajos finalistas. Recordemos que se presentaron 1017 libros al concurso. Los poemas aquí publicados no forman parte del trabajo enviado al concurso.
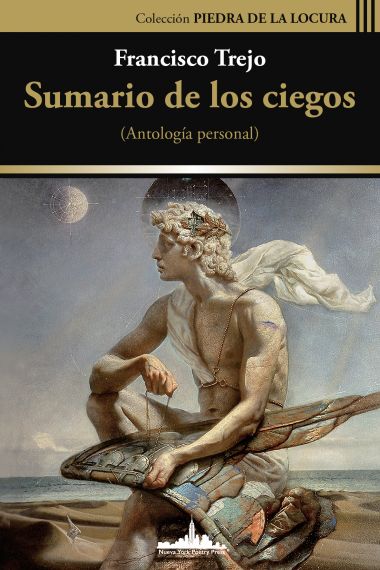
SILUETAS DE LOS TRISTES
También hay un canto, como un lugar para los tristes.
Hay poesía, bienaventurados,
para los que caminan con un hoyo en la palabra,
los que navegan por el llanto en las balsas del insomnio,
los que nunca llegaron a encontrarse
en los espejos, ni en el tacto húmedo del otro,
los que andan sin sombra
y clavan su voz en cualquier encrucijada,
los que regresan del sueño
y olvidan despertar su corazón emocionado,
los que viajan en veloces bicicletas
y rompen enjambres de mustias avispas,
los que lanzan un anzuelo
aun sabiendo que el río les negará sus peces,
los que incendian las cortinas, no por ver el mundo,
sino por conseguir que el mundo los mire,
los que llevan el nombre
cosido en la misma tela de los trajes luctuosos,
los que van de rodillas
por cargar un costal con las piedras de otros infelices,
los que no comen
para no impedir el paso a la blasfemia,
los que, si pudieran, se partirían por la mitad
para ser dos en la misma hebra de tristeza, entretejidos,
los que no celebran los partos
porque saben que nacer
es la llave de las puertas que dan a la salida,
los que sienten hambre, a pesar del pan,
y mendigan un trozo de ternura,
los que, asimismo, se petrifican
cuando les dicen «locos» con una parvada de zanates,
los que traen consigo un tambor
y lo hacen sonar cuando alguien acaricia al erizo del mundo,
los que caminan por la ciudad
con un violín roto, parecido a su silencio,
los que tienen las manos frías
porque temen al fuego, tanto como temen al amor,
los que, ay, atesoran poemas
para darle cuerpo a su dolor sin forma.

Foto de José Amador Martín
ÉLITROS
He pensado siempre que hay algo de esquirla en mi nombre.
Si libertad significa en sus enjambres,
no siento un par de élitros cuando alguien lo pronuncia.
Siento un golpe en los huesos, porque me rompo al escucharlo:
dudo tanto de portar
la máscara que buscan.

TÁLAMO
¿Quién eres?,
me pregunta el hijo de la bibliotecaria,
el pequeño fisgón
al que le envidio sus seis años de pureza.
¡Qué pregunta!, me digo,
y me interno en el tomo de mi vida:
Si supiera que soy el que escribe lánguido de dudas
a falta de un dios que abrace más al hombre.
El que no regresa a Ítaca
porque halló su casa en los remos del viaje.
El que usa las sandalias de Hermes para volar
y arrancarse del mundo como costra de carne lacerada.
El que escucha la música de Orfeo
para no mirar hacia atrás cuando irrumpe la alegría.
El que derrama sus lágrimas en la rivera
porque escucha crepitar el cuerpo de Patroclo.
El que viaja con los mirmidones
para henchirse de valor como la vela de su nave.
El que miró resquicios en el iris de Medusa
y se convirtió en piedra a los catorce años.
El que busca respuestas en la mitología
y se descubre bicorne en su propio laberinto.
El que ve los hilos de su sangre en los dedos de Ariadna
y presiente oscura su salida.
El que pide flores y no monedas
para las larvas de sus ojos, al momento cerrado del capullo.
El que al fin,
transformado en cisne,
pretende fecundar a Leda, la poesía.

BOCANADAS
Si pienso en tu cárcel, Mauricio,
pongo en duda mi propia libertad
desde los bolígrafos,
el cuaderno de notas
y el tedioso ruido de mi sangre.
Es posible que ambos anhelemos la salida,
cuando la naturaleza del dolor
es una serpiente
con la necia tarea de estrecharnos.
Nada es libre, ni siquiera el viento,
porque viaja kilómetros
para llegar y condenarse
a nuestras absurdas bocanadas
de hombres infelices.

CARTA (ABIERTA AL MUNDO)
DEL POETA DESTERRADO
Si pudiera dormir, por un instante,
con mi cabeza en los albergues de tu cuello,
si me dejaras recostar un minuto en el interior de tus iglesias
o en las bancas de tus parques públicos,
yo soñaría la primavera,
soñaría un mundo de verdad, redondo,
como la ternura del seno de mi madre,
soñaría, lo sé, porque soñar es el regalo mayor
de la naturaleza a nuestra especie,
soñaría, porque puedo decir lo que sueño
y eso es la sustancia del poema.
Si pudiera cerrar mis párpados que pesan como los temores,
qué flores cortaría de los inmensos pradales,
qué albas pintaría en mis muros enmohecidos de soledad,
qué rumores de río llevaría como cuarzos al desierto,
qué sismo sería en el abrazo con toda mi amargura,
qué ritmos bailaría con la música del corazón,
qué cascabel dominaría mi alma, aguda frente al mundo,
qué nombre me daría con la voz de animal recién nacido,
qué nidales tejería cuando el dolor aove en mis manos,
qué cumbres alcanzaría siendo el ave de libres acrobacias,
qué hombre fuera yo, tan hombre y tan humano.
Si me dejaran en paz
los zancudos que vienen por mi sangre,
serían mis nervios acordeones,
más allá de mi flaqueza.
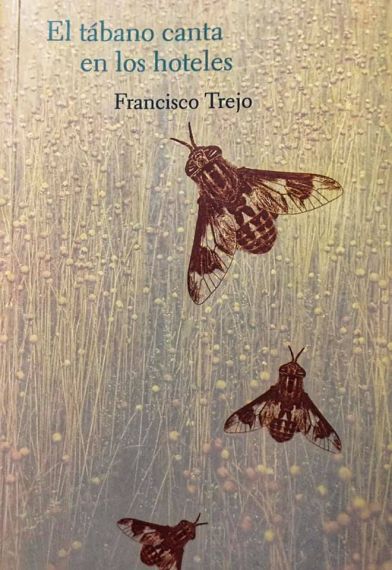
DISERTACIÓN DEL RECOSTADO
Cuando se tiene cerca, la cama es un mueble más del resto,
como decir un taburete o una mesa;
incluso un macetero sin planta
o un cajón con botones de repuesto para las viejas camisas.
Pero la cama, a distancia —lo sabe el trashumante—,
es una casa entera,
un piélago que busca el espinazo
para no abandonar su estructura en la ruta,
como abandonaría su dolor
el que avanza lamentándose, canción adentro.
Busca la carne su forma en el colchón,
en la ternura
donde transcurre la noche
sin prisa, sin frío,
sin el sueño afuera de su vaso
para que no lo roben los sedientos
que nunca han vivido
en su garganta
y no se reconocen después de la sed y de la sed,
más allá, siempre hacia allá
del polvo
y las paredes diarias.
Y en la metáfora, la cama es animal,
se convierte en tlacuache,
marsupio de cobijas,
de donde resurge la luz,
porque recién nacidos despertamos,
con los ojos envueltos en su pupa:
más de dos veces
venimos al mundo a intentar
la vida que se amarra a la sombra
y se estira, y se quiebra,
y se vuelve a atar,
porque es nudo de bronce
condenado a reventarse
un día que.
Pero también busca la cama a su durmiente,
sabe que le sabe su cuerpo,
y le sabe en verdad a sal y a polen,
a cabello de aceites diurnos,
a piel de enfermo
que cubre con una telaraña,
previo a la tumba;
porque el colchón es hermano de la muerte
y no descansa
hasta hacer de la carne disección,
estatua para los corredores
de todo lo perdido.
Busca la cama a su durmiente —se dice—,
como busca un río
sus primeras piedras desplazadas,
porque ya son arenas,
porque son la forma de su angustia,
porque ya.
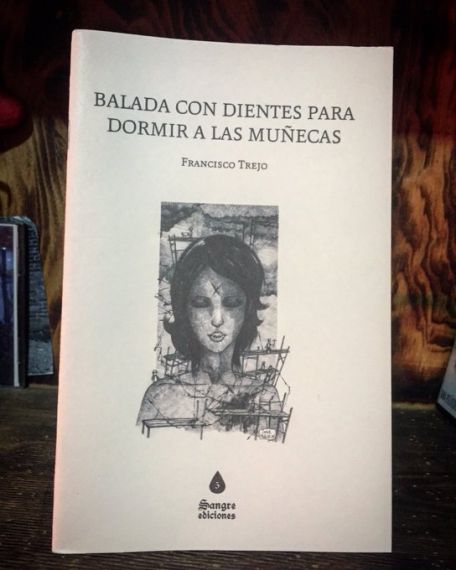
BOTELLA CON EPÍSTOLAS
Recuerdo algo de mi infancia
por mi madre:
que leí las primeras líneas
de una carta que le enviaron desde California,
y que en ese momento,
acaso el más alacranino de su existencia,
supo que yo conocería
el dolor que llevaba
en su ser
como un laberinto de hormiguero.
Siempre fui precoz para dolerme,
dado que aprendí a leer
a los cinco años
y entendí después aquellas letras
enviadas por mi padre
(botella con epístolas, vidrio soplado
por el alcohol y la nostalgia).
Por eso quise escribir pronto:
para expresar este dolor
con cartas
dirigidas a la sombra de mi destinatario
e ir construyendo
una ausencia, la misma que soy
escondido en borrosos caracteres.
Hay algo de tristeza en las cartas,
porque los dobleces del papel
esconden liebres nerviosas
que jamás se dan alcance.
Aquellos escritos inseguros
de mi niñez
fueron, desde entonces,
el nido de los pájaros
que cantan hoy
alrededor de la jaula
que es mi madre sola
con su reloj de pulso descompuesto.

Foto de José Amador Martín
TOCAR EL MAR, DESVANECERSE
Entre las sábanas que teje para su piel solísima,
ella evoca, toca su centro y es más que tibia espuma;
es un tronco en la saliva del mar que bufa taurino,
como un hombre —el suyo—
al caer sobre la carne con el miembro —frutolácteo—
henchido de cólera por su pronta inmolación.
Y crujen los huesos en la espera.
Se contrae la piel.
Brilla la sal en los resquicios
y se hunden los dedos en el arrecife del éxtasis,
al que se llega con voracidad,
cual cardumen,
antes de dar fin al océano y volver a la orilla
con la caracola de ayer en los oídos.
Lejos, en un barco, es posible que algún marinero
—atado al mástil de la sed— imagine su figura.
¿Mujer o bestia?: alebrije marino
en las horas de humedad que la carcomen.
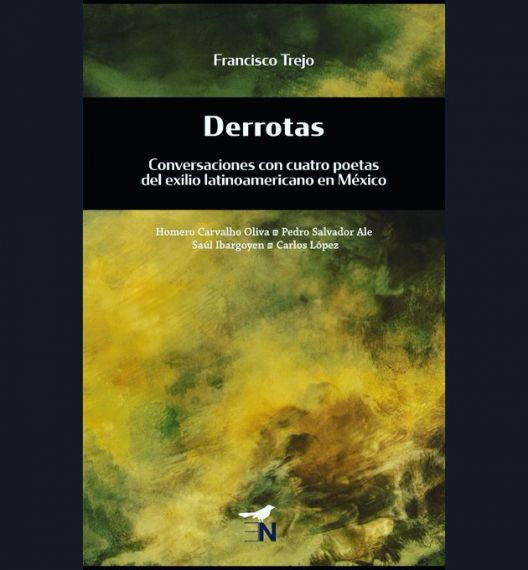
GIRASOLES
Cuánto hay para contar sobre los golpes que me diste, madre.
Cuánto sobre la vez que me abriste la boca
y el grifo de las lágrimas
por romper la calma de la casa en día domingo;
porque siempre fue la paz tu jarrón más anhelado,
para ocuparte de los soberbios girasoles
tan abiertos, igual que tu amargura.
Aprendí el dolor del mundo
como se aprende la rabia del océano en las orillas:
mirando, sin más, sin prever las arenas en el aire.
Me lastimaste algunas veces, Teresa,
y sin embargo te amo,
como el pájaro al viento que ayer tiró su nido.
Y en este acto, mujer, encontré una ruta
para llegar a la poesía
y descubrir a los amigos en el festín donde se canta:
Cada poeta tiene algo que decir sobre cómo llegó al mundo
y sobre cómo llegó al verso en el que vive.
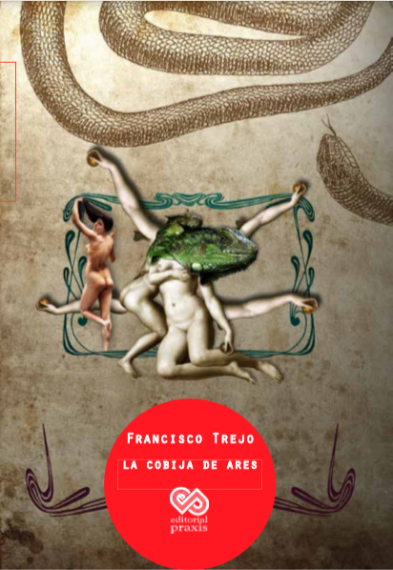
INVENCIÓN DE TELÉMACO
A veces uno abre los ojos
y se da cuenta de que fue saqueado,
muy adentro,
de que está desnudo y no busca:
encuentra el traje
o el temor
que se ajusta a sus contornos.
Pero más que ropa,
yo encontré mi propia piel
en un libro de mitología griega
que olvidó mi padre
al irse de la casa.
¿Olvidó? No lo sé.
A veces pienso
que lo dejó en mis manos
a propósito,
para advertirme de su larga travesía
por la garganta del mar
—sus perennes conticinios—.
Y si la voz en esas páginas
no ahonda en la ternura,
en la forma del amor
como aguja sin ovillo,
es porque Telémaco
soy yo
y vine a describir, en la roca,
mi rotura.
He vivido la misma soledad
en los mares de los libros
y son las manos
del hijo de Odiseo
las que escriben los años de mi carne,
lo que quiero tocar y se niega
—como pluma de ánsar
en ráfaga de viento—
a quedarse en la poesía.
Aquí está la forma de gritar
mi viaje inmóvil,
y de hacer,
en el retraso del reencuentro,
un remo de símbolos
para cruzar el ciclón
de las metamorfosis.
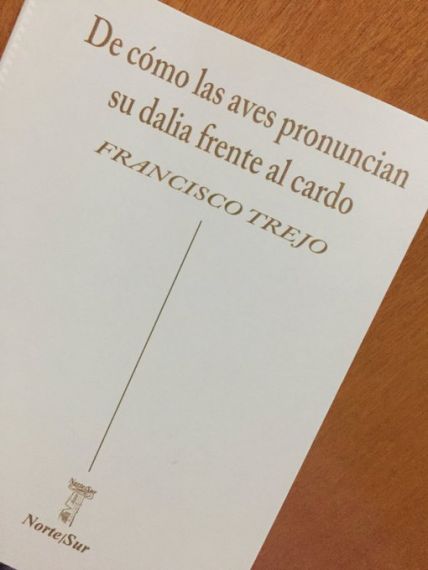

Foto de José Amador Martín














Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.