
Vista de la ciudad portuguesa de Coimbra
Crear en Salamanca se complace en publicar estas crónicas escritas por el colombiano Jairo Osorio, licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Antioquia). Maestría en Historia de América Latina (Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana de Santa María de la Rábida). Especialista en gerencia de la cultura (consejo Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, CLACDEC, Caracas). Editor (ITM y Ediciones UNAULA) y fotógrafo. Tiene varios libros publicados de historia, reportajes y relatos de viaje: Los días de Lisboa y otros lugares, en Medellín tocábamos el cielo y Caramanta: historia y tradición, entre otros. ‘Familia, la novela amoral de Antioquía’, es su primera novela.
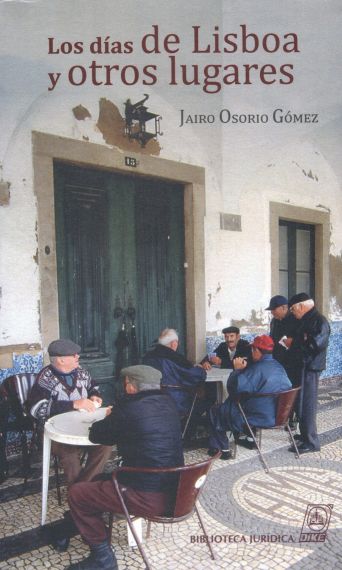
Portada de Los días de Lisboa y otros lugares
Estas crónicas se han tomado del libro ‘Los días de Lisboa y otros lugares (Biblioteca Jurídica Dike /Lemoine Editores, tercera edición, Medellín 2015), obra proporcionada por el poeta Juan Mares durante el reciente XXI Encuentro de Poetas Iberoamericanos.

Coimbra, de Rosario Andrade
LUNES 15 DE ABRIL, COIMBRA
Nadie cuenta la ciudad que uno mismo ve. Ni Saramago con su minuciosidad, ni Marco Polo con su fantasía, ni los amigos con sus afectos.
Coimbra es ahora esta comprobación elemental. Llego a ella atraído por el prestigio de su Universidad -la segunda quizá más antigua de Europa-, soñándola monástica, y me encuentro con una ciudad pletórica de jóvenes, que llenan sus callecitas todo el día de romances perpetuos.
Estrechas hasta el pavor, pero vitales y misteriosas, las rondas del barrio central por donde entro a la Coimbra histórica parecen un laberinto. Cada esquina reta a descubrir a la otra, y ésta a la siguiente, porque no se imagina uno adonde pueden ir a parar estos callejones empinados, estas cuestas casi verticales, por donde transita normalmente la vida de los coimbricences. Son tan angostas y pronunciadas las calles y avenidas de su casco real que existe una a la que llaman de manera bien apropiada sus habitantes Quebra Costas -calle Rompe Costillas-, aunque cualquiera de ellas tiene suficientes méritos para ser bautizada así.
Para obtener la mejor impresión posible de Coimbra el visitante debe ir directamente a la Universidad, sugieren los manuales de turismo. Hago exactamente lo que me dice la guía, luego de despertar solitario en un vagón y en un paraje desiertos a un costado del Mondego, sin saber exactamente en dónde estoy, abandonado de Dios y las muchachas. (El sopor del viaje y una parada por accidente del convoy en un pueblo intermedio, me trajeron dormido desde las llanuras centrales del Tajo).

Coimbra, de Valdemar Peixoto
El tren de Lisboa me descarga en Coimbra B, la estación ferroviaria alterna. Al llegar estoy doblemente perdido: en los tragos de whisky de 700800 -escudos-que bebí en el vagón restaurante, desde la salida en Santa Apolónia, y en este lugar aislado en las afueras de la ciudad. María Paula y G. se van sin mí. Mejor, yo me quedo sin ellas, y no sé ahora dónde permanezco en calidad de somnoliento. Borracho. (Después supe que ellas también continuaron hasta Aveiro, distraídas, sin percatarse de la parada en Coimbra).
Aun así, alcanzo a llegar a la Universidad de inmediato. La hazaña no es mayor. Este claustro es el alma de Coimbra, visible desde cualquier lado del valle del Mondego, su río tutelar, y a él se llega de forma simple. Para intentar encontrar a las viajeras amigas me hospedo en la Pensão Residencial Antunes -Rúa Castro Matoso, 8-, un hotelito clásico y bastante cómodo, diagonal a las escalinatas principales de la U, y al frente de un fortín de escolares, el bairro Sousa Pinto -profesor de Ciencias, que vivió entre 1811 y 1893-.
Desde la habitación ubico el paisaje que se me hará familiar durante estos días: el acueducto de S. Sebastião, que enmarca la ventana por un lado, y el Colegio de San Pedro, uno de los cuerpos más antiguos de la Universidad, por el otro. El amanecer de mañana no puede ser más prometedor. Miro bien: el acueducto penetra a la Universidad por el costado abierto de la explanada principal, en la colina que le sirve de base al claustro. Tendido desnudo sobre la cama, alcanzo a observar completo el flanco izquierdo, que es la sede de la Rectoría y de la Facultad de Derecho.

Universidad de Coimbra, de Rosario Andrade
Para aprovechar la mañana del lunes me pierdo por entre las avenidas y pasillos de la Universidad, compro boletos para conocer su Biblioteca Joanina, construida en ébano traído del Brasil, el Museo de Arte Sacro y la capilla de San Miguel; camino desprevenido a través de sus patios amplios, disfrutando su torre barroca -emblema del alma máter y de la propia Coimbra-, la Puerta Férrea -que sustituyó a la antigua puerta medieval y sobre la que se levantan las estatuas del rey poeta Dinis, el fundador del claustro en 1290, y de don Joao III, su gran reformador en 1537, quienes coronan las cornisas de cada portada-. Cruzo sin afanes la Vía Latina, elegante columnata de la terraza del palacio que une los dos complejos laterales.
La visita a la Biblioteca Joanina sobrecoge. Es, tal vez, tan conmovedora como la entrada a un templo exquisito. Al ingreso siento el mismo espíritu superior que nos acompañó durante la experiencia mística en la villa de Mértola. (Y hablo de Mértola, y no de la Alhambra, de la catedral de Sevilla, de la mezquita de Córdoba…, porque fue allí donde sentí verdaderamente la presencia de una fuerza interior suprema a la de los hombres. El rumor de los cientos, de los miles de turistas en cualquiera de los centros turísticos de España, no deja apreciar en su magnitud el alma de esas joyas que legaron los antiguos. ¡En Portugal, sí! Y no es predisposición de este viajero. La llegada a la Biblioteca Joanina, aprehendiendo totalmente al que entra a su claustro -vivo todavía, después de casi tres siglos de creado-, me dejó advertir nuevamente esta apreciación sincera).

Biblioteca Joanina, de la Universidad de Coimbra
Dicen que el interior espléndido de la Joanina sólo rivaliza con el decorado de la Biblioteca Nacional de Viena. Sus adornos son ricos y poco corrientes: tallas con imitaciones de laca oriental en verde, rojo y dorado, que describen motivos chinos; cortinajes púrpuras recogidos de manera teatral; paredes completamente cubiertas por sólidas estanterías de dos cuerpos sobrepuestos, de maderas exóticas, separados por barandillas que se apoyan en finas columnas con remates en forma de Capricornio; escaleras empotradas en las propias estanterías; pisos verdes y blancos, igualmente engalanados con figuras concéntricas y exotéricas; todo combinado de tal manera, que el efecto es el de un gran barroco para una vida de sapiencia exquisita y única.
La galería principal está conformada por tres amplios salones que se comunican entre sí por arcos estructuralmente idénticos al portal, con insignias de las antiguas facultades en su parte superior. Los frescos de los techos son de los pintores lisboetas Antonio Simões Rodrígues y Vicente Nunes. Contienen éstos referencias a las Artes y las Ciencias de la Universidad. En el centro de cada mural hay pintada una figura de mujer que simboliza la Sapiencia Divina.
El edificio es obra de artistas portugueses y se empezó a construir por orden del Rey Don João V, en la primera mitad del siglo XVIII (1716 y 1724), benefactor al que se honra al final de la nave central, con su retrato en tela, madera dorada y encajes abundantes y finísimos. El fondo bibliográfico es superior a trescientos mil volúmenes, con textos desde el siglo XVI hasta el final del XVIII, los que hoy en día pueden ser consultados, previos ciertos requisitos de sumo esmero. La colección es herencia de las bibliotecas religiosas de Órdenes secularizadas de la época. Entre ellas, seguramente, los tomos de los Jesuitas, expulsados de Portugal en mil setecientos cincuenta y nueve.

Biblioteca Joanina
El espíritu vigoroso del poeta Luis de Camões, del romántico Almeida Garret, del filósofo Antero de Quental, de Joáo de Deus, del novelista Eca de Queiroz, de Antonio de Pádua, quienes enriquecieron la literatura universal desde sus mesas y pasillos, parece que alienta todavía el movimiento académico por excelencia de Coimbra y su claustro universitario. Por lo menos, la Biblioteca Joanina respira aún ese hálito eterno de sus creadores famosos.
Al salir de la Universidad caigo de nuevo a las callecitas secretas, amorosas, del barrio central, en busca de más sorpresas de paredes, porque los muros de Coimbra están llenos de memorias felices. Las placas de piedra en cada loma, en cada casa, destapan esos recuerdos de manera generosa, para el curioso que escarba. Dicen, simplemente: a Antonio Nobre, su poeta predilecto; a Antonio Feliciano de Castilho, también escritor amado; a Cabral Antunes, un patriota querido; a Camilo Pessanha 1867-1967 (?); a Augusto de Castro, escritor, escolar de Leis -Barrio Sousa Pinto 11-; a Máximo Augusto Da Cunha, profesor emérito y fundador del Colegio de San Pedro. A Julio Henriques, su científico. A Lucas Junot, matemático brasilero 1902-1968… Incluso, una placa testimonia los amores desbocados y tristes de Pedro y de Inés de Castro.
En estas calles también vivieron, afanados en ajenjo y pesadumbre, si hemos de interpretar cabalmente las chapas añejas, Edmundo de Bettencourt, Artur Paredes, Albano Noronha, Afonso de Sousa, Guilherme Barbosa…, «trovadores presencistas da década de oiro». Desde los tiempos de Camões, que inmortalizó a Leonor en sus odas escritas bajo los álamos de la ciudad, Coimbra parece que ha sido ensalzada en incontables poemas y canciones, de atenernos a su inventario de juglares.
«Em cada esquina um amigo,
em cada rosto igualdade.
O Povo é quem mais ordena
dentro de ti ó cidade».
Trovador José Afonso -O Zéca-

El escritor, editor y fotógrafo Jairo Osorio
Coimbra empieza a quedar en silencio a las ocho y treinta de la tarde. Sentado en el exterior del Café de la República, al frente del Puente de Santa Clara y sobre el malecón del Mondego, sigo esperando el paso de las viajeras amigas. Desde aquí aprecio la colina completamente áurea, teñida por los últimos destellos del sol, que se esconde detrás del convento de Santa Clara. La torre universitaria y su reloj se alzan por encima de los demás edificios urbanos, marcan el ritmo de la vida conimbricense.
Varios tragos de ron me ayudan a sobrellevar la vigilia de turista. Retorno al hotel por veredas que en la tarde no alcancé a recorrer. Al otro lado de las tapias se oyen a los muchachos cantar. Algunas puertas y ventanas permanecen abiertas, dejan ver los interiores típicos de sus residencias juveniles. Las ancianas despiden el día charlando de balcón a balcón, de tan cercas que tienen sus fachadas. Me miran pasar, curiosas, seguras de que yo no estudio nada en esta ciudad. Conocen a todos los estudiantes, sin duda, porque me observan con extrañeza. Yo también las espío.
Hallar a Coimbra solo y ebrio es una fortuna, me digo. El desconocimiento del idioma no me impide gozar de este momento callejero por la ciudad que Fernando I, rey de León, arrebató a los moros, y en la que fue armado caballero Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, según la leyenda.

Una república de estudiantes en Coimbra
MARTES 16. COIMBRA
En Coimbra el estudiante es rey. Incluso, durante largo tiempo, a la única autoridad a la que se sometían los escolares fue a la Universidad, que mantenía sus tribunales y prisiones autónomos. Como una logia secreta, los alumnos poseen su propio código de comportamiento, escrito en «latín macarrónico» -la única lengua autorizada en épocas pretéritas-, y lleno de reglas complicadas que se respetan sagradamente. Las capas negras con las que celebran sus principales festividades, llenas de cintas coloridas que recuerdan cada una algún asunto amoroso, afirman en los estudiantes el carácter de clan. La guitarra es su arma predilecta. Con ella acompañan siempre los cantos lastimeros con los que llenan los patios, jardines y plazas de Coimbra. Es el popular fado, más sentimental que el de Lisboa, argumentan los entendidos.
El año académico termina en mayo. Para entonces celebran la fiesta secular de Coimbra, en la que participa casi toda la ciudad: la Queima das fitas -la quema de las cintas con las que adornaban sus togas-, que simboliza el fin de los cursos y el retorno a sus casas.
Las Repúblicas -pensóos de estudiantes-, rodean a la Universidad por todos los flancos, alegrando los cerros vecinos al hotel donde me hospedo. Sus residencias constituyen parte del imaginario conimbricense, hasta el punto en que los murales de sus interiores sirven de motivo turístico para las postales que promocionan la ciudad. Bautizadas con nombres pintorescos, y familiares a todos los habitantes locales, los albergues los fomentan también como circuito de excursiones: Pra-Kis-Táo (Casa de Ñau), Ay-Ó-Linda, Fantasmas, Rapó-Taxo, Kágados, Palacio de Loucura, Bota Abaixo, Corsarios das Ilhas, Rás-Taparta…

Estudiantes en su República
Al amanecer la ciudad está en reposo. Desde el balcón de la habitación veo despertar perezosamente a Coimbra. Escolares abrigados ganan con apuro las escalinatas centrales del claustro universitario. La mañana fría de hoy invita a volver en invierno, para vivir esta agitación fraterna de los estudiantes de todo el país, congregados en una élite especial en la que Portugal basa su futuro. Recogido el viajero en sus disquisiciones, salgo por la Alameda Julio Henriques -otro profesor natal al que ennoblecen con este recuerdo-. Ya se sabe que Coimbra es una villa que honra a sus académicos, tanto como a sus poetas y escritores populares.
El recorrido tempranero descubre la otra aldea: la de jardines abundantes y cotos reservados para el solaz de sus gentes. Los hay para el retiro silencioso de sus bardos -el Penedo da saudade y el Lapa dos Esteios-, para el entretenimiento de sus científicos -el Jardín Botánico, al lado de la Alameda Dr. Julio Henriques-, para que los niños aprendan su propia historia -el Portugal dos pequeninos-, para quienes se solidarizan aún con los amores desdichados de Pedro y de Inés -la Quinta das lágrimas con su Fonte dos amores-, o para aquellos que únicamente desean alejarse un momento de lo cotidiano, entre las frondas antiguas y los caminos de piedra -el Choupal Park, la Mata de Vale de Canas-, entre otros.
Así, Coimbra se convierte en un lugar ideal para perderse con la amante, para encontrarse con ella, a diario, en sus rincones clandestinos. Sus parques y fuentes erigen los laberintos precisos que el amor siempre busca para las citas furtivas. Aquí los enamorados no deben tener mayores complicaciones. No los imagino faltos de espacios favorables para la transgresión. En Coimbra los queridos también son monarcas.

Coimbra, de João Viola
Al buscar el Jardín Botánico me tropiezo en el Acueducto de S. Sebastião con un cortejo fúnebre, desolado y madrugador. Cruzo los dedos como si fuera un gato negro el que atraviesa. El viento húmedo de la calle le da al desfile un aire de tragedia moderna, en medio de la avenida vacía. La carroza funeraria es una camioneta Van, con vidrios panorámicos. El transeúnte alcanza a observaren su interior el ataúd rodeado de flores. Pero el finado también alcanza a mirar a su pueblo. Debe ser éste el propósito de los espejos panorámicos del vehículo, porque Coimbra merece ser contemplada hasta en ese instante. El muerto disfruta sus calles por última vez desde el sarcófago.
En el parque Portugal dos pequeninos -construido por el arquitecto Cassiano Branco y nombrado indudablemente en memoria del libro escrito para niños de Brandáo-, hago un curso rápido de las colonizaciones de su imperio antiguo. Ubicado al final del puente Santa Clara, el conjunto integra una manera deliciosa de enseñar a sus niños el retrato del país, con sus islas, ex colonias y monumentos importantes que recuerdan las glorias lejanas. Afonso Henriques, el fundador de la nacionalidad y primer Rey de los portugueses (1139-1185), y Vasco da Gama, el iniciador de los viajes a Mozambique por la costa oriental africana y conquistador de la India en mil cuatrocientos noventa y ocho, inician al visitante, a la entrada del parque, en las exploraciones redivivas que le dieron a Portugal su grandeza al otro lado de sus mares. En mil quinientos Pedro Alvares Ca-bral descubrió el Brasil. Un año después, el imperio tomó posesión de tierras en Groenlandia, mientras Cabrilo y João Martins exploraron las costas de California y Alaska. Los navegantes portugueses fueron los primeros hombres blancos en llegar a las Molucas, China, Japón y Etiopía. Después establecieron asentamientos en Guinea, Malaca, Ceilán y Oceanía. Sus curas se adentraron también, con la palabra de Cristo, hasta las tribus paganas y civilizaciones antiguas de Asia. El reino estuvo, entonces, en los cuatro continentes, disputándose con España dominios tan lejanos como el Océano índico.

Portugal dos pequeninos de Anido Motta
El recuerdo de la conquista de los nuevos mundos, a menudo bien sangrienta, se aborda en el Portugal dos pequeninos desde la consigna paradójica de Ramalho Ortigão (1836-1915), inscrita sobre el muro que da la bienvenida: «Sem alegría, a humartidade nao comprende a simpatía nem o amor».
La ponderación con la que se construyó el parque manifiesta la importancia que otorgan los portugueses a su legado histórico, del respeto con el que asumen cada uno de los hitos de su territorialidad. Toda huella en Europa ahonda la pena de ser colombiano, esa entelequia que ya alguien, moralmente autorizado, denunció ante el mundo. No somos nada, si nos comparamos con lo que esta gente dice que es: Raigambre, solera. A nosotros nos sigue definiendo el oropel, precisamente por lo que nos empezaron a descubrir: la ilusión de El Dorado. Simples, somos oropeleros. Pura vanidad, y sin un céntimo en el banco de la historia. Apenas un museíto del oro que pasean los bogotanos por las ferias internacionales, para hacerles creer a los otros que tenemos identidad. Caca.
Entre tristón y cansado, después de la visita al parque infantil salgo al Rossio Santa Clara. Dejo atrás la compañía de las bandas de muchachitos, saltones infatigables por entre las maquetas de la épica portuguesa, y aprovecho que estoy a este lado de la ciudad para encaramarme hasta el convento que vigila la colina opuesta al collado de la Universidad. Camino sin afán. La subida es leve y despoblada. Un taxi arrima hasta la explanada del monasterio a una pareja de visitantes. Antes de entrar, paseo por el borde de la terraza para ubicar de nuevo, allá al frente, cada lugar recorrido ayer y hoy, y contemplar el valle del Mondego. No es grande Coimbra, pero es hermosa.

Claustro del convento de Santa Clara-a-Nova
En la iglesia, rezo. No estoy ahora de viajero. Rezo, solamente, urgido de cierta calma. Me acompañan, unas bancas adelante, algunas señoras vestidas de negro, vecinas del lugar. La iglesia es recogida y oscura. Sólo brilla, tenue, el retablo de la capilla mayor, de talla dorada. Al fondo, en el coro, reposan los restos de la reina Isabel, preservados en sepultura de plata. Su original tumba gótica está adornada con figuras de piedra policromadas que hacen más perdurable su recuerdo. El túmulo funerario del siglo XIV viene del antiguo claustro, inundado por el río.
La altura privilegia al convento de Santa Clara-a-Nova: Coimbra siempre está delante de sí, con sus colores y sus formas y sus exquisitas tardes doradas de primavera. Aquí los monjes o las monjas deben de meditar más poco que sus iguales de otros claustros. Sus aposentos son los más afortunados del poblado. Al levantarse, cada día les basta mirar a la villa recogida para entretener su destino, para adornarlo.

Iglesia de Santa Clara
Al bajar de la colina, empiezo a gastarme la tarde en naderías: cruzo el Mondego, camino por el malecón, a lo largo de la Rúa do Brasil, hasta las afueras de la ciudad, al oriente; regreso, quedo, por entre las arboledas del río, con un trago enlatado de Cuba Libre en la mano; en cada sorbo persigo con la mirada el cruce lento de los botes de turistas, que suben y bajan por el afluente, mirando a Coimbra desde su propio espejo de agua. (El ojo es el telescopio del viajero, con su voracidad constante de belleza).
Retomo el malecón para ir al oeste, en donde me encuentro con una urbe menos afanada, pero llena de hoteles y edificios antiguos y bellos, de servicio público, como el de la estación ferroviaria Coimbra A -que es a la que nos debió haber traído el tren de Lisboa-, la Central de Correos y una colección extraña de cuatro iglesias juntas en una sola cuadra, la Rúa da Sofía. Tres de las capillas son herencia de colegios de los siglos XVI y XVII. A pocos metros de ellas, la catedral de Santa Cruz completa el cuadro de piedad exagerada de los conimbricenses rancios. Esta última, fundada por los agustinos en 1131, protege los túmulos de Afonso Henriques y Don Sancho I, pinturas y esculturas de los grandes maestros portugueses -obras excelentes del Renacimiento-, azulejos exclusivos de las viejas fábricas lisboetas, y variedad de tallas de casi todas las centurias pasadas, que hacen de la iglesia un tesoro único de fe, pero también de riqueza terrenal. El viaje de Vasco da Gama descrito en relieves de oro, en el altar superior, compendia el prurito ofensivo de los frailes y los reyes por el lujo.

Catedral vieja de Coimbra
Más tarde es la puerta esplendorosa de la vieja catedral -en el Largo da Sé Velha-, con sus claustros góticos y sus capillas tapizadas en azulejos hispanoárabes, lo que enfatiza esa obstinación por la fortuna y el buen gusto de los príncipes del alma humana y los representantes del Cielo en la Tierra; aunque un viajero agradecido no tiene por qué reprochar esta suntuosidad que alegra a sus sentidos. El piso encerado de las naves penumbrosas me arroja rápidamente a la rotonda exterior. La ciudad en la parte alta gira alrededor del templo románico del siglo XII. Sus muros sobrios, enmohecidos por los años, no distraen para nada la belleza de las paredes vecinas de las casas y los negocios que la rodean en ese laberinto de callecitas empinadas. En uno de ellos, tasca de parroquianos jubilados, al frente de la deslumbrante portada renacentista, siento mis posaderas con la ilusión de ver pasar entre la gente a las amigas extraviadas. Sentar es un decir, bebo en la barra. Desde aquí me pregunto: ¿cuál Coimbra estarán viendo ellas?
Ya en los límites del día, la esperanza la fundamento en otra cervecería de la Plaza de la República, en la esquina de la Rúa Oliviera Matos. El café está lleno de jóvenes, de parejas hermosas, que ocupan las mesas de la vereda. El viento golpea frío, pero la luz que se cuela entre los árboles de la explanada llega cálida, iluminando con ternura los rostros de las muchachas. Embelesado con la lozanía de sus pieles, aguardo la noche en silencio. Dejo caer el sueño entre adoquines. Duermo.

Mercado de Coimbra
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL. COIMBRA.
11:04 DE LA MAÑANA, EN LA ESTACIÓN DE TRENES
El mercado popular representa la expresión más viva de un pueblo. Aquí no habría qué esperar otra cosa. Las vendedoras de pescado de Coimbra, las vendedoras de legumbres de Coimbra, las vendedoras de granos de Coimbra, todas están vestidas de negro como si llevaran un luto general y persistente, eterno. Parecen el cuadro general de la viudez. Sin embargo, la algarabía de los puestos, sus gritos y saludos alegres que cruzan los pasillos de la lonja, dan muestra de un vigor inigualable que desdice el duelo que el visitante cree percibir.
El olor del recinto es múltiple. El área totalmente abierta, sin tabiques, arma una escena policromada con la abundancia del surtido local. El matriarcado en el manejo de la plaza resulta evidente. Juzga uno que ellas lo hacen todo, porque sus maridos deben andar lejos en Lisboa o en la costa, buscando trabajo de hombres. Abundantes de carnes y cabelleras, de años, también, estas matronas conjugan el espíritu del Portugal humilde, laborioso. Sonríen y posan para la posteridad, aunque saben que no verán las fotos. El destino del turismo fisgón nunca garantiza a los nativos el retorno de estas placas.
Fuertes, enfundadas en sacos de lana gruesa y delantales limpios, las puesteras de la galería acogen coquetamente mi curiosidad matutina. Saben que no compraré nada, pero aun así insisten con sus frutas y vegetales, con los quesos tibios y maduros que llenan sus platos, y con la hogaza aromatizada de salvado, que coloca el tinte blancuzco a la mancha generosa de púrpuras y verdes de la lonja.

Estação ferroviária Coimbra
El día tiene una mañana agradable de primavera, pero los compradores habituales aún no llegan. Así que el pasaje está libre de estorbos para ver y caminar. Camino y veo. El hartazgo. La abundancia. La euforia. La diligencia. La benevolencia. En fin, Portugal.
A las diez y treinta estoy en la estación. Me voy. Huyo. Sin las viajeras amigas y sin saber de su destino. Tampoco del mío. La ruta de los pescadores que pintó Brandão en su libro de los años veinte me viene llamando desde que llegué a Lisboa. «Cuando regreso del mar, vengo siempre atolondrado y lleno de una luz que me traspasa».
Al mediodía estoy en tránsito hacia Aveiro, la ciudad llamada la Venecia portuguesa por sus múltiples canales repletos de «cultivadores del mar» y sus moliceiros cargados de algas.

Tuna Académica de Coimbra

Saudades de Coimbra, de Jorge Santos

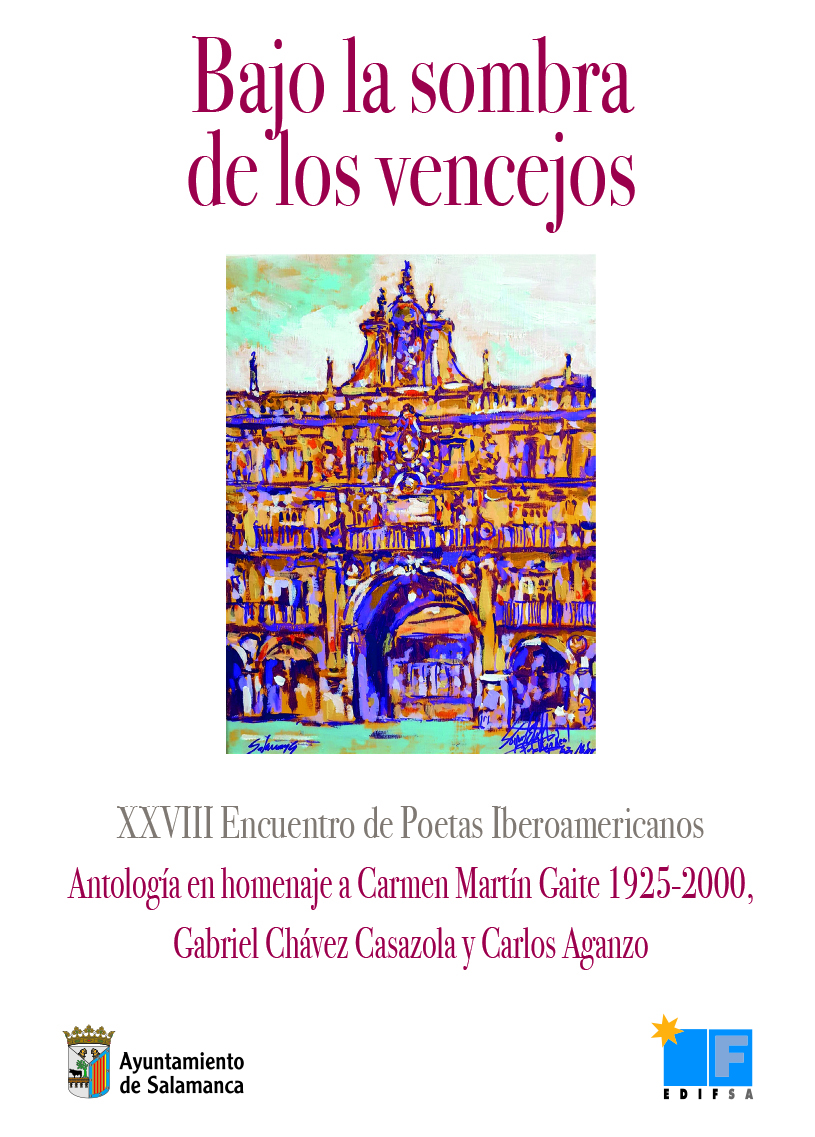










Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.