
Benito Pérez Galdós, retratado por Sorolla
Crear en Salamanca tiene la satisfacción de publicar este comentario escrito por Juan Antonio Monroy (1929), nacido en Rabat, Marruecos, de padre francés y madre española. Es periodista y escritor. Ha fundado y dirigido cinco publicaciones, ha escrito 57 libros y más de 3.500 artículos. Conferenciante ampliamente solicitado, ha pronunciado conferencias en Universidades y Centros culturales en unos 30 países de América Latina, Europa y en 36 estados de la Unión Norteamericana. Ha viajado por 83 países del mundo y publicado tres libros de viajes. Doctor Honoris Causa por el Defenders Theological Seminary de Puerto Rico, por la Universidad Pepperdine de Los Ángeles, California y por la Universidad de Abilene, en Texas. En mayo del 2012 la misma Universidad de California le entregó ante tres mil personas una placa como reconocimiento a cincuenta años de intensa labor literaria. Días más tarde la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos, en una entrañable ceremonia que tuvo lugar en la Universidad de Salamanca lo distinguió como “hombre del año” 2011, ofreciéndole ese Premio. Monroy figura inscrito en la tercera edición del anuario Quien es quién en las Letras Españolas, del Instituto Nacional del Libro Español y en el Who´s who in Western Europe, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, edición 1981. Habla francés, inglés y árabe, además de español. Juan Antonio Monroy forma parte del Consejo Asesor de Tiberíades, Red de Poetas y Críticos Literarios Cristianos.

CIEN AÑOS DE PÉREZ GALDÓS
Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Al cumplirse cien años de su muerte importantes medios de comunicación, especialmente periódicos de las principales capitales españolas están recordando su vida y su obra. La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con Acción Cultural Española y el Gobierno de Canarias han montado una exposición que permanecerá abierta en Las Palmas hasta el próximo día 16 de este mes de febrero.
Pérez Galdós fue el menor de los diez hijos que engendró su progenitor, teniente coronel del Ejército. Desde muy joven se interesó por la música y la pintura. En Madrid estudió la carrera de Derecho. Al tiempo que estudiaba inició sus colaboraciones en el diario “La Nación”. Amplió sus actividades periodísticas en “El Debate”, “Revista de España” y “La Ilustración”. En 1897 ingresó en la Academia Española. Después de Lope de Vega fue el autor más fecundo de la literatura española. Escribió setenta y siete novelas, veintidós obras teatrales, una serie de volúmenes de ensayos y artículos periodísticos. Su obra ofrece un amplio panorama de la vida nacional del siglo XIX.
En el plano sentimental se le atribuyen varias amantes. Inés Martín Rodrigo cuenta: “Aunque nunca llegó a casarse, Galdós tuvo cuatro grandes amores y un sinnúmero de flirteos y conquistas. Con todo, Bruno Pardo observa que “aunque hubo otras mujeres en su vida, Emilia Pardo Bazán (eminente escritora gallega) fue su gran amor, de esos que viven siempre”.
Fallecido hace ahora cien años, Bruno Pardo Porto afirma que a su entierro acudieron treinta mil personas, entre ellas escritores ya famosos como Unamuno, Ortega y Gasset, Valle Inclán y otros.
Un factor que distingue a Galdós de otros grandes novelistas de su época es la constante preocupación por el hecho religioso. En la obra de Emilio Zola, el sentimiento religioso se halla prácticamente ausente. Galdós lo incorpora al alma y a la vida de sus personajes, importándole más la verdad humana que la creación artística. Galdós plantea el hecho religioso y los problemas de conciencia con valentía, llanamente, sencillamente, descubriendo las hipocresías, condenando los fanatismos, hurgando en el fondo del alma humana. En las novelas de Galdós hay constante crítica religiosa, denuncia permanente de una forma de concebir y de vivir la religión contraria al espíritu del Evangelio. Galdós se indigna ante las creencias rutinarias, superficiales y endebles del pueblo español. Se enfada vehementemente contra los abusos de la jerarquía católica y condena a los clérigos indignos, repudiados por Dios y por la sociedad. Estas posturas reprobatorias del hecho religioso singular y folklórico del pueblo español, hay que decirlo, las hicieron suyas el 95% de los novelistas españoles de todos los tiempos. Galdós ahonda en el tema más y con más clarividencia que otros escritores. El resultado no es condenación del hecho espiritual en sí, sino denuncia del extravío a que da lugar la superficialidad, la picaresca y el fanatismo religioso de esta España más romana –es decir, más bárbara– que católica apostólica.
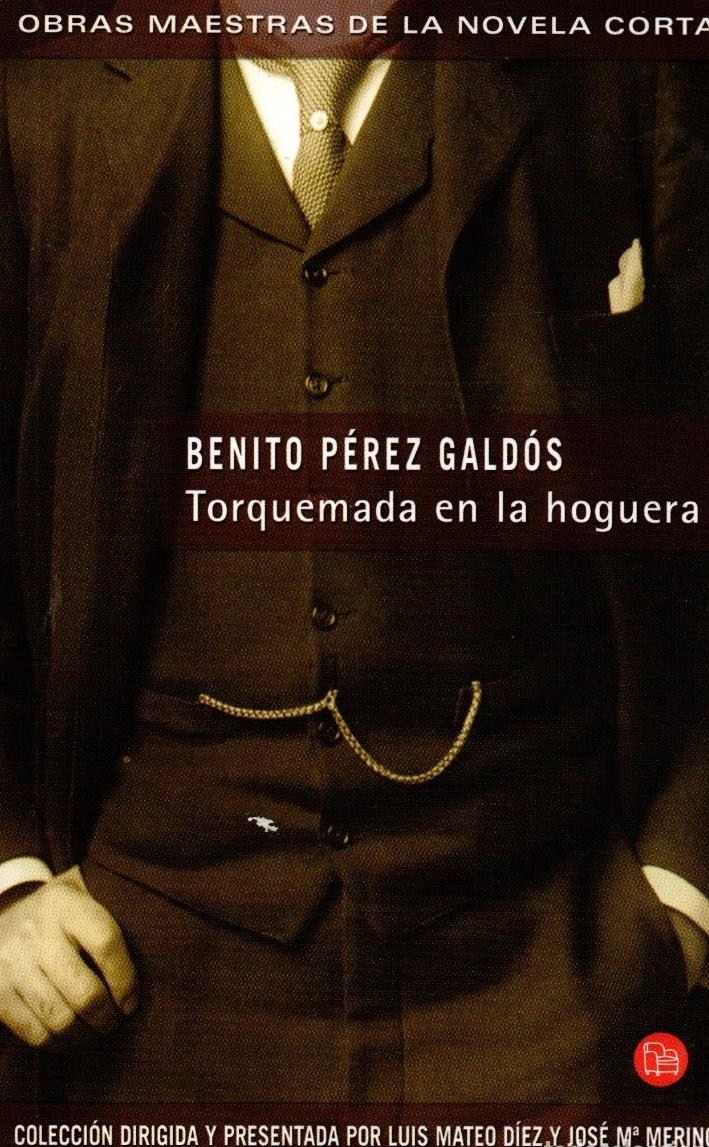
Menéndez y Pelayo dijo del escritor canario que gustaba pintar «los estados excepcionales de conciencia», penetrando en las cavernas del alma humana. La conciencia religiosa está particularmente viva en los personajes galdosianos. Ello es natural si se tiene en cuenta que el novelista, tan preocupado en describir los dramas interiores y exteriores de su época, vivió esa resurrección del espíritu religioso que se produjo al final del siglo pasado.
Esas esferas observantes de la religiosidad española fueron admirablemente pintadas por Galdós en sus cuatro novelas dedicadas a Torquemada: Torquemada en la hoguera, Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio y Torquemada y San Pedro. En su planteamiento original, el personaje de Galdós nada tiene que ver con el tristemente famoso inquisidor, en quien se inspiró Víctor Hugo para componer un violento drama en cuatro actos y en verso. Pero el simbolismo de los títulos y de los personajes que desfilan por sus páginas lo dice todo.
El anticlericalismo de Pérez Galdós en la serie dedicada a Torquemada es evidente. Negarlo, como pretende Sainz de Robles, quien se enfada con el religioso agustino Blanco por sostener la tesis contraria, es desfigurar la realidad.
Francisco Torquemada, avaro prestamista, monstruo usurero, viudo de doña Silvia, tiene dos hijos, una niña llamada Rufina y un niño, Valentín. Este es un superdotado por quien el padre siente una veneración casi religiosa. Valentín enferma y Torquemada se dedica a hacer limosna para que el cielo se acuerde de él y deje con vida al niño. Todo resulta inútil. Muere Valentín y el usurero vuelve a su detestable ocupación. La hoguera, aquí, es el fuego del remordimiento que quema las entrañas del prestamista.
En los dos episodios siguientes encontramos a Torquemada convertido en un personaje de alta alcurnia. Un nuevo matrimonio con Fidela, de familia noble pero económicamente arruinada, hace del usurero un hombre importante; marqués, banquero acaudalado y señor en la Hacienda. Fidela da a luz un varón, un nuevo Valentinito, a juicio de Torquemada. Pero el nuevo Valentinito nace físicamente deforme. Es un monstruo con cabeza enorme y patizambo. Torquemada en la cruz es la historia del usurero encadenado a su cuñada, Cruz del Águila, quien le hace pagar a un precio elevado su nueva categoría social, en tanto que Torquemada en el purgatorio es un símbolo de los sufrimientos que le causa la visión del hijo deforme.
Con Torquemada y San Pedro vuelve Galdós al simbolismo claramente religioso de la primera parte. Muerta Fidela, Torquemada queda esclavo de un espantoso miedo a la muerte. Se refugia en un sacerdote misionero, el P. Gamborena, a quien Torquemada llama San Pedro por su parecido con cierta imagen del apóstol.

En este último título de la serie, Galdós hace gala de su anticlericalismo, a la vez que lleva a cabo una magistral denuncia contra la superficialidad religiosa de las clases elevadas. Por medio del P. Gamborena pone al descubierto todo ese mundo de mentira religiosa, que se derrumba cuando llega la hora del enfrentamiento con la muerte. La última palabra que pronuncia el viejo prestamista es «conversión», que lo mismo puede referirse a la de su alma que a los valores públicos, los cuales constituían una permanente preocupación para el enfermo.
El personaje muere sin que el misionero le dé seguridad alguna de salvación. Y aquí Galdós acierta plenamente, porque aquella idea de ganar el cielo que tenía el usurero, como se asegura en el mundo una renta vitalicia, es completamente falsa. La riqueza no es siempre un impedimento para la entrada en el más allá, pero querer hallar la salvación por los caminos del dinero, del poder o de la influencia, como pretendía Torquemada, es un error fatal. Veámoslo más claro volviendo al principio de la historia.
En la presentación del homónimo de quien fue famoso inquisidor, escribe Galdós:
«Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano que tantas vidas felices consumió en llamas; que a unos les traspasó los hígados con un hierro candente; a otros los puso en cazuela bien mechados, y a los demás los achicharró por partes, a fuego lento, con rebuscada y metódica saña».
Su narración, dice Galdós, es «para enseñanza de todos, aviso de condenados y escarmiento de inquisidores».
Este ser inhumano y arreligioso, descrito por Galdós con tanto vigor y maestría, es capaz de un arrebato místico cuando siente que algo suyo peligra. El, que sólo adora «su yo, su personalidad viva», como dice Gamborena, se vuelve en repentina compasión por los que hasta entonces había estado explotando.
Pero esta explosión de piedad religiosa es falsa, porque su plan tiene un fin egoístamente calculado: la salvación del hijo enfermo de gravedad. Es equivocado acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Los favores de Dios no se obtienen por un cambio momentáneo de actitud cuando el peligro amenaza. Los giros puramente cerebrales no acercan a Dios. La conversión ha de ser sincera y profunda, del corazón, y motivada por un ejemplar arrepentimiento interior. De su cofre de alhajas adquiridas en la usura, Torquemada extrae «una perla enorme, del tamaño de una avellana, de hermosísimo oriente».

El escritor canario, Benito Pérez Galdós
Se la muestra a la Tía Roma, vieja criada que cantaba al avaro las cuarenta verdades del barquero, y entre el dueño de la casa y la sirvienta se desarrolla el siguiente diálogo, cuya significación religiosa salta a la vista:
«–Toma, para que se lo ponga el día de su santo, el 16 de julio. ¡Pues no estará poco maja con esto! Fue regalo de boda de la excelentísima señora marquesa de Tellería. Créelo, como ésta hay pocas.
–Pero, don Francisco, ¡usted piensa que la Virgen le va a conceder…! Paice bobo… ¡por ese piazo de cualquier cosa!
–Mira qué oriente. Se puede hacer un alfiler y ponérselo a ella en el pecho, o al niño.
–¡Un rayo! ¡Valiente caso hace la Virgen de perlas y pindonguerías…! Créame a mí: véndala y déle a los pobres el dinero».
La Tía Roma, a pesar de sus escasas luces, sabe bien lo que el viejo pretende con aquella espontánea ofrenda a la Virgen. «Usted quiere ahora poner un puño en el cielo –le dice–…, y todo ello es porque está afligido; pero si se pone bueno el niño, volverá usted a ser más malo que Holofernes».
Acierta la Tía Roma. Al siguiente día de morir el niño, cuando se desvanecieron las esperanzas de conservarlo junto a él, «el hombre fue acometido, desde que abrió los ojos, de la fiebre de los negocios terrenos».
La vieja, «permitiéndose tratarle como a igual, se llegó a él, le puso sobre el hombro su descarnada y fría mano, y le dijo: «Nunca aprende… Ya está otra vez preparando los trastos de ahorcar. Mala muerte va usted a tener, condenado de Dios, si no se enmienda».
Furioso, con una mirada amarilla de rabia y de desprecio, el usurero le responde que eso es cuenta suya. Y concluye: «La misericordia que yo tenga, ¡puñales!, que me la claven en la frente».
La piedad del viejo desapareció en cuestión de horas. Aquel repentino despertar de fe y de caridad fue transitorio, fugaz, carente de auténticos propósitos renovadores. No le importaba Dios, ni los pobres, ni su propia situación espiritual; no fue lo suyo una crisis psicológica ni un ataque de angustia ante la vida de ultratumba, que muchas veces desemboca en la fe. Todo cuanto le importaba era la salvación física de su hijo. Que Valentinito no muriera. De haberse salvado, la reacción de Torquemada habría sido la misma: habría vuelto a sus bajos negocios.
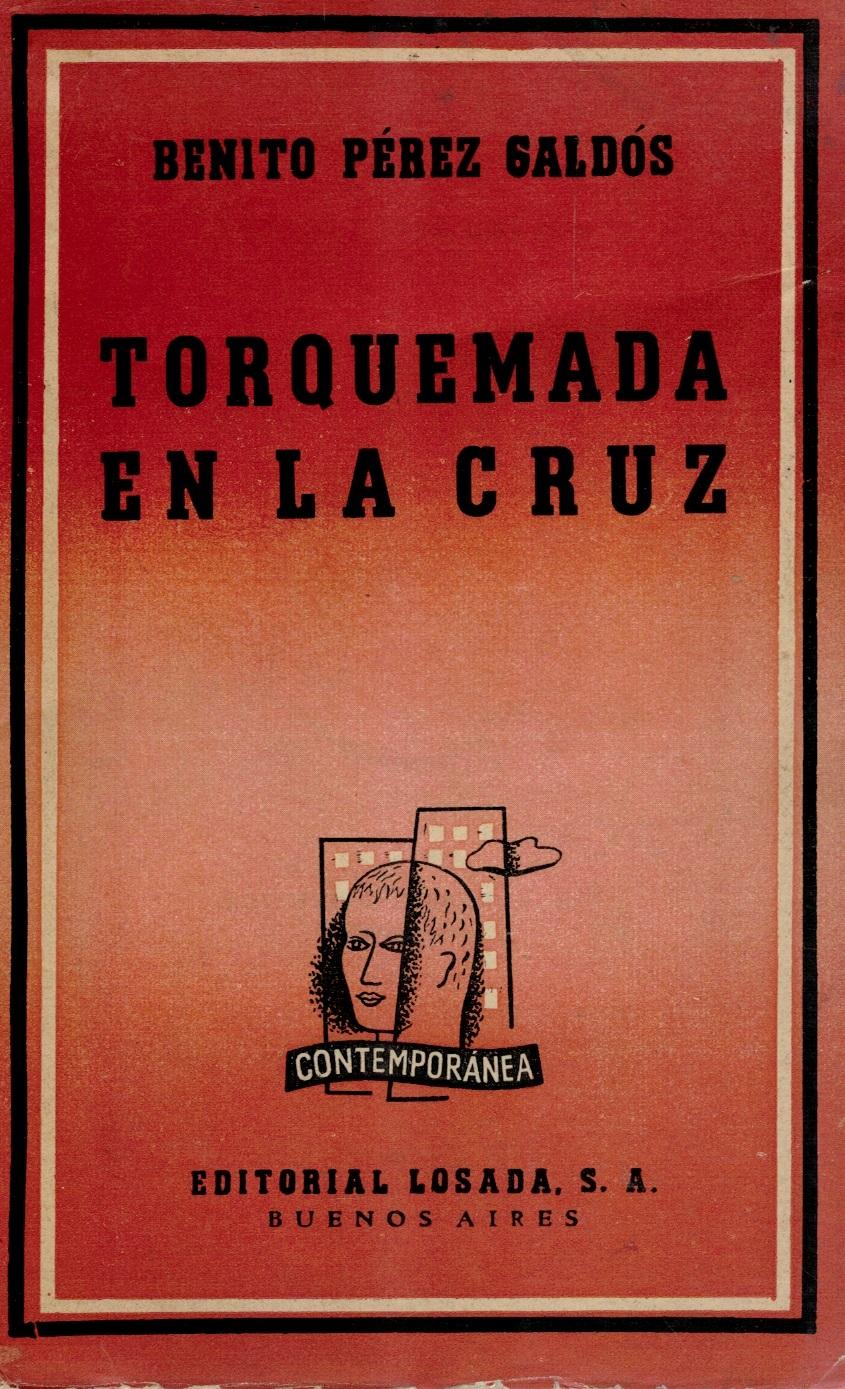
Esta actitud no es excepcional. El hombre es el único animal que se refugia en Dios cuando siente sobre sí el peso de una amenaza superior a sus fuerzas. Lo triste es que en esos momentos decisivos quiera dirigirse al cielo a través de sus senderos propios y no por los caminos de salvación que marca la Biblia.
La crisis se reproduce cuando el prestamista consume las últimas horas en la aventura de su vida. Y de nuevo surge el cerebro calculador. Lleno de temor por lo que pueda encontrar tras la muerte, con la conciencia más negra que una noche sin estrellas, aquel ser inhumano decide dejar la mayor parte de su inmensa fortuna a la Iglesia, con la intención de comprar su salvación. «Mirando para su interior –escribe Galdós–, se decía: «Ya no hay duda; me muero. Cuando ésta sale por ese registro no hay esperanza. ¡Todo a la Iglesia…! Bueno, Señor, me contento con tal que me salve. Lo que es ahora, o me salvo o no hay justicia en el cielo, como no la hay en la tierra».
El misionero Gamborena, el San Pedro de la novela, hombre honrado y de claros conocimientos religiosos, se encarga de sacarle de su error. Le dice con firmeza: «Su resolución, mi señor don Francisco, con ser buena, buenísima, no basta. Se necesita algo más».
Extrañado, el enfermo pregunta: «Pero… ¡Señor, más aún!»
A lo que contesta con sentido bíblico Gamborena: «No vaya a creer que regateo la cantidad. Aunque ese tercio que dispone fuera una cifra de millones tan alta como la que representan todas las arenas del mar, no bastaría si el acto no significara, al propio tiempo, un movimiento espontáneo del corazón, si no lo acompañase la ofrenda de la conciencia purificada. Esto es muy claro».
Y tan claro. Cuando muere el viejo, Galdós cierra la novela con estas palabras:
«Bien pudo Torquemada salvarse».
«Bien pudo Torquemada condenarse».
Nadie sabe lo que pasa entre el alma y Dios en los segundos finales de una vida terrena. Pero en el caso de Torquemada puede asegurarse que si no varió de rumbo la nave de su salvación, el naufragio debió ser inevitable. La salvación que Dios ofrece es un don, un regalo que no puede adquirirse por mucho dinero que se posea. Y las condiciones para recibir este regalo las pone Dios, no el hombre. Si no hay nuevo nacimiento, es decir, si no se produce en el ser humano una auténtica transformación de la naturaleza interior, que conduzca a la obediencia de lo establecido por Dios en Su Palabra, la salvación, a la luz de las Escrituras, es dudosa.
Con todo, Galdós hace bien en dejar a Dios la sentencia final.

Monumento de Pérez Galdós en Las Palmas de Gran canaria, obra de Pablo Serrano
En otra de sus mejores novelas, Gloria, Galdós insiste en un mal típicamente español: la intolerancia religiosa, alimentada por la ignorancia y el fanatismo. España, «martillo de herejes», ha hecho de la intolerancia religiosa un arma con la que ha matado muchos valores nobles y ha cerrado el camino al entendimiento y a la concordia. Galdós, cuyo abuelo fue secretario de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria, repudió en sus novelas la discriminación religiosa y avisó de sus consecuencias. Entre los intelectuales españoles de todos los tiempos y la Iglesia católica ha habido un divorcio absoluto. En unas ocasiones se ha quedado en indiferencia; en otras, se ha traducido en anticlericalismo abierto y hasta en una guerra de denuncias, como fue el caso de Blasco Ibáñez, otro gran novelista, y de Pérez Galdós, unos 25 años antes que el valenciano.
En Gloria, Pérez Galdós desbordó su amargura contra las intransigencias religiosas que han dividido al pueblo español desde los reyes católicos. Morton, judío fiel, y Gloria, sinceramente católica, comprenden que no hay solución humana para su amor. Desde sus respectivas creencias entienden el amor que les ata como una contradicción horrible entre Dios y la humanidad, como un absurdo espantoso, una idea sin reconciliación posible. «Veo que en tu religión no hay conciencia», dice Gloria al hebreo; «no llenaréis con nosotros vuestro horrible infierno cristiano», responde Morton.
Al final de la novela triunfa el derrotismo, la desesperación, la muerte. Gloria fallece de un desgarro íntimo en el humilde rincón donde sus familiares, católicos intolerantes, ocultan al niño nacido del amor de la pareja; tres años después, Morton muere loco por no haber encontrado la religión que hubiera podido unirle a Gloria. Ella y él, influenciados por sus familias respectivas, no supieron comprender a tiempo que Dios es amor y que el amor está por encima de todas las concepciones religiosas y de todas las intolerancias dogmáticas. Este fue el mensaje que Galdós quiso dejarnos en Gloria y que el mundo necesita con urgencia.
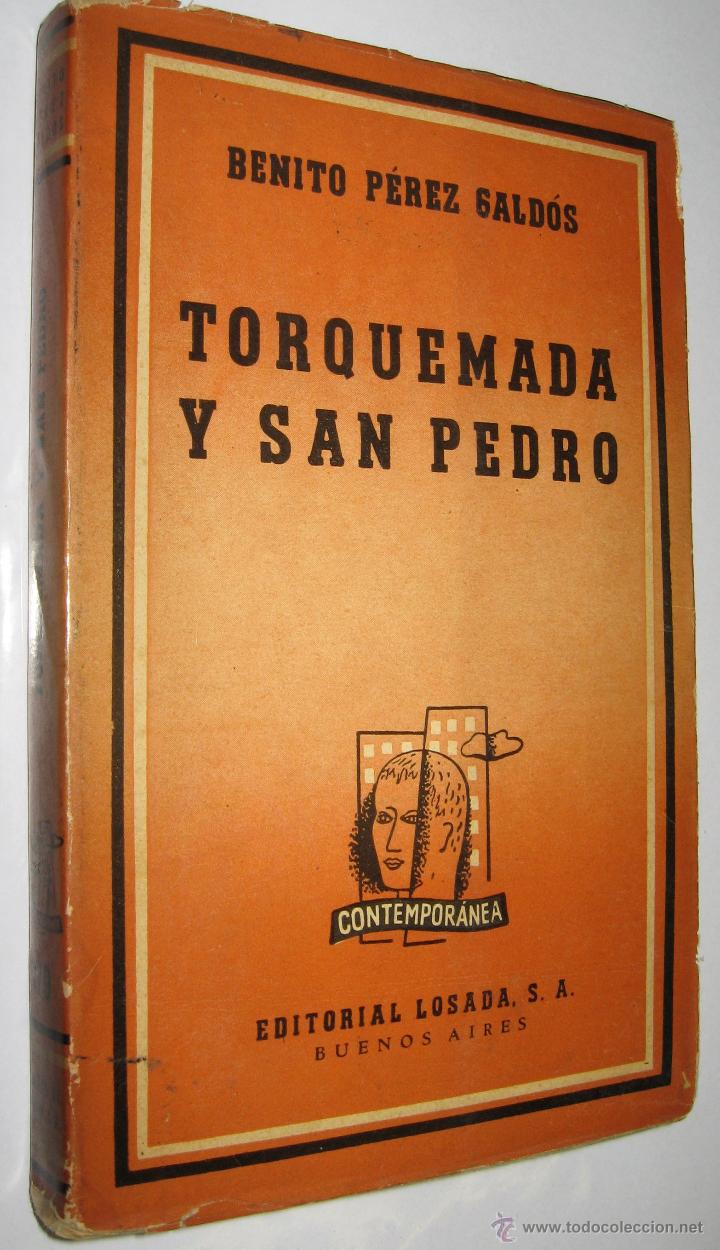
Pudo ser Galdós un novelista anticlerical y de hecho lo fue, según se desprende de una lectura detenida de sus obras. Pero no fue ateo ni tampoco indiferente al problema religioso. Galdós quiso eliminar la tiranía y el fanatismo impuestos por unos conceptos errados de la religión de Cristo, al tiempo que exaltaba los valores superiores de la religión nacida de las fuentes elaboradas en un corazón sin dobleces y alentada por una fe personal.
En Trafalgar, uno de sus más logrados episodios nacionales, dice Galdós: «Churruca era hombre religioso, porque era hombre superior». No puede haber superioridad humana sin convicción religiosa. El hombre que vive la religión en profundidad será siempre un hombre superior.
Es la superioridad de la fe nacida de una relación personal con el Dios de la Biblia y del Universo. Un Dios reducido al concepto, a motivo, a práctica religiosa estéril, superficial y rutinaria, no puede producir vidas superiores. Dios está ahí, está aquí para que dialoguemos con Él, y le invoquemos en nuestros momentos amargos. En este sentido, los deliciosos diálogos de Luisito Cadalso con Dios en la Novela Miau, son toda una lección de esperanza que nos llega a través de la penetrante pluma de Galdós. El niño, pálido el rostro y sintiendo frío en el espinazo, queda boquiabierto ante la aparición de la espesa y blanca barba que cubre su majestuoso cuerpo con un manto. La aparición lo tranquiliza en tanto que le habla: «Sí, soy Dios. Parece que estás asustado. No me tengas miedo. Si yo te quiero, te quiero mucho…»
Cuando el ser humano sea capaz de despojarse de todos sus fanatismos religiosos; cuando mate la duda en su cerebro y la fe ilumine su intelecto con claridad celestial; cuando aprenda a mirar el rostro de Dios sin miedo y a responder a sus palabras sin titubeos; cuando esté plenamente convencido de que Dios le quiere, le ama, le busca desde la eternidad de los tiempos, habrá encontrado su verdadero lugar más acá del sol y acabará la noche con una oración de esperanza.
Artículo publicado en P+D
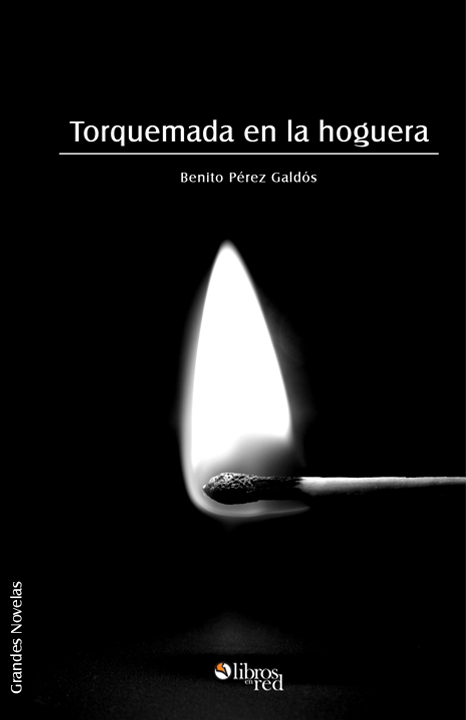

Juan Antonio Monroy en Salamanca (Foto de Jacqueline Alencar)














Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.