 Albert Camus, por Henri Cartier-Bresson
Albert Camus, por Henri Cartier-Bresson
Crear en Salamanca tiene la satisfacción de publicar otro de los capítulos del nuevo libro del polígrafo venezolano Enrique Viloria Vera, especialmente vinculado con Salamanca a través del Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca (CEIAS). El libro tiene por título “Villas, pueblas y ciudades” y entre los capítulos que contendrá están los siguientes escritores y sus ciudades reales o imaginarias: Nueva York y Federico García Lorca; Canoabo y Vicente Gerbasi; Iquitos y Mario Vargas Llosa Caracas y Rafael Arráiz Lucca; Carora y Guillermo Morón; Comala y Juan Rulfo; Cumaná y José Tomás Angola; Ferrara y Giogio Bassani; Madrid y Enrique Gracia Trinidad; Puerto Maldonado y Alfredo Pérez Alencart; Macondo y Gabriel García Márquez; San Juan y Carmen Alicia Morales; Valparaíso y Juan Cameron; y finalmente, Barcelona y Begoña García Carteron. Aquí publicamos el dedicado a Orán y Albert Camus.
ORÁN Y ALBERT CAMUS
A primera vista Orán es, en efecto, una cuidad como cualquier otra.
una prefectura francesa en la costa argelina y nada más.
La ciudad, en sí misma, hay que confesarlo, es fea.
Albert Camus
Muy acertada razón tiene Albert Camus cuando en su novela La Peste señala sin más que “el modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y como se muere”. Orán es para el escritor más que una realidad física, es además un escenario para la vida, y en este caso, para la muerte.
Sin tapujos Camus reconoce que la ciudad de marras no es la más agraciada del mundo, sin embargo, realista, sin pesimismo ni desolación, constata:
“Esta ciudad sin nada pintoresco, sin vegetación y sin alma acaba por servir de reposo y al fin se adormece uno en ella. Pero es justo añadir que ha sido injertada en un paisaje sin igual, en medio de una meseta desnuda, rodeada de colinas luminosas, ante una bahía de trazo perfecto. Se puede lamentar únicamente que haya sido construida de espaldas a esta bahía y que al salir sea imposible divisar el mar sin ir expresamente a buscarlo”.
Y para un mejor conocimiento del élan vital, ánimo, estilo, tenor y cadencia de Orán, el novelista acota:
“Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas, un lugar neutro, en una palabra?”.
La fealdad y la neutralidad de Orán se ponen de manifiesto en el cambio de estaciones que no cambian, como sí ocurre de manera evidente en otras villas para contento de sus habitantes. Precisa Camus:
“La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores; una primavera que venden en el mercado. Durante el verano el sol abrasa las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris; se llega a no poder vivir más que a la sombra de las persianas cerradas. En otoño, en cambio, un diluvio de barro. Los días buenos sólo llegan en invierno”. Menuda paradoja.
Esta modorra, este sopor, ese letargo climático de Orán influye en el comportamiento de sus gentes, todo se hace igual “con el mismo aire frenético y ausente. Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos”. En coherencia con su extendida y amplia visión urbana, el narrador no sólo caracteriza a la villa, también procede a hacerlo con sus pobladores más crematísticos que hedonistas. Asienta Camus:
“Nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Se interesan sobre todo por el comercio, y se ocupan principalmente, según propia expresión de hacer negocios. Naturalmente, también les gustan las expansiones simples: las mujeres, el cine y los baños de mar. Pero muy sensatamente, reservan los placeres para el sábado después del mediodía y el domingo, procurando los otros días de la semana hacer mucho dinero. Por las tardes, cuando dejan sus despachos, se reúnen a una hora fija en los cafés, se pasean por un determinado bulevar o se asoman al balcón. Los deseos de la gente joven son violentos y breves, mientras que los vicios de los mayores no exceden de las francachelas, los banquetes de camaradería y los círculos donde se juega fuerte al azar de las cartas”.
Camus ahonda en las prácticas y ritos de amor y muerte de los oraneses; sobre el primero, el escritor confiesa que no tiene mucho que decir o añadir, así asevera:
“…no es necesario especificar la manera de amar que se estila. Los hombres y mujeres o bien se devoran rápidamente en eso que se llama el acto del amor, o bien se crean el compromiso de una larga costumbre a dúo. Entre estos dos extremos no hay término medio. Eso tampoco es original. En Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y de reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta”.
Sobre la muerte – acerca de esa manera de pasar a otro mundo si es que existe, si lo hay -, el narrador es más analítico y explicito; transmutado en antropólogo forense Camus comunica los bretes, los apremios, los trances, los ahogos, que un ciudadano del común experimenta para morir en Orán:

“Lo más original en nuestra ciudad es la dificultad que puede uno encontrar para morir. Dificultad, por otra parte, no es la palabra justa, sería mejor decir incomodidad. Nunca es agradable estar enfermo, pero hay ciudades y países que nos sostienen en la enfermedad, países en los que, en cierto modo, puede uno confiarse. Un enfermo necesita a su alrededor blandura, necesita apoyarse en algo; eso es natural. Pero en Orán, los extremos del clima, la importancia de los negocios, la insignificancia de lo circundante, la brevedad del crepúsculo y la calidad de los placeres, todo exige buena salud. Un enfermo necesita soledad, Imagínese entonces al que está en trance de morir como cogido en una trampa, rodeado por cientos de paredes crepitantes de calor, en el mismo momento en que toda una población, al teléfono o en los cafés, habla de letras de cambio, de conocimientos, de descuentos. Se comprenderá fácilmente lo que puede haber de incómodo en la muerte, cuando se sobrevive así en un lugar seco”.
En la apacible, crematística, neutra y un tanto aburrida ciudad de Orán, la muerte, empero, acechaba silente como amenaza de epidemia progresiva, de virus desbocado, con su respectiva suma de incontables cadáveres, de cerros de seres humanos apilados sin vida ni esperanza. Agazapada y rastrera la Pelona arribó súbitamente en forma de roedor, de ratas siempre presentes en la ciudad portuaria, aunque hasta entonces se mostraban como inofensivas alimañas. Sin embargo, esta vez, las ratas oraneses no fueron tan inocentes, portaban en su cuerpo el mortal bacilo denominado yersinia pestis, causante de la terrible peste negra – la exterminadora peste bubónica – ; las pulgas infectadas con la bacteria se encargaron de hacer de las suyas en una súbita, inadvertida y continuada cruzada magrebina de muerte y desolación.
Como toda plaga comenzó lentamente, ratas muertas aparecieron – sin mayor explicación ni causa – en los rellanos de las escaleras, en los sótanos de los edificios, en los muelles y basureros de la ciudad, Camus recuerda que la municipalidad no tenía previstas acciones diferentes a las tradicionales y consabidas de profilaxia, ante una regular y previsible proliferación de roedores: recogerlos e incinerarlos. Pero las ratas comenzaron a morir en tumulto y por doquier para estupefacción de unos pávidos ciudadanos, enterados además de unos incomprensibles y crecientes fallecimientos. Esta propagación de ratas infectadas, muertas o moribundas, tuvo magnitudes considerables e impensadas:
“Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz y girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Por la noche, en los corredores y callejones se oían indistintamente sus grititos de agonía. Por la mañana, en los suburbios, se las encontraba extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo; unas, hinchadas y putrefactas, otras rígidas con los bigotes todavía enhiestos. En la ciudad misma se las encontraba en pequeños montones en los descansillos o en los patios. Venían también a morir aisladamente en los salones administrativos, en los patios de las escuelas, en las terrazas de los cafés a veces (…) Ensuciaban la Plaza de Armas, los bulevares, el paseo de Front – de – Mer. Limpiada de animales muertos al amanecer, la ciudad iba encontrándolos poco a poco cada vez numerosos durante el día (…) Puede imaginarse las estupefacción de nuestra pequeña ciudad, tan tranquila hasta entonces y conmocionada en pocos días…”.
Y entonces se pronunció la temida, inevitable y poca bienvenida palabra: la peste. Camus evoca en un apretado y condensado párrafo la destructora y cruel historia de la pandemia, en un verdadero ejercicio de solidaridad condal, de fidelidad urbana y ciudadana:
“La palabra no contenía sólo lo que la ciencia quería poner en ella, sino una larga serie de imágenes extraordinarias que no concordaban con esta ciudad amarilla y gris, moderadamente animada a aquella hora, más zumbadora que ruidosa; feliz, en suma, si es posible que algo sea feliz y apagado, Una tranquilidad tan pacífica y tan indiferente negaba casi sin esfuerzo las antiguas imágenes de la plaga. Atenas apestada y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silenciosos, los presidarios de Marsella apilando en los hoyos los cuerpos que caían, la construcción en Provenza del gran muro que debía proteger el viento furioso de la peste. Jaffa y sus odiosos mendigos, los lechos húmedos y podridos pegados a la tierra removida del hospital de Constantinopla, los enfermos sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la Peste Negra, las cópulas de los vivos en los cementerios de Milán, las carretas de muertos en el Londres aterrado, y las noches y días henchidos por todas partes del grito interminable de los hombres”.
La Peste – ahora con mayúscula – conllevo los inevitables efectos de toda pandemia: cuarentena, cierre de fronteras, merma de la actividad portuaria, clausura de comercios, miedo, desconfianza, acaparamiento de productos básicos, especulación, asaltos y robos que, sumados a los hospitales rebosados y a los cementerios repletos de extintos ciudadanos, obligaron a lo inevitable: Estado de sitio, militarización de la ciudad y toque de queda. Camus describe este Orán desconocido, apagado, inédito:
“ Bajo las noches de luna, alineaba sus muros blancos y sus calles rectilíneas, nunca señaladas por las pisadas de un transeúnte ni por el grito de un perro. La gran ciudad silenciosa no era entonces más que un conjunto de cubos macizos e inertes, entre los cuales las efigies taciturnas de bienhechores olvidados o de antiguos grandes hombres, ahogados siempre por el bronce, intentaban únicamente, con sus falsos rostros de piedra o de hierro, invocar la imagen desvaída de lo que había sido el hombre”.
Pero no hay mal que dure cien años sentencia la llamada sabiduría popular, la peste fue cediendo, adquirió de nuevo minúsculas, y un buen día febrero, Orán recobró su neutra normalidad, volvió a ser la misma, crematística y hedonista a su manera, se sintió liberada de la muerte colectiva. Sin embargo, algunos entendidos sabían que esa fugaz alegría estaría siempre amenazada:
“…que esa muchedumbre dichosa ignoraba (…) que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás (…) y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.

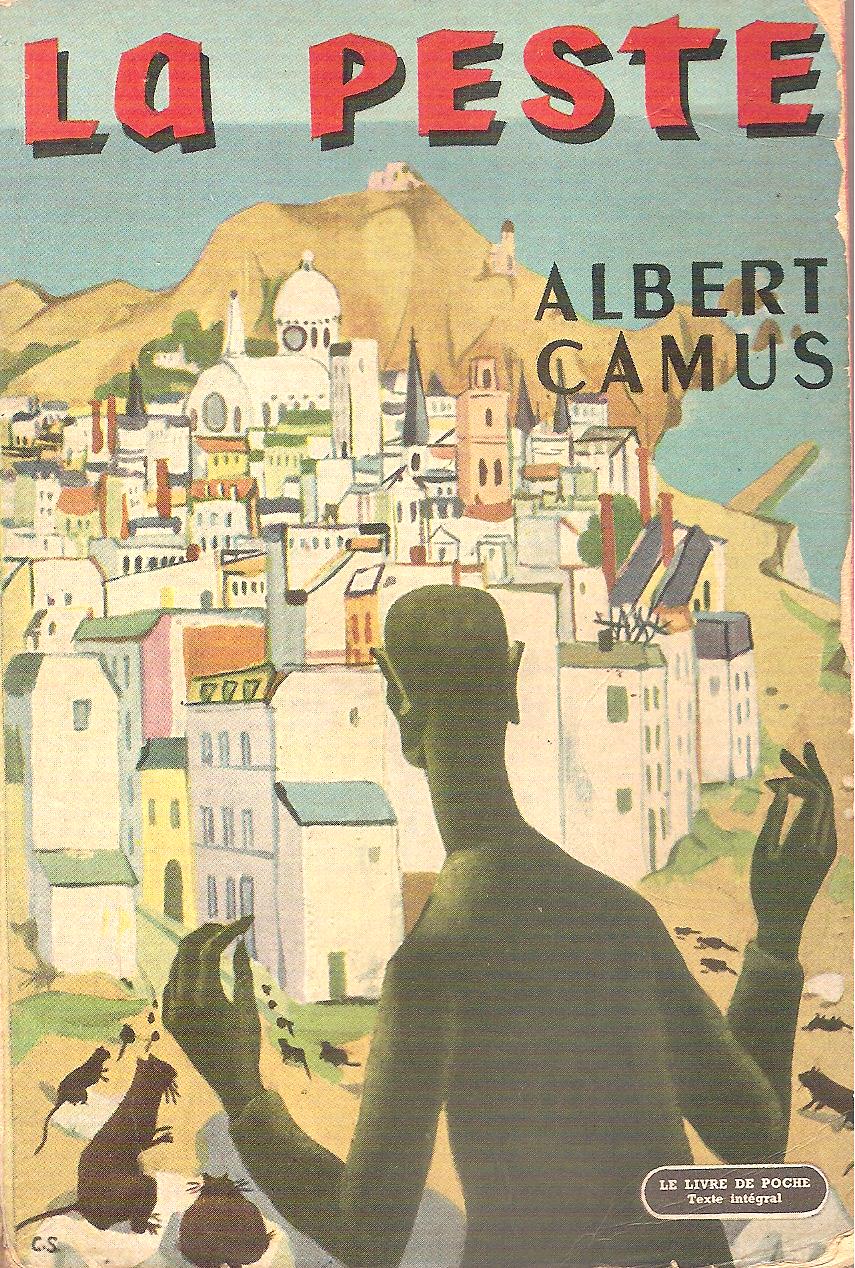
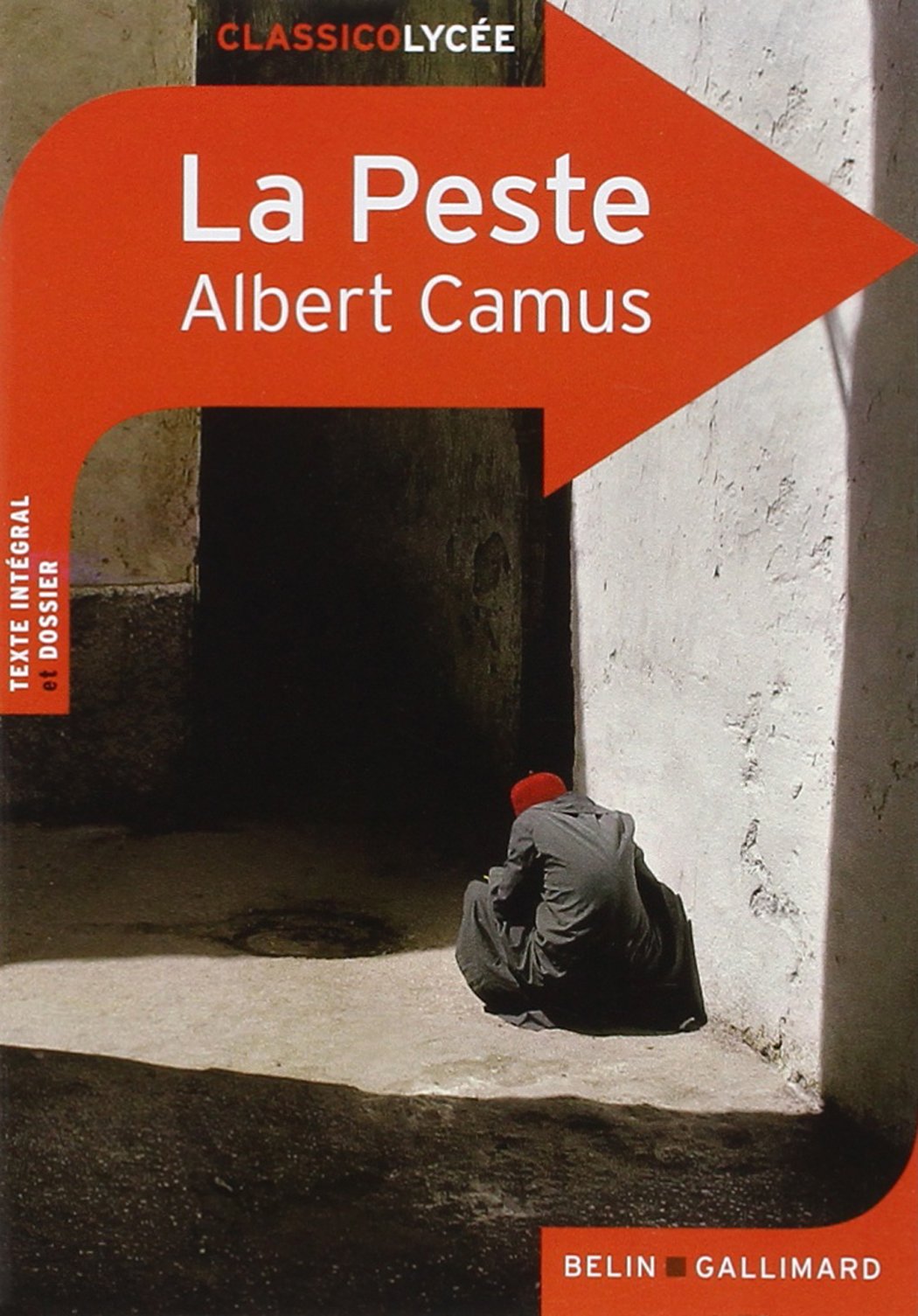



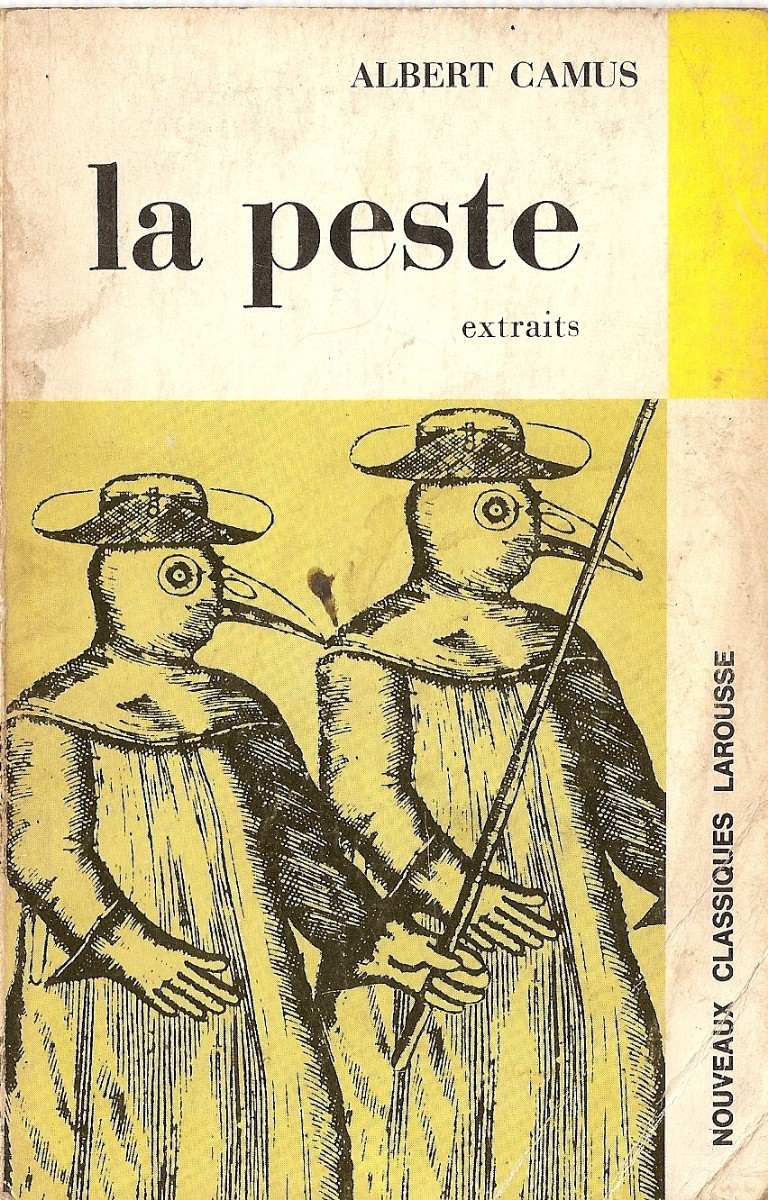
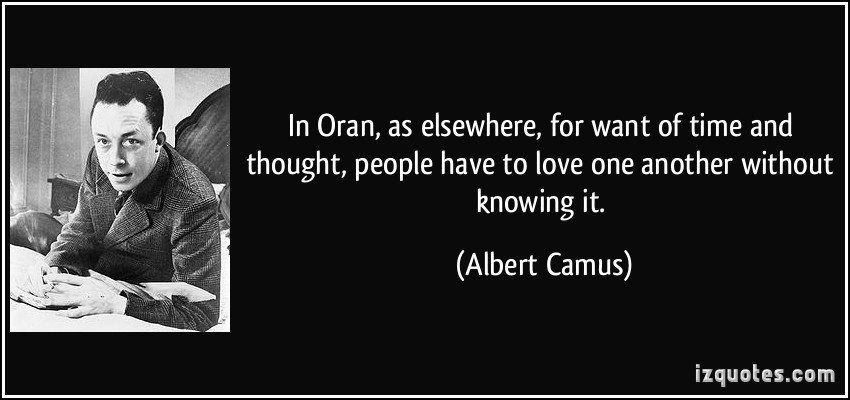













Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.